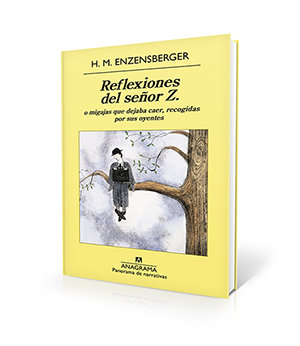Hans Magnus Enzensberger
Reflexiones del señor Z. o migajas que dejaba caer, recogidas por sus oyentes
Traducción de Francesc Rovira
Barcelona, Anagrama, 2015, 152 pp.
Un hombre va al parque. Toma asiento en una banca apartada. Lleva traje y bombín. El señor Zeta habla, se acercan unos cuantos. Se marcha y regresa al día siguiente y al siguiente y al siguiente, durante un año. Jóvenes y viejos, estudiantes y vagos, se congregan a oírlo, a conversar con él (acepta de buena gana que le enmienden la plana). “Las convicciones –dice– no son mi fuerte.” Admite preguntas, algunas las contesta. “Solo espero que ninguno de ustedes me confunda con una autoridad.” Es un sabio escéptico, no una máquina razonante como Monsieur Teste. Invita a sus escuchas a contradecirlo, “pero sobre todo contradíganse ustedes mismos”. Un día, sin más, deja de acudir al parque. Sus oyentes, nunca muchos, sobre todo tres, deciden recoger algunas de sus ideas, “migajas que dejaba caer”. Sin orden ni concierto, como la vida, se presentan ahora al lector.
Su autor, Hans Magnus Enzensberger, no se propuso un libro de aforismos; creó, en cambio, un personaje, el señor Zeta, su alter ego. A los 85 años –todavía penetrante y lúcido– este irónico narrador, ensayista, poeta y polemista alemán tampoco nos deja en este breve volumen sus pensamientos últimos. ¿La muerte? “Dado que, por lo que veo, ninguno de nosotros está a punto de exhalar el último suspiro, resulta prematuro hablar de ella.” Sabe perfectamente que el árbol humano creció torcido. No se hace muchas ilusiones al respecto. Sin embargo, no dejan de sorprenderlo hechos como el gasto hipermillonario empleado en el Gran Colisionador de Hadrones, del que no se esperan réditos económicos o políticos inmediatos. El mundo no ha dejado de asombrarlo.
Como casi todos, Enzensberger se dejó seducir, en los albores, por la Revolución cubana. Se fue a la isla. Al cabo de los años, no le gustó lo que vio, se deshizo de otra ilusión y siguió adelante. Tiempo después dedicaría un espléndido y dramático poema (El hundimiento del Titanic, Anagrama, 2015, traducido al español nada menos que por Heberto Padilla) sobre su experiencia. Ahora está más allá de las ideologías. Es demócrata, dice, porque ya conoce lo que es vivir en una dictadura. Piensa que los políticos deben dejar de costarnos. Propone, como ocurre con los deportistas, que se entreguen a la publicidad. Que lleven marcas visibles en sus trajes, para que todos veamos para quién trabajan. Le llama la atención que, para ocupar un alto cargo político, no sea necesario someterse a ninguna prueba, a ningún examen, como si la ignorancia fuera una característica del puesto. El señor Zeta lo tiene claro: “hemos entrado en un mundo posdemocrático”. La forma es la de la democracia, pero las decisiones las toman otros. Lo cual no lo lleva a buscar (ya las conoció) soluciones gregarias: “La sociedad es un déspota que no necesita prisiones.”
Enzensberger está ya de regreso de ideologías y pasiones: “quien crea que forma parte de los vencedores, tarde o temprano verá cómo su cuerpo le da un buen escarmiento”. Guiado por la brújula de su sentido común (un bien bastante escaso), Enzensberger/Zeta da con una de las raíces del desorden que vivimos, el extendido anhelo de univocidad. La necia necesidad de reducir todo a uno (una religión, una ideología, una moda, un discurso) cuando todo en la naturaleza tiende hacia la multiplicidad. La naturaleza no conoce la resignación.
De los ateos le molesta que no admitan la posibilidad de una inteligencia superior, pensamiento más “aventurado que cualquier creencia en Dios”. Por lo demás, advierte la presencia de Jesús, de la diosa Fortuna y de Venus por doquier y concluye que lo divino (aunque diluido o disfrazado) goza de buena salud. Considera que la estupidez es invencible e incluso necesaria para la evolución, ya que para sobrevivir a veces conviene pasar por tonto. Todo lo archivamos, nada olvidamos. En ese sentido, concluye, los monos son más afortunados que nosotros. Desconfía, dice el señor Zeta, de aquel que es un buen trabajador y no sabe, como un gato, acurrucarse y entrecerrar los ojos.
Autor de Los elixires de la ciencia (Anagrama, 2002), un extraordinario libro que incluye lo mismo ensayos que poemas sobre temas científicos, Enzensberger no se encandila con el prestigio de la ciencia. Cree en la gravedad, pero sabe que aún no se sabe bien qué es eso (“se hacen grandes esfuerzos para encontrar las ondas gravitacionales de las que habló Einstein, pero hasta el momento no se ha podido descubrir su existencia”). Más que en la entropía cree en la Ley de Murphy, expresión simple pero cargada de experiencia. Advierte que los mayores críticos del progreso se valen de sus instrumentos. Incluso el pensador más crítico usa el inodoro.
Pocas cosas lo convencen, entre ellas la máxima de Schumacher: Small is beautiful. De los poetas actuales piensa que no tienen oído ni conocen la prosodia ni la métrica, que hay más poetas que lectores, y que la poesía prolifera porque además de ser barata es inofensiva. Del dinero considera que es como el estiércol, no es bueno a menos que se esparza. Que nuestra soberbia nos hace creer que por ser modernos somos más inteligentes que aquellos que crearon el fuego, la cama, los zapatos, los dioses.
Hay ideas que merecen libros, como el estudio de los intereses comunes de las partes enfrentadas o el irreprimible anhelo de alcanzar un conocimiento sin contradicciones. Pero el libro de Enzensberger es sobre todo disfrutable por su atención a las pequeñas cosas. Si todo lo que ahora vemos no es un mero “malestar de la cultura” sino un lento y crucial naufragio, este desastre tiene en Hans Magnus Enzensberger a su mejor espectador, sobre todo porque no se hace ilusión alguna sobre su propia importancia. Tiene claro que nadie está a salvo de decir de pronto idioteces. Dicho esto, el señor Zeta tomó su sombrero y se marchó. Nadie volvió a saber de él. ~