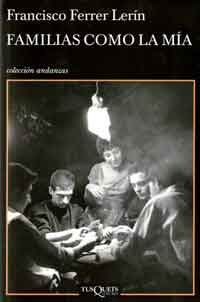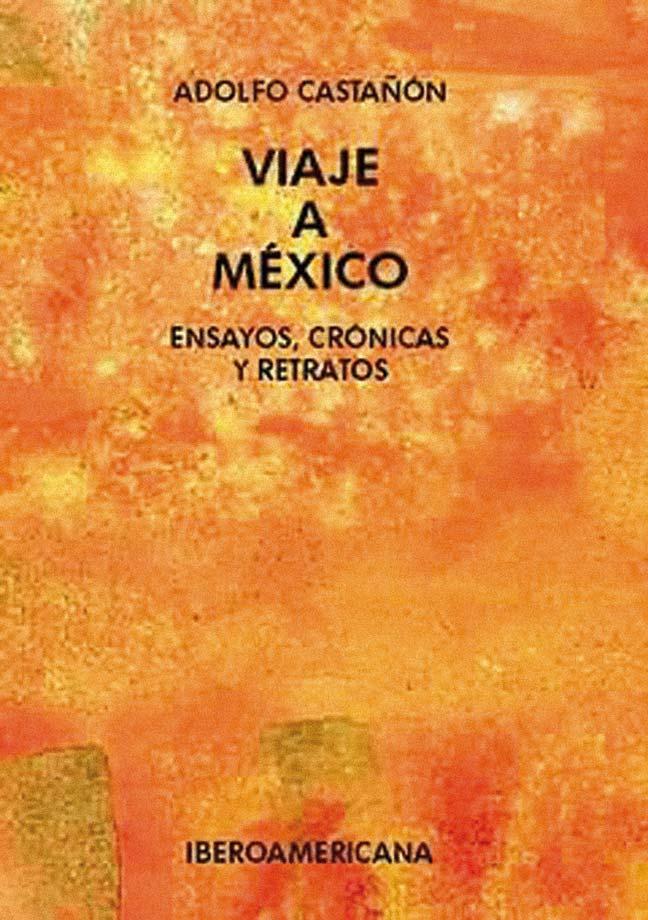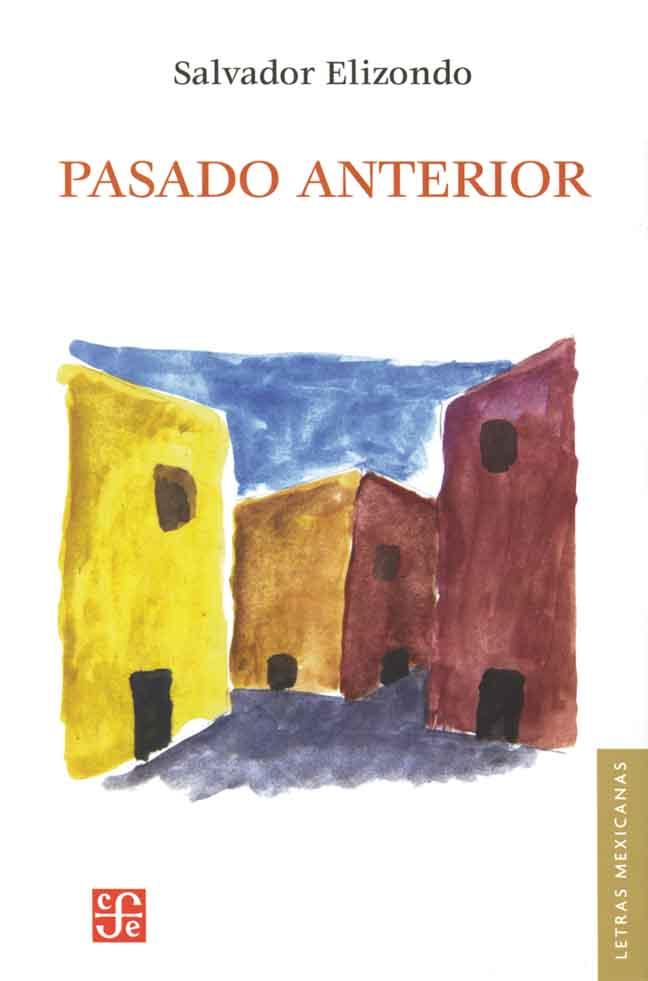Una historia obscena.
Él, Gustave Flaubert, tiene 18 años y está de paso en Marsella.
Ella, Eulalie Foucaud, tiene 35 y trabaja en el pequeño hotel que su madre administra en la ciudad.
Cuando él visita el hotel después de asolearse en las playas del Mediterráneo, es arrastrado a la habitación de ella y ambos se besan.
Esa noche ella se desliza en la cama de él y, como contará Flaubert a los hermanos Goncourt, “empieza chupando”.
Es la única vez que ella y él se ven pero ambos intercambian, durante meses, exaltadas cartas.
Uno de esos días él confiesa en su diario: “Escribí una carta de amor, para escribir, no porque ame.”
Años más tarde dirá a Louis Colet: “Me esforcé en amar a Eulalie, para practicar mi estilo.”
Ese propósito, practicar el estilo, parece ser el móvil de Noviembre. Escrita en 1842, cuando Flaubert tenía apenas veinte años, esta novela no parece tener otro objeto que el de ejercitar la escritura, gastadamente romántica, del joven. Su anécdota es mínima y trivial: el encuentro de un adolescente con una prostituta, el sobado malestar de ambos, los repetidos sollozos wertherianos. Su desarrollo dramático es casi nulo: ocurre apenas nada y todo es digresión y cháchara. Si el Flaubert maduro desaparece de sus obras y jamás opina, el joven Flaubert está en todos los rincones de esta novela: juzga, confiesa, gesticula profusamente. Si el autor de Bouvard y Pécuchet (1881) refuta la idiotez burguesa, el escritor de Noviembre (y de Memorias de un loco, obra aún más precoz, 1838) suscribe todos y cada uno de los tópicos de la cacharrería romántica: las “lágrimas sublimes”, el “amor de los ángeles”, el “demonio de la carne”, el “culmen del primer amor”, la dicha de… los “cabellos regalados e intercambiados” entre amantes.
Se acostumbra considerar estos libros (Memorias de un loco, Noviembre y la primera versión de La educación sentimental, todos publicados póstumamente) obras incipientes, no fallidas. Se acostumbra, también, señalar las leves semejanzas entre estos relatos y las novelas ya adultas. Procedamos de modo contrario: digamos que Noviembre es una obra menor, sobradamente malograda, y que es mucha la distancia que la separa de, por ejemplo, Madame Bovary (1857). Para decirlo llanamente, son muchos sus defectos: una accidentada primera parte, una prosa declamatoria y sobreadjetivada, el tono meloso, las demasiadas digresiones, las cascadas convenciones románticas. Lejos están la ironía, la neutralidad del narrador, el estilo libre indirecto y las demás herramientas con que Flaubert escribirá, ya curado de la enfermedad romántica, las desventuras de Emma. De hecho, si estos dos libros –Noviembre y Madame Bovary– no llevaran impresos los mismos nombre y apellido en la portada, uno jamás deduciría que fueron escritos por el mismo autor. (Borges alegaba que, si no lo supiéramos previamente, tampoco podríamos suponer que una misma mano escribió Madame Bovary y Salambó.) Nada grave: la pobreza de una obra devela la plenitud de las otras.
Poco importa que un jovencito normando, enfermizo y seguidor de Byron, haya cometido una novela ilegible. Importa que ya entonces, 1842, la imaginación romántica era un lastre. Noviembre es un fracaso tan rotundo que desvela algo más que la inexperiencia de su autor: denota la crisis del romanticismo. Qué mejor ejemplo que este: el escritor más impetuoso de su generación, llamado a transformar la narrativa, emplea la sensibilidad romántica y esta no le sirve. En vez de expresar la impaciencia del autor, las locuciones románticas se inflan y flotan abúlicamente. Cuando el joven repite las palabras de sus héroes, no recoge ya la intensidad de estos, sólo el énfasis, los ademanes. Es una fortuna que Flaubert, abandonado el culto a la noche, haya expuesto su alma al sol (las almas secas, afirma Heráclito, son superiores). Es una suerte que los desvergonzados libros del gran Balzac lo hayan convencido de la certeza básica del realismo: hay más grandeza en lo prosaico que en lo sublime.
Si uno lee Noviembre a la par que la correspondencia del francés, uno puede decir: así escribía Flaubert. Así: con la mano suelta, voluptuosamente, pleno de imágenes. Ahora, si uno lee La educación sentimental (1869) o Bouvard y Pécuchet, uno descubre lo contrario: una prosa ascética, rigurosa, cada vez más desprovista de imágenes y adjetivos. Pasa que el mejor Flaubert –el de las novelas maduras y los Tres cuentos (1877)– escribe contra sí mismo: en lugar de soltar la mano, reprime su primer impulso –y el segundo y el tercero– y trabaja casi aritméticamente cada frase. Todo esto se sabe pero da gusto repetirlo: Flaubert es el santo de todos los que nos empeñamos en paliar nuestra falta de genio con esfuerzo, y cada frase suya supone un combate. Hay que leer Madame Bovary, los dos o tres fragmentos de Madame Bovary en que el narrador resbala y protagoniza, para notar el esfuerzo que le supuso a Flaubert contener su propia voz. Hay que leer Noviembre y compararla con, digamos, Salambó (1962) para confirmar que debemos la novela moderna a un hombre que se resistió, no sin pena, a escribir naturalmente.
Se podría referir, para terminar, el episodio biográfico (otro encuentro amoroso, una prostituta) que anima puerilmente a esta novela. Confieso, sin embargo, que me da pereza imaginar a ese Flaubert, adolescente y afiebrado, lo mismo que al joven que transcribe poco después sus experiencias. Prefiero imaginar a otro Flaubert, apenas posterior: no ya quien escribe Noviembre sino el que, unos meses más tarde, relee desencantado su obra. Eso me interesa: la decepción, el momento en que Flaubert descubre que ha tropezado, que deberá trabajar inusitadamente para crear un libro válido. Uno es, sobre todo, un lector de sí mismo y acaso nadie se haya leído con más rigor que Flaubert: cuando repasa sus obras juveniles, advierte su fracaso pero también el cansancio de una sensibilidad y de un dialecto; repara en esos puntos donde su estilo es mera afectación y recorta severamente; donde nota la crisis de una tradición percibe también el despegue de otra. Es como si Flaubert adquiriera en ese instante, ante el mapa de su propia escritura, la aptitud que Bouvard y Pécuchet alcanzan en el octavo capítulo de la novela que habitan: “Entonces una facultad lamentable surgió en su espíritu, la de ver la estupidez y no poder, ya, tolerarla.”
Escribe James Wood: “Los novelistas deberían agradecer a Flaubert del mismo modo que los poetas agradecen a la primavera: todo comienza otra vez con él.” ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).