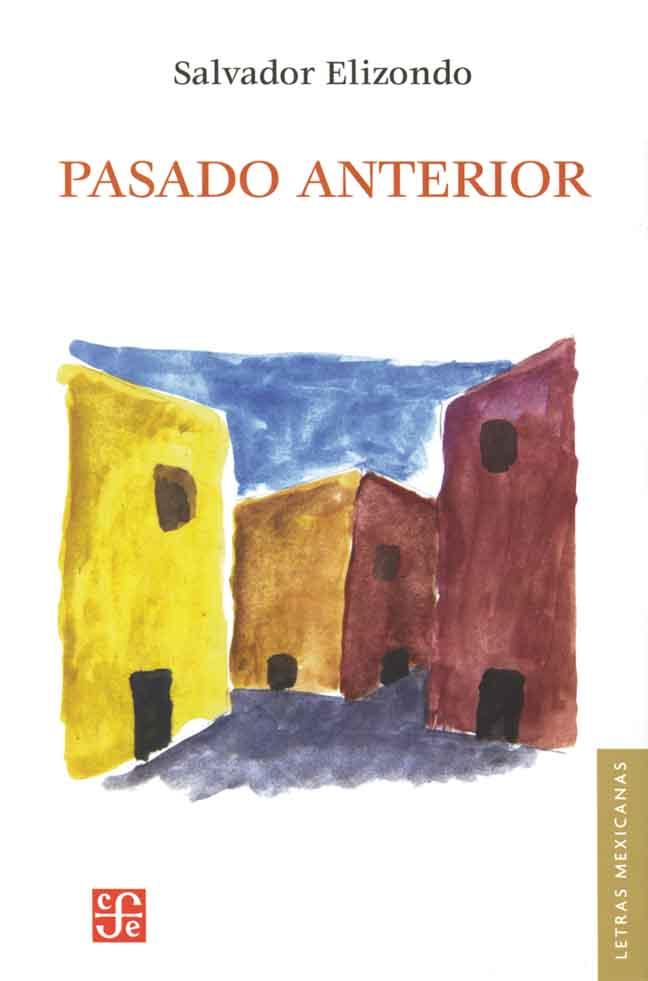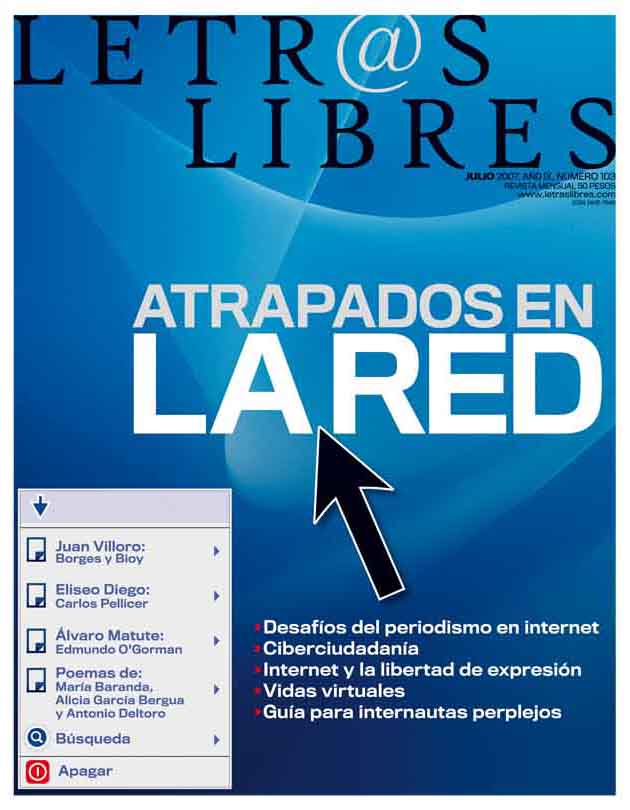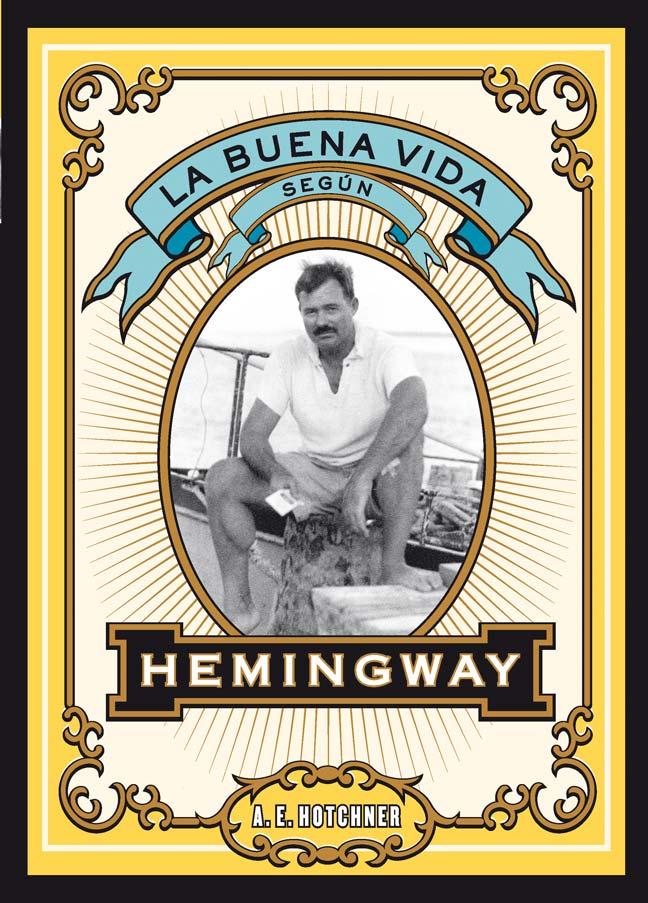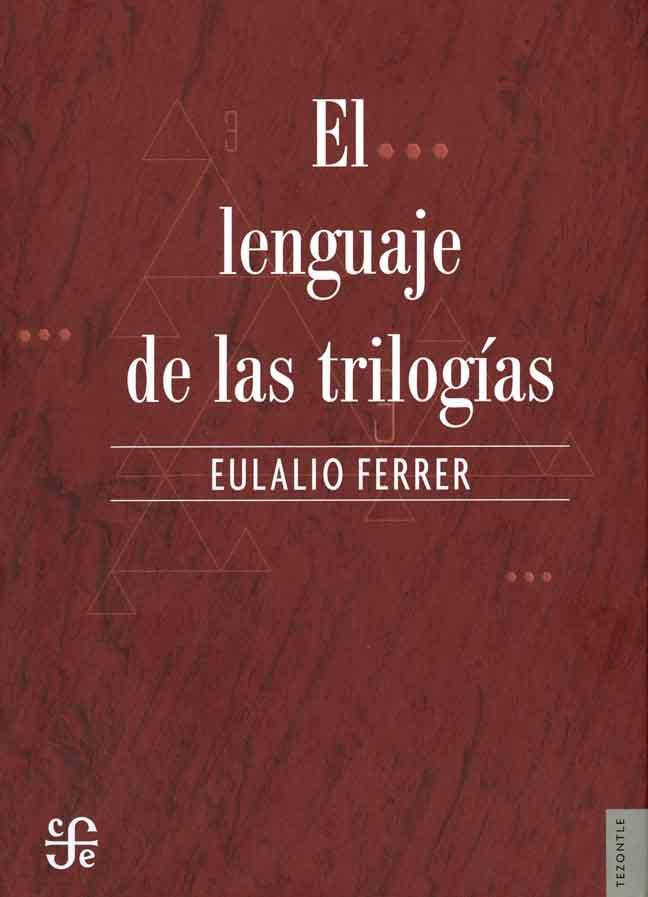Año 1970. Salvador Elizondo no sonríe ni mira hacia la cámara. Tampoco bosteza o gesticula cuando su mujer, Paulina Lavista, dispara el obturador. Para ser sinceros, Elizondo no parece hacer demasiado. Está sentado en su estudio frente a su escritorio. No sabemos si escribe o sólo posa: la máquina de escribir oculta sus manos, la fotografía captura un instante indeciso. Es posible que Elizondo –camisa clara, suéter oscuro– no escriba ni pose: acaso reflexiona. Es probable que, ante la página en blanco sujeta en el rodillo de la máquina, sólo medite. De ser así, admiramos un momento decisivo, ese instante de “suprema atención” que, según Valéry, caracteriza a la escritura. Salvador Elizondo absorto, reconcentrado. Eso es todo. Es demasiado.
Si la evocación anterior parece en exceso devota, así está bien. Elizondo merece, e incluso demanda, una lectura vehemente. A favor o en contra. Combativa. Apenas año y medio después de su muerte Elizondo ya está en camino de volverse, cosa rara en nuestras letras, un elocuente símbolo. Pronto podrá decirse, orondamente, que uno escribe bajo su influjo y la frase tendrá sentido. Podrá decirse lo contrario y se será, también, transparente. Si aprendemos a conservar su legado, podría haber, al fin, dos bandos en nuestra narrativa: tensiones, desencuentros, cierta violencia. ¿Por qué? Porque Elizondo es beligerante. Porque su obra toma partido. Porque no escribió literatura sino una literatura, enemistada con esto, enamorada de aquello. Nuestra obligación, creo, es leerlo sesgadamente, siempre en contra de otras prácticas literarias. A quienes quieran blanquear su legado habrá que recordarles: Elizondo se manifestó siempre incómodo ante los hábitos clasicistas. A quienes se empeñen en conservarlo como un autor maldito habrá que notificarles: los motivos románticos de su obra fenecerán mucho tiempo antes que el rigor y la inteligencia de sus mecanismos narrativos. Siempre que sea necesario, volver al Elizondo absorto, reconcentrado. Allí, en la intensidad con que pensó la narrativa, descansa, sin sosiego, su potencia.
Pasado anterior, la primera obra de Elizondo publicada póstumamente reclama esa lectura sesgada. Compuesto con los textos periodísticos que entregó a unomásuno entre 1977 y 1979, el tomo es resueltamente disparejo. Comprometido a publicar dos veces por semana, Elizondo no siempre es excelso. A menudo, incluso, es decepcionante, es decir: templado. No estamos, es claro, ante un radical intransigente, no a la manera de, digamos, Juan José Saer, incapaz de celebrar cualquier cosa ajena a sus principios. A Elizondo la generosidad le alcanza para celebrar los ensayos de sus amigos, los dos primeros libros de Ignacio Solares y hasta un concurso de belleza femenina. Tampoco estamos ante un pendenciero consumado: antes que el desplante, prefiere la conversación, a veces con los otros columnistas del diario. Una cosa sí preocupa: la rapidez con que el Elizondo columnista emula los vicios de otro Salvador. Si a Novo le llevó sexenios adoptar un estilo vanidoso y oficioso, Elizondo ya agradece, en una de sus primeras notas, un regalo al presidente José López Portillo y con frecuencia hace girar el mundo alrededor de su verandah. Punto.
El otro Elizondo, riguroso y radical, está en todas partes. Refulge cuando celebra a Louis-Ferdinand Céline, cuando diserta sobre poesía mexicana, cuando advierte una y otra vez que no hay autor más alto que James Joyce. Brilla, también, en sus repetidos textos sobre pintura. Algo queda claro: para él pintura y literatura son disciplinas hermanas, ambas visuales. (Conclusión: la literatura es arte, debe provocar –antes que cualquier otra cosa– placer estético.) También evidente es su compromiso con la escritura. Si literatura y pintura son actividades afines, verso y prosa son lo mismo: lenguaje, técnica, ritmo. Al revés de aquellos que cuentan sílabas pero se resisten a desmontar las piezas de una novela, Elizondo es parejo: analiza técnicamente narrativa y poesía. Su noción de escritura, que descree de los géneros, lo lleva a tomarse en serio, también, el oficio periodístico. Algunos de los textos incluidos en este tomo son, en rigor, ensayos, tan penetrantes como los de, por ejemplo, Teoría del infierno. Virtud del grafógrafo: sostener siempre la pluma con responsabilidad.
Elizondo no posee una prosa deslumbrante. Tienen razón sus adversarios: el narrador más enérgico de la literatura mexicana no escribe bonito. No lo hace, y tampoco importa: escribe inteligentemente. Si un autor ha estado al tanto de sus habilidades y limitaciones, ése es Elizondo. Asombra, porque no es común, el íntimo conocimiento que tiene de su propia obra. Sorprende, porque es extraordinaria, la facilidad con que, hablando de cualquier cosa, desliza su poética. Para quien quiera entender el proyecto literario de Elizondo, Pasado anterior guarda escritos imprescindibles. Algunos textos son ya emblemáticos desde el título: “Escribir sobre la nada”, “El arte como proyecto”, “El arte de la teoría”. Otros, orgullosamente dependientes de las ideas de Flaubert y Joyce y Mallarmé y Valéry, delatan la mayor virtud de Elizondo: su sentido de la ubicación. El autor de Farabeuf sabe siempre desde dónde escribe. Él mismo explica: cuando Flaubert declaró su propósito de escribir una novela sobre nada, inauguró una cierta tradición, que él habita desde México. Cuando Mallarmé definió el arte experimental como aquel que se realiza en la pura aplicación de un método, fijó un procedimiento que él práctica. Cuando Joyce arrastró la literatura hasta su frontera más extrema, fundó una oscura tierra de nadie que él recorre. Insobornablemente.
Allí, en un pliegue de esa última frontera, ocurre la escritura de Salvador Elizondo. Incapaz de ir más allá. Resuelta a no dar un paso atrás.
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).