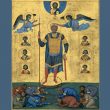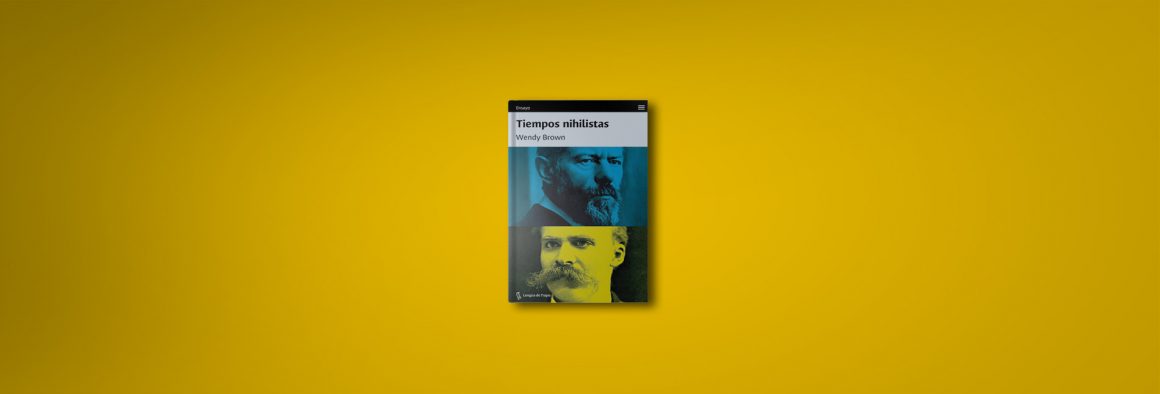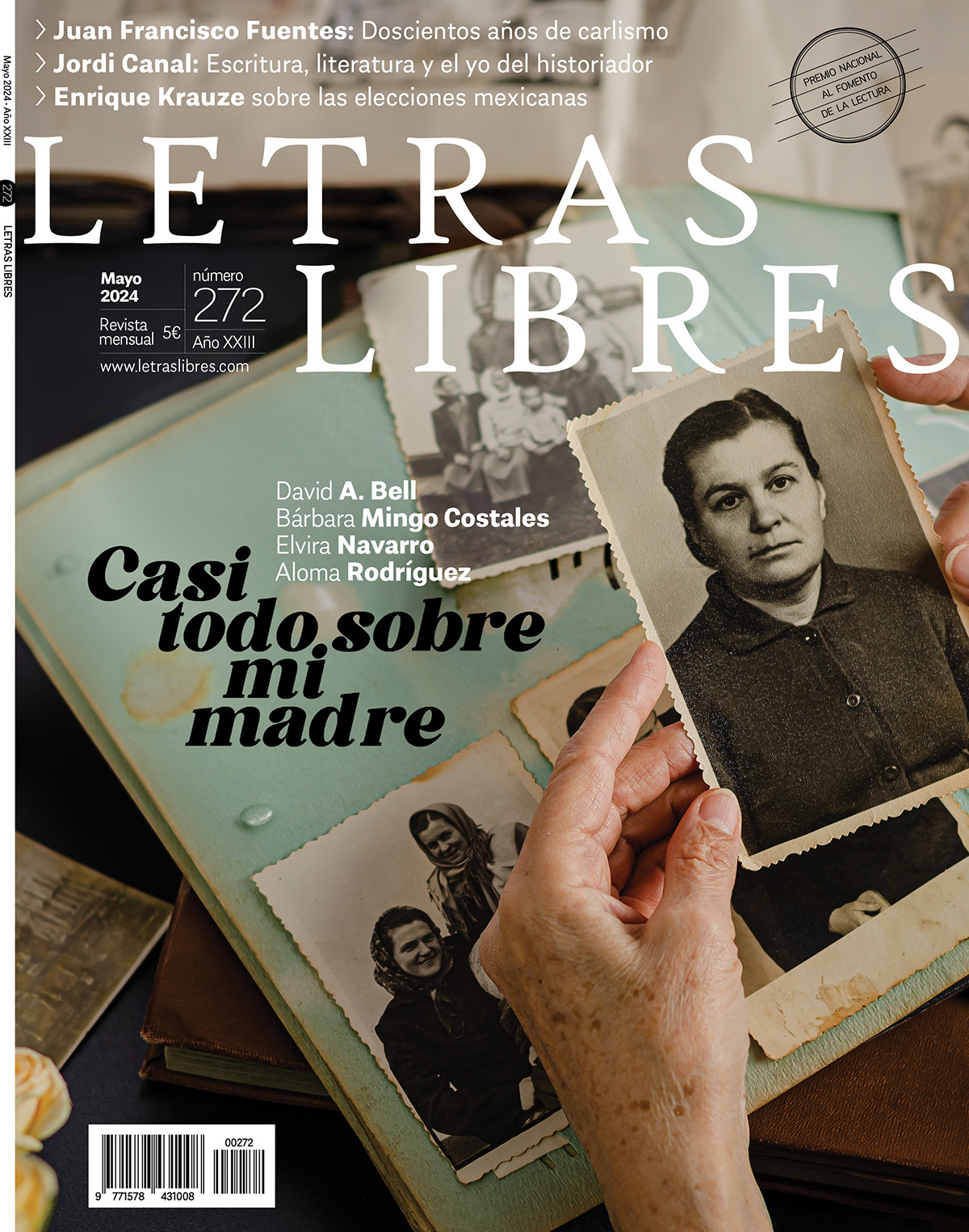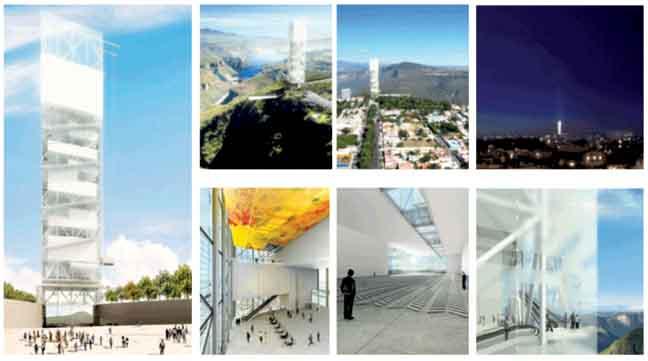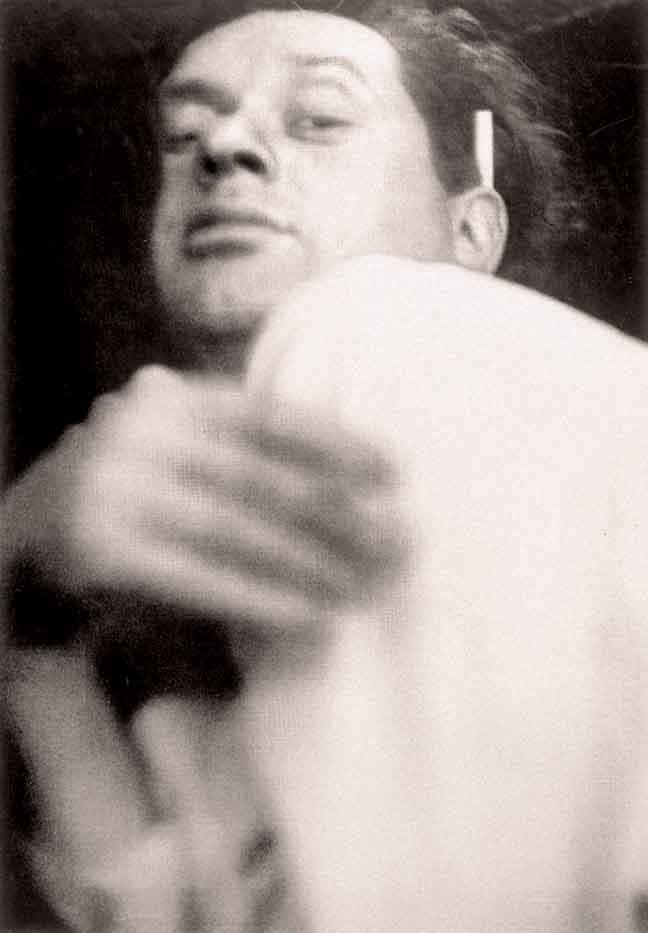Reconocida como una de las más destacadas teóricas políticas en activo, Wendy Brown es asimismo una incansable enemiga del orden neoliberal que –a sus ojos– define nuestra época. Y aunque podría esperarse que esa pugnaz condición no se trasluciera en este denso librito, compilación de las Tanner Lectures que la profesora norteamericana fue invitada a dar en Yale en noviembre de 2019, nadie terminará su lectura sin tener clara la posición ideológica de quien lo firma. De hecho, por más que estas venerables conferencias estén asociadas al fomento del “conocimiento académico y científico sobre los valores humanos”, nuestra autora empieza por discutir que un conocimiento relativo a los valores pueda existir; porque el conocimiento es valorativo por definición y no puede “decidir” si se relaciona o no con los valores. Si todo está imbuido de valores, razona Brown, el problema está en la naturaleza de los valores dominantes. De eso es lo que, con éxito desigual, se habla en este libro.
Su punto de partida es que la vieja premisa ilustrada según la cual podemos diferenciar verdad y valor resulta impracticable; lo que llamamos verdad ya es el producto de una valoración acerca de lo que pueda ser verdadero. Ignorarlo, fingiendo que es posible un conocimiento objetivo, tiene consecuencias desastrosas; la autora cree que el mundo se nos deshace entre las manos. Para colmo, las tradiciones intelectuales establecidas han dejado de ser útiles para orientarse en él, ya que ellas mismas están contaminadas por las mismas premisas que nos han conducido a una situación crítica: oposición entre naturaleza y cultura, distinción entre hechos y valores, separación entre esfera pública y vida privada. Y, arrinconados en el callejón sin salida de la tardomodernidad neoliberal, ¿hacia dónde dirigirnos en busca de consejo?
Acaso de manera sorprendente, Brown se vuelve hacia Max Weber. El sociólogo alemán vivió también los tiempos nihilistas que dan título al libro y, poco antes de su abrupta muerte, impartió dos perdurables conferencias a petición de los estudiantes de la Universidad de Múnich: en 1917 les habló de la “ciencia como vocación” y en 1919 lo hizo de la “política como vocación”. En su reciente discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el historiador mexicano Enrique Krauze ha delineado con precisión el marco histórico en el que Weber elaboró esos textos: el genio de la revolución estaba ya fuera de la botella y el parlamentarismo liberal era despreciado por quienes aspiraban a realizar una utopía redentora de tintes apocalípticos. Brown parece estar de acuerdo: necesitamos pensadores sobrios que resistan la seducción del fatalismo y rechacen la quimera de la revolución total. Pero tampoco la redención mediante el progreso racional le parece un ideal sostenible por más tiempo; las célebres advertencias de Weber contra los efectos indeseados de la racionalización –entre ellos la difusión del nihilismo– nos lo harían así, según su criterio, especialmente atractivo.
Divide Brown su libro en dos largos capítulos, uno dedicado a la política y otro al conocimiento. De un lado, recurre a Nietzsche para caracterizar el nihilismo y destaca ante todo la manera en que este reduce el valor de los valores, incluido el de la verdad; bien podría haber aludido a la posmodernidad como fruto tardío –lúdico– del nihilismo así entendido. No obstante, Weber postuló que los valores se multiplican y diversifican una vez que la religión se debilita; el alemán hablaba de una sociedad politeísta donde abundan los fines últimos y carecemos de una autoridad capaz de distinguir los valores verdaderos de los falsos: es cada individuo quien tiene que elegir a sus propios dioses. Weber barrunta que la única solución posible está en el liderazgo político carismático; uno capaz de ejercer la “ética de la responsabilidad” en lugar de perseguir sus convicciones a cualquier precio. Y de ahí que, como nos ha enseñado Joaquín Abellán, el sociólogo defendiese una reforma presidencialista del sistema político alemán: la elección directa del presidente habría de reforzar el sentimiento de unidad a pie de calle, conteniendo la amenaza del particularismo. Brown es perspicaz cuando objeta que Weber construye una figura imposible: la personalidad carismática con un fuerte instinto de poder que está animada exclusivamente por el deseo de cuidar del mundo.
Por contraste, Weber carga contra la “ética de los fines últimos” que encuentra personificada en el bolchevismo; Brown se ve impelida a señalar que ese reproche puede dirigirse también a los políticos liberales de corte imperialista y contra “los neoliberales, de Pinochet a Thatcher”. En este punto, Brown se ocupa de la relación entre Weber y la izquierda. A su juicio, esta última desconfía del liderazgo carismático; demasiados progresistas denuncian el populismo de izquierda y no solamente el viejo leninismo. Es chocante leer que, frente al recato ejemplar de la izquierda, los centristas liberales están dispuestos a ver el mundo arder mientras defienden el procedimentalismo y la racionalidad. En pasajes que bordean el mítin, Brown dice que necesitamos –¿quiénes?– acabar con la oposición entre razón y deseo, incorporando este último en el pensamiento y la acción política; hay que leer a Sorel, a Gramsci, a Marcuse. Y, luego, cruzarlos con el líder auténtico: algo así como un Pablo Iglesias mejorado.
Desde luego, Brown hace bien alertando de que el argumento racional y la evidencia empírica no bastan para contrarrestar las frustraciones populares. Sin embargo, su descripción tremendista del mundo suscita dudas acerca de lo que para ella misma sean los argumentos racionales y la evidencia empírica. De hecho, su crítica del Weber “científico” –el que asignaba a la academia la tarea de hacer ciencia y a la política la de ejercer una responsabilidad apasionada– presenta más de un problema. El pensador alemán quería que los académicos no mediaran en los conflictos de valor: deben ser neutrales e independientes y su único cometido consiste en analizar las cosmovisiones morales e ideológicas. Por su parte, el estudiante acude al aula para desarrollar sus capacidades intelectuales y no para ser adoctrinado: necesita maestros, no líderes. Brown disiente: la racionalización desacraliza cuanto toca, colocando al individuo con vocación de conocimiento en “una cámara de tortura”. Y es cierto que el ideal weberiano sitúa al académico ante un panorama poco estimulante, dedicado de por vida a exponer tipologías y diseccionar los componentes de la cultura. Pero el propio Weber supo combinar su desempeño en la universidad con la publicación de escritos políticos donde terciaba en las polémicas de su tiempo; separaba sus distintos roles. Por eso es excesivo concluir, como hace Brown, que el alemán cortaba el vínculo que la Ilustración forjó entre conocimiento y emancipación; quizá solo quería proteger la herencia ilustrada de los revolucionarios que la malbarataban.
En el epílogo, la pensadora norteamericana arremete contra el liberalismo a cuenta de su “profunda imbricación con los poderes que fijan la clase social, la casta, la colonización, la raza y el género”, denunciando de paso su “creciente compatibilidad con el autoritarismo político”. En un mundo que se encuentra en estado de emergencia –prosigue refiriéndose a su país– la academia debe ser protegida de la influencia de los poderosos y desvinculada de la búsqueda del rendimiento económico; el estudiante debe ser educado en un pensamiento crítico que le haga consciente de que incluso los hechos del mundo tienen una genealogía que debe ser conocida. Y bien está. Pero cuando Brown replica a Weber que no es suficiente con enseñar a los estudiantes “hechos inconvenientes”, pues los hechos son percibidos siempre con arreglo a una interpretación, cabe sospechar que quiere guardarse en la manga docente la carta de la recusación del “orden neoliberal” que tanto le disgusta.
En definitiva, la prosa de Brown –a menudo oscura– no parece llegar a ninguna conclusión original. El paralelismo que traza entre el periodo de entreguerras y el presente termina por resultar poco fructífero, ya que deja sin examinar aquello que es específico de nuestro tiempo: la transformación del espacio público, el agotamiento de las reservas utópicas, la teatralización de la política, el ascenso del identitarismo. Tampoco su crítica de los dualismos modernos conduce a una propuesta política inteligible, más allá de su defensa del liderazgo carismático como herramienta legítima para la política de izquierda y su apuesta por un tipo de científico social que no rehúya el debate ideológico en el aula ni en la esfera pública. A ese respecto, el lector puede preguntarse en qué mundo vive Brown: en el que vivimos los demás la izquierda apuesta por el liderazgo carismático –Ocasio-Cortez, Sanders, Lula, Sánchez– y los académicos profesan su ideología en las redes sociales sin el menor recato. A la vista del antisemitismo exhibido en las grandes universidades norteamericanas tras los atentados terroristas de Hamás en Israel, puede que a Weber no le faltara razón cuando pedía más imparcialidad a los académicos. Y aunque la imparcialidad no se logra fácilmente cuando uno hace teoría política o trabaja en las disciplinas humanísticas, al menos hay que intentar ser ecuánime. En sus mejores momentos, que los tiene, este libro lo es; en los peores, la autora se deja llevar por su militancia ideológica contra el neoliberalismo. Sirva cuando menos este interesante trabajo para estimular la discusión acerca de los valores y su relación con el conocimiento, así como para ratificar la estimulante vigencia de Max Weber. ~