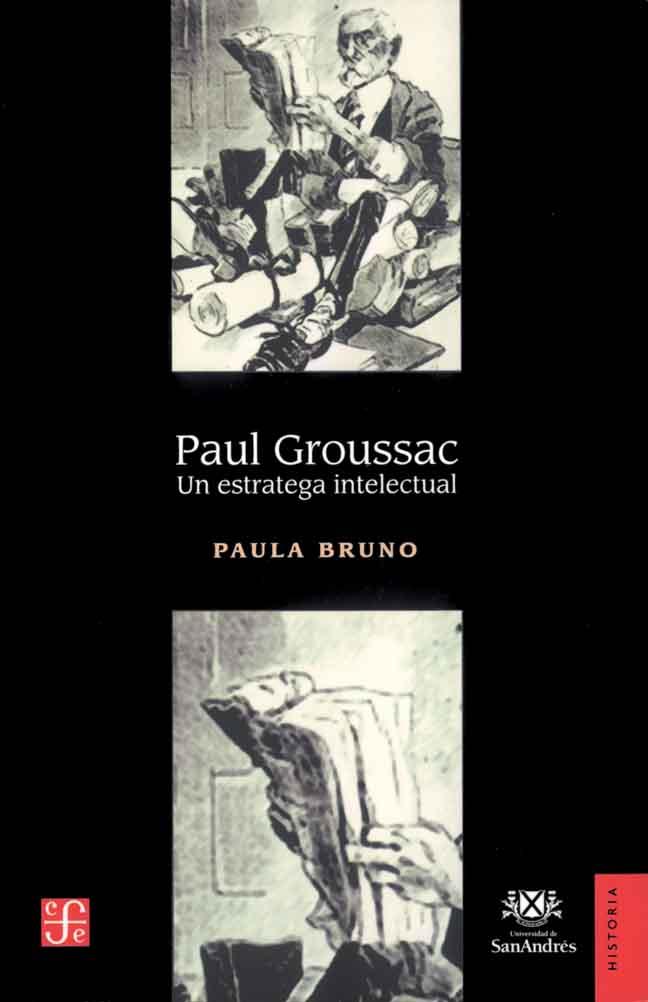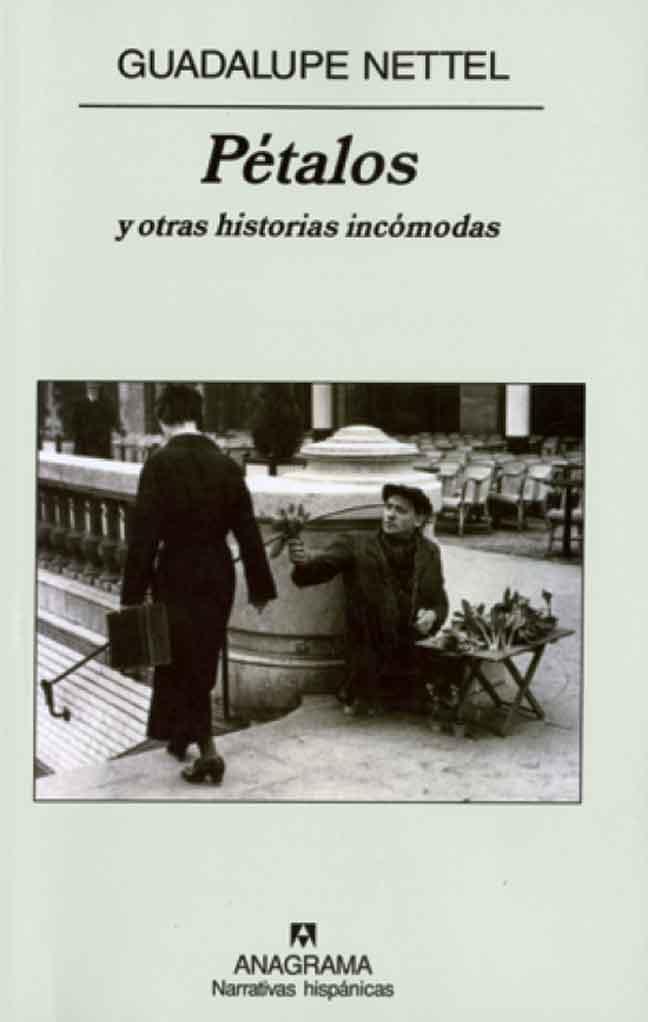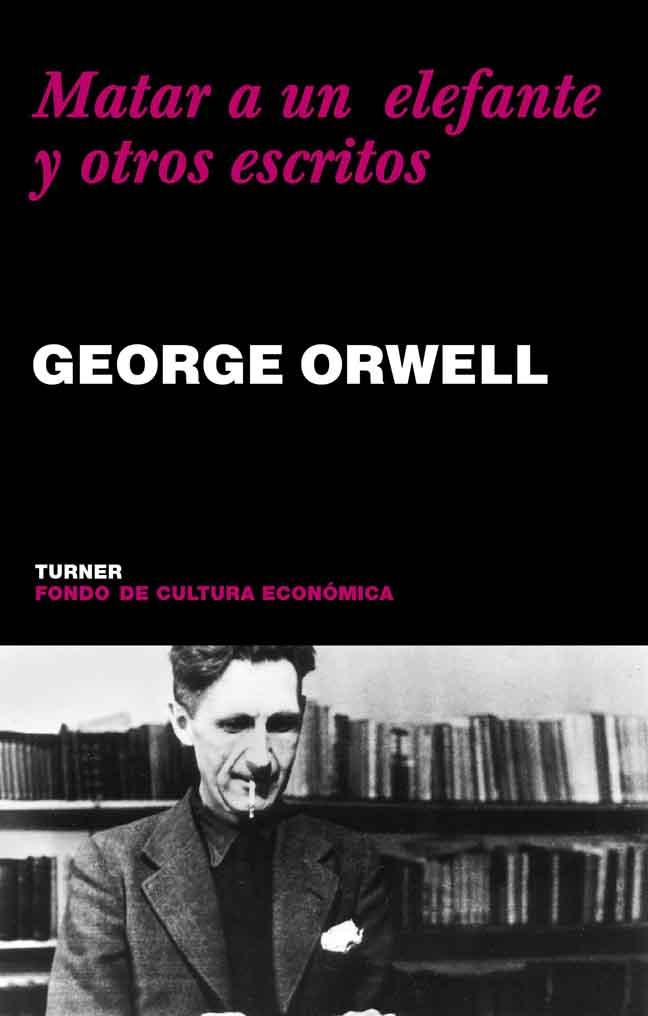Si la posteridad suele ser caprichosa y escritores famosísimos han visto su buen nombre arrastrado por el paso del tiempo, hay otros autores condenados a penar eternamente en el purgatorio de los ancestros, como ocurre en el notable caso de Paul Groussac (Tolosa, Francia, 1848-Buenos Aires, 1929). Ésta es la historia de un cultivado aventurero francés que en 1866 desembarca en la Argentina y en esa tierra, que él juzga yerma, inventa o crea buena parte de la literatura argentina, escribiendo, en un español que aspira a ser canónico, una bibliografía que abarca no sólo la poesía, el cuento y la novela sino el tratado histórico, la crónica de viaje y la biografía de los prohombres de su nuevo país, con el cual mantendrá una relación oscilante entre los celos amantísimos y la atribulada responsabilidad del padre de familia. Dada la hora de la extinción del patriarca, los escritores argentinos empiezan a preguntarse si Groussac “durará”, es decir, que si la anomalía un tanto extemporánea implícita en ese fundador será sancionada por la fama póstuma. Entre los jóvenes escritores convocados a sincerarse en la cabecera del finado, aparece, a sus treinta años, Jorge Luis Borges, quien, antes que resolver el caso de Groussac, lo eleva a la categoría de misterio: desde entonces todo gran escritor inventa a sus ancestros.
Borges, sin garantizarle la posteridad a Groussac, al menos pospone la llegada al olvido de su maestro y lo convierte en metáfora de su propio destino: uno y otro, ciegos, llegarán a ser directores de la Biblioteca Nacional en la calle México. Y por si faltase, entre las diez mil interpretaciones posibles de “Pierre Menard, autor del Quijote” al menos hay una, fa-mosamente divulgada por Ricardo Piglia, que afirma que Pierre Menard es un trasunto humorístico de Paul Groussac, autor de Une énigme littéraire. Le Don Quichotte d’Avellaneda (1903), libro cuya falsa erudición no resistió la severa censura de don Marcelino Menéndez Pelayo. A estas alturas Groussac, tal cual aparece desde Discusión (1932), bien podría ser un personaje de la obra de su discípulo: de hecho, en la última biografía de Borges, la firmada por Edwin Williamson, no aparece en el índice onomástico el nombre del ancestro franco-argentino.
¿Quién fue entonces Groussac? La monografía que Paula Bruno le dedica abre varias puertas. La más transitable sería aquella que presenta a Groussac, el escritor latino-americano en la exacta acepción de la palabra, como un hombre sufridamente enamorado de su hermosa creación, el Pigmalión de la cultura argentina. De haberse quedado en París, Groussac habría sido apenas uno más de los cagatintas, mitad periodistas literarios y mitad poetas, cuyos retratos trazó Guy de Maupassant. Una y otra vez, leemos en Paul Groussac. Un estratega intelectual, el francés intentó repartir equitativamente su lealtad entre sus dos patrias pero la frivolidad de París, esa eterna estación mundana, lo desengañaba, pues había ligado su suerte a lo incompleto, al destino por cumplirse de un mundo austral cuya barbarie excitaba a los civilizadores.
Sin dejar de ser un literato de segundo orden, Groussac apostó a la eficacia de su olfato político y a la nobleza de sus empeños pedagógicos, atributos que le permitieron –en Buenos Aires y en Tucumán, provincia de la que se apaisanó– disfrutar de una gloria legítima como bibliotecario, historiador, erudito, editor y crítico. No es tarea menor figurar entre esa clase de pioneros y de alguna forma Groussac es el Dr. Livingstone de la literatura argentina.
“El francés”, como lo llamaban sus contemporáneos, fue ese hombre representativo de la mutación, en el último cuarto del siglo XIX, entre la épica cainita cantada por Domingo Faustino Sarmiento y aquella otra, más europea que Europa, que podría llamarse, con alguna exageración, “la Argentina de Groussac”. Es difícil discernir si fue el cosmopolitismo latente de la cultura argentina lo que permitió la inserción del francés o si esa disposición se debió al influjo de Groussac. Tiempo después, convidado a la oración fúnebre, Alfonso Reyes recortó, en la figura de Groussac, la figura ejemplar para definir la segunda naturaleza de tantos escritores latinoamericanos: el desarraigo, ese “descastamiento [que] es como una caída, hijo ciego de la gravedad. La conciliación de ambientes, el equilibrio superior que asciende desde la pequeña verdad de campanario hasta la verdad universal…” (Reyes, Obras completas, IV)
En el año de 1885, el de la muerte de Victor Hugo, Groussac se hace cargo de la dirección de la Biblioteca Nacional y desde allí ejercerá, durante 44 años, como el conservador de la tradición literaria firmemente establecida contra los entusiasmos que, provocados por las novedades del siglo, él juzga perniciosos. Nadie tenía mayor autoridad que Groussac para llamar a capítulo a Rubén Darío contra la imitación servil de Francia y prevenirlo, en particular, de su apetito por la fruta emponzoñada de Verlaine. Las curaciones que Groussac propone para la lengua española, parapetado tras el estandarte de Sainte-Beuve y de la Revue Des Deux Mondes, acaban por concordar con los resultados de la revolución modernista. No sin ampararse previamente como crítico del aniquilosamiento y la rigidez de su lengua adoptiva, tocó a Groussac defender la integridad del castellano (y pasar por casticista) contra aquella comezón provocada por “el idioma de los argentinos”.
La severidad casi homicida con la que despachaba de la Biblioteca Nacional a los imberbes principiantes que lo atosigaban con poemitas y novelones y la arrogante superioridad de europeo utilizada para criticar a las figuras criollas, hicieron de Groussac una buena vara para templar el carácter literario de los argentinos. Tras las difundidas frases lapidarias dirigidas contra Sarmiento (“la mitad de un genio”) o contra Ricardo Rojas, por una Historia de la literatura argentina que fue la “copiosa historia de lo que nunca existió”, el francés, como todos los verdaderos críticos literarios, al hacerse temer, lograba ser amado. Y cuando le llegó el turno a los modernistas y señaladamente a Leopoldo Lugones de perderle el miedo a Groussac y degradarlo, es notorio que les tembló la mano por temor a la ingratitud y que dejaron al ancestro a la merced de los nietastros. Si algo se ha leído de Groussac, ya sea su amena biografía de Santiago de Liniers, Conde de Buenos Aires (1906) o la Crítica literaria (1923), donde aparecen sus instructivos ensayos sobre el romanticismo francés o sobre el Quijote, uno justiprecia la admiración de Borges, cuya obra, tomando como precedente genealógico al francés, parece menos accidental y más propia del cumplimiento de un programa.
Paul Groussac. Un estratega intelectual, de Paola Bruno, es una introducción eficaz y no tiene otro defecto notorio que padecer de la afición de los académicos por las tesis preconcebidas en algún celoso marco teórico: al final no se sabe cuál fue la “estrategia intelectual” de Groussac pero, por fortuna, no importa saberlo. Lo deseable será que, a la hora de hacer la historia de la aloglosia –la decisión de un escritor de adoptar y apropiarse de una lengua distinta a la materna, según nos explica Bruno–, se guarde un sitio para Paul Groussac, espíritu cuya relativa modestia no le impediría hacerle buena compañía y sabrosa conversación a Beckett y a Nabokov. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile