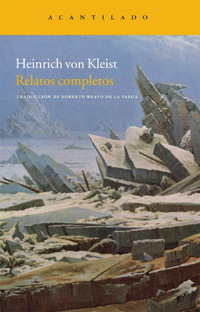No me parece casual que el poeta Luigi Amara, como lo confiesa en uno de los ensayos de El peatón inmóvil, dedique sus insomnios a la meticulosa revisión del Manual de urbanidad y buenas maneras, de Manuel Antonio Carreño. Los poemas y los ensayos de Amara son, a su manera, un manual de buenas costumbres escrito por un individualista a la inglesa, que medita con brillo sobre el promiscuo tráfico de los encendedores, sobre la cama como corazón de la noche o sobre la nariz, cuyo aspecto y dimensión le parecen un asunto de la voluntad antes que de la naturaleza. En otra época, estimo que Amara habría sido un rebelde o, peor aun, un anarquista dinamitero, capaz de llegar a la acción directa contra una sociedad contemporánea que le produce una “genuina náusea moral” y en cuyos hábitos y costumbres, como la tiranía del automovilista sobre el peatón o en la adicción al trabajo incesante, encuentra sobrados motivos para el desaliento.
Pero a Amara le tocó educarse entre personas prudentes y a él, como a Edmund Burke, uno de sus penates, le molestan las grandes palabras y las empresas de Hércules, y por ello ha dedicado su poesía (y algunos de sus ensayos) a la estricta parcela de lo mínimo, de lo minúsculo y, para usar de manera incorrecta una palabra de moda, a la nanotología. Lo cotidiano, inclusive, debe parecerle a Amara un continente inmenso y sospechoso, pues no ignora que la generación de sus padres se propuso, entre tantas otras gravosas futilidades que fueron a dar al basurero de la historia, hacer una revolución de la vida cotidiana. Con esos antecedentes, Amara (1971) es un ensayista puro que rehúsa asomarse a los abismos nihilistas, prefiere seguir las buenas costumbres del ocioso observador, poetizando sólo aquello que está al alcance de los cinco sentidos, permitiéndose acaso exacerbar paradisíaca y artificialmente alguno de ellos, en la escuela de Thomas de Quincey, otro de los autores que ha leído con una delectación que no puede ser sino morosa.
De un tiempo para acá se nos ha vuelto una mala costumbre la de calificar a todo autor inteligente como moralista, en el sentido que le dieron a la palabra los sentenciosos franceses del Gran Siglo, el de un misántropo preocupado por el devenir ético del prójimo semejante. A diferencia del moralista, a Amara no le interesa la soledad del creyente frente a los espacios inconmensurables ni el comercio mundano de las vanidades. Es más bien un moralizador preocupado por postular un cuerpo limitado y estricto de reglas en dimensiones acotadas de la existencia, como el elevador, los monosílabos o la pequeña biblioteca. Por ello, de todos los ensayos de El peatón inmóvil, el que mejor lo dibuja es “Para una arqueología de los desperdicios”. Hace un cuarto de siglo, a un Georges Perec le habría bastado con practicar ese ceñido inventario del contenido cotidiano de la bolsa de basura. Pero a Amara, tal como lo confiesa, ese diario le parece insuficiente como literatura, y osa a fabular el heroísmo del moralizador que desea poner orden en el caos primordial de los desperdicios. A riesgo de imitar los modos de Bachelard, me atrevería yo a pensar que el escritor que se plantea un dominio absoluto sobre los objetos y las cosas más nimias realiza una fantasía infantil de asombrosa omnipotencia.
Leí un par de poemarios de Amara (Envés y Pasmo, ambos publicados en 2003) antes de disfrutar de El peatón inmóvil, y mal lector de poesía como soy, asumí con alivio que en sus ensayos estaba explicada su poética con suficiencia, e incluso me pregunté si no sería más bien un ensayista que recurre a la poesía para anotar o resumir sus reflexiones. Amara, filósofo de profesión, tiene por norma la aplicación sistemática de esa máxima que dice que toda cosa es interesante si se le observa con cariño y detenimiento. Como resultado de esa manera de ver, algunos de sus poemas se cuentan entre los más naturalmente resueltos de su generación, y en sus ensayos se expresa una inteligencia astuta. Se podrá decir que el mundo de Amara es muy reducido —e inclusive puede ser calificado de banal—, pero no podrá negarse que es interesante: a través de sus poemas, vemos la mesa del comedor desde abajo, escuchamos el caracol que se forma con la mano en la oreja o seguimos un avión de papel en sus breves evoluciones. Es sintomático que sólo en contadas ocasiones Amara salga “a la intemperie”, y lo haga para titular así un homenaje a la ciudad en miniatura que el surrealista Edward James construyó en un jardín en Xilitla.
De la defensa de lo usado en Salvador Novo y la juguetería en Mariano Silva y Aceves a las herramientas de Fabio Morábito y Luis Ignacio Helguera, pasando por “el mundo es una mancha en el espejo” de David Huerta, los ensayos cosméticos de Margo Glantz y por la metodología de la observación paradójica en Hugo Hiriart, esta poética microscópica ya tiene una historia, no tan mínima, en una literatura mexicana que ha sabido militar en el partido de las cosas de Francis Ponge. El mundo no es tan joven como le parece a Amara, y veo en sus miniaturas la consumación de un arte de vestir pulgas en el que faltan pocos milimétros para que nos graduemos de académicos. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.