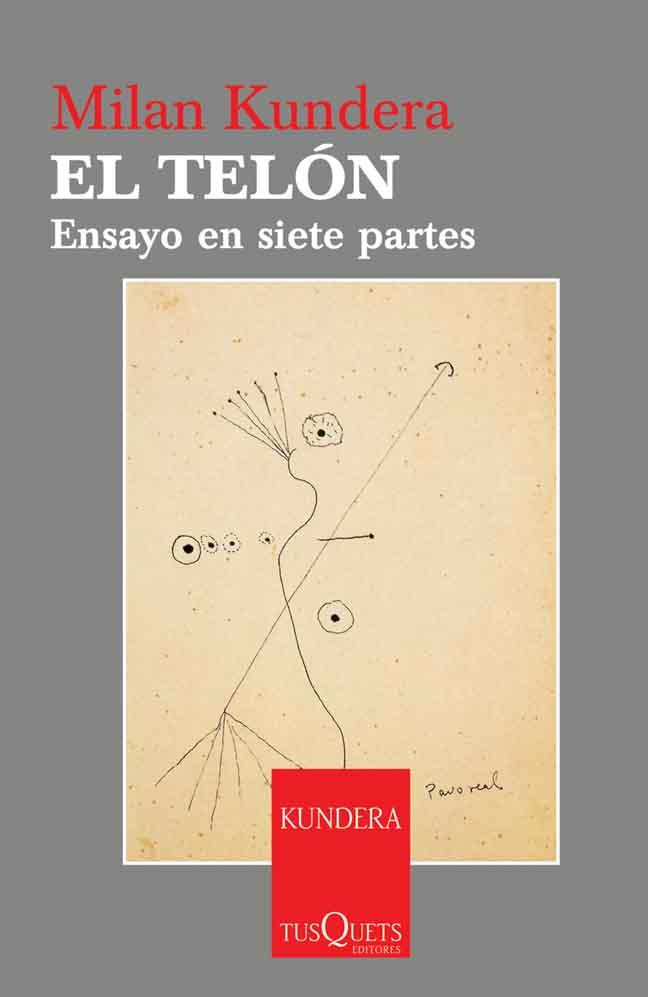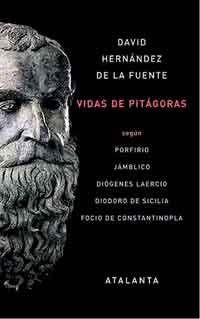Leí Relato de un náufrago en 1998, sentado a la sombra de un floripondio tepozteco que inspira leyendas, curanderos, farmacólogos y chamanes. En Colombia lo llaman “borrachero.” Ese mismo año, desde su casa en Cartagena, Gabriel García Márquez concedió una entrevista en la que confesó haber llegado al periodismo porque “el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas, y dentro de esa concepción, al periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje”, ya que “un reportaje —dijo— es un cuento totalmente fundado en la realidad.”
No sé si fue por culpa del floripondio, de la narrativa de García Márquez o del testimonio en que basó su relato, pero, a dieciséis años de haberlo leído, sigue apareciendo ante mi la figura de un hombre maltrecho, sentado en una balsa, con las manos ensangrentadas por una gaviota descuartizada y a medio desplumar, que no le pudo servir de alimento por el asco que le produjo sentir que masticaba carne de rana, con olor a pescado y a sarna. Con toda razón decía Luis Buñuel que el recuerdo de una imagen cinematográfica basta para comprobar el milagro implícito en su concepción.
Relato de un náufrago es un libro cuyo realismo no tiene otra magia que la hábil reconstrucción periodística de un suceso en el que abundan milagros semejantes. Milagros que son parte de un cuento totalmente fundado en la realidad. En la realidad de un náufrago de verdad, que en 1955, luego de diez días a la deriva sin agua ni comida, apareció en una playa desierta en el norte de Colombia, para contar una historia que sería pervertida por un régimen militar, y recuperada por un periodista joven en cuya estima el náufrago volvería a naufragar.
Luis Alejandro Velasco era el único superviviente de ocho tripulantes que habían caído al agua luego de que el destructor “Caldas” de la marina colombiana zozobrara a causa de una supuesta tormenta. Supuesta porque lo que en realidad había sucedido era que el destructor llevaba una carga ilegal de televisores, refrigeradores y lavadoras comprados con los ahorros de la tripulación, en Mobile, Alabama, durante las reparaciones efectuadas al navío. La carga, que había sido mal estibada, se soltó cuando el buque entró en aguas poco clementes, a dos horas de Cartagena, arrastrando consigo a los ocho marineros, que no pudieron ser rescatados. Colombia estaba bajo la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. La prensa estaba censurada. Luis Alejandro Velasco fue llevado a un hospital naval, donde sólo se le permitió hablar con los periodistas del régimen. La consecuencia inmediata: el náufrago fue condecorado por el dictador, proclamado héroe de la patria, promovido en la radio y la televisión como ejemplo de las generaciones futuras, y utilizado para publicitar relojes y zapatos como los que llevaba consigo durante su aventura. Por supuesto, había recaudado una pequeña fortuna, y alcanzado una celebridad dudosa que, sin embargo, no le impidió acudir a El Espectador de Bogotá, donde terminaría por revelar la verdad a un escéptico García Márquez. ¿Qué fue realmente lo que lo llevó allí? Es incierto. Dice García Márquez en el prefacio al relato que cuando Velasco “llegó por sus propios pies a preguntarnos cuanto le pagábamos por su cuento, lo recibimos como lo que era: una noticia refrita.” Refrita a tal punto que el joven periodista dijo sentirse “humillado” por haber sido comisionado por el editor Guillermo Cano para el reportaje en cuestión: “Por primera y única vez —diría después García Márquez en el primer volumen de su inconclusa autobiografía Vivir para contarla—me negué a hacer para un periódico algo que era mi deber”, advirtiendo a Guillermo Cano que sólo haría el reportaje “por obediencia laboral pero no le pondría mi firma.” Era esta una determinación “casual pero certera para el reportaje pues me obligaba a contarlo en la primera persona del protagonista, con su modo propio y sus ideas personales, y firmado con su nombre. Así — prosigue García Márquez—, me preservaba de cualquier otro naufragio en tierra firme. Es decir, sería el monólogo interior de una aventura solitaria, al pie de la letra, como la había hecho la vida. La decisión fue milagrosa por que Velasco resultó ser un hombre inteligente, con una sensibilidad y una buena educación inolvidables y un sentido del humor a su tiempo y en su lugar. Y todo esto, por fortuna, sometido a un carácter sin grietas.”
Y así fue. Tal como lo afirma en su prefacio, a lo largo de veinte sesiones de seis horas diarias descubrió, para su sorpresa, “que aquel muchacho de 20 años” tenía, además, “un instinto excepcional del arte de narrar,” una “capacidad de síntesis y una memoria asombrosa, y bastante dignidad silvestre como para sonreírse de su propio heroísmo… Era tan minucioso y apasionante que mi único problema literario sería conseguir que el lector me creyera.” La proeza —aún más admirable si se considera que no usaron grabadora, reveló que el náufrago, quien al principio quería contar todo “al mismo tiempo”, había aprendido pronto “la carpintería del oficio.”
Publicado durante catorce días consecutivos, el relato causó revuelo, y casi duplicó la circulación de El Espectador. La noticia explosiva apareció el tercer día, cuando se reveló la verdadera causa del desastre. A pesar de las amenazas y los intentos de soborno, Velasco “no desmintió una línea del relato,” que luego apareció en un suplemento especial, con fotografías compradas a los marineros que demostraban la verdad al respecto de la mercancía, la tragedia y su posterior encubrimiento. La dictadura respondió con la clásica estratagema: el cierre del periódico, y la intimidación. García Márquez iniciaba su exilio errante en París. El náufrago despareció alrededor de quince años, hasta que un periodista lo encontró “detrás de un escritorio en una empresa de autobuses.” En 1967 aparecía Cien años de soledad. García Márquez se convertía en Gabriel García Márquez. Para 1970, Relato de un náufrago se publicaba bajo el sello de la editorial Tusquets de Barcelona. A lo largo de los siguientes treinta y cinco años se venderían más de diez millones de ejemplares. En las páginas finales del prefacio se leía: “Hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre, y este es uno de ellos. Los derechos de autor, en consecuencia, serán para quien los merece: el compatriota anónimo que debió padecer diez días sin comer ni beber en una balsa para que este libro fuera posible.”
Pero el justo homenaje para este hombre con un carácter “sin grietas,” así como las regalías (ya que no lo derechos) que por instrucciones de García Márquez le fueron pagadas íntegramente por la editorial durante catorce años, se suprimieron cuando un abogado de Bogotá (Guillermo Zea Fernández), haciendo el proverbial honor a su oficio, convenció a Velasco de que los derechos le pertenecían a él “a sabiendas de que no eran suyos sino por una decisión mía en homenaje a su heroísmo, su talento de narrador y su amistad.” Tal como lo cuenta García Márquez en Vivir para contarla, la demanda en su contra se resolvió a su favor cuando “el juzgado decidió que el único autor de la obra era yo… Por consiguiente los pagos que se le hicieron hasta entonces por disposición mía no habían tendido como fundamento el reconocimiento del marino como coautor, sino la decisión voluntaria y libre de quien lo escribió (con el nombre del marino cuando fue necesario preservarse “de cualquier otro naufragio en tierra firme”). Desde entonces García Márquez donó los derechos a una fundación docente.
Naturalmente, uno se pregunta que tuvo que haber pasado para que el relato, concebido a partir del testimonio del náufrago, “con su modo propio y sus ideas personales, y firmado con su nombre” no mereciera desde su aparición como libro un más prudente reconocimiento de coautoría. Con su habitual probidad el propio García Márquez reconoce en su autobiografía que si al comienzo de la entrevista tuvo que recurrir a preguntas mañosas para descubrir “verdades encubiertas,” pronto “me di cuenta de que no las tenía. Nada tuve qué forzar. Aquello era como pasearme por una pradera de flores con la libertad de escoger las preferidas.” Así mismo asegura que el episodio contado por el náufrago donde aparecen unos aviones, “era de una belleza cinematográfica” y de un realismo a tal punto eficaz que “un amigo navegante me preguntó cómo era que yo conocía tan bien el mar, y le contesté que no había hecho sino copiar al pie de la letra las observaciones de Velasco” de tal modo que “a partir de cierto punto ya no tuve nada que agregar.”
Dicen que “en el pedir está el dar,” lo que no es precisamente un consejo de abogado. Si gracias a este Velasco se obnubiló y naufragó por segunda ocasión es algo que puede sólo inferirse, y si puede inferirse merece consignarse, pues si “hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre” todos los son de quien los compra y los lee, aunque sea bajo un floripondio tepozteco que inspira leyendas, curanderos, farmacólogos y chamanes.