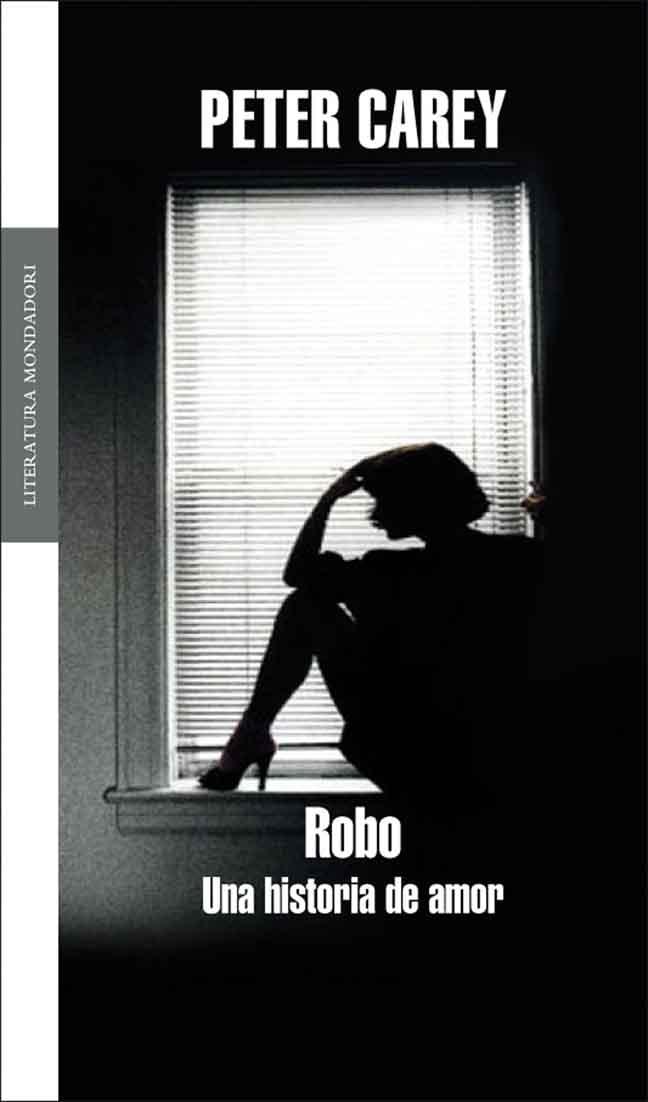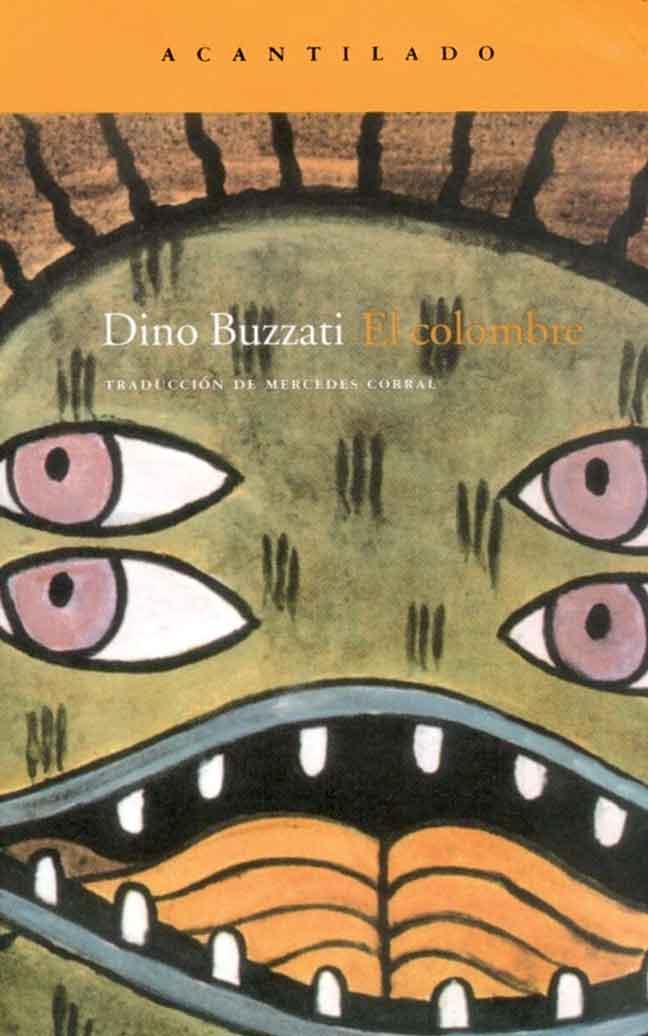Hay novelas que vienen por parejas. No me refiero a la plaga de las segundas partes (esa voluntaria explotación de un éxito) ni a las obsesiones radicales de los novelistas (esas redundancias involuntarias que nada tienen que ver ni con el éxito ni con el fracaso). Hay novelas que implican –o, lo que es mejor, critica– a otra novela, y están diseñadas como juegos de ecos y correspondencias más o menos elaborados. Es cierto que Robo: una historia de amor, la última novela del gran Peter Carey, es perfectamente comprensible sin Mi vida de farsante, aquella otra novela que Carey publicó hace cuatro años sobre el caso Ern Malley; pero no es menos cierto que las dos se enriquecen mutuamente de maneras muy particulares, con el resultado fantástico de que la suma es mayor que las partes.
Michael Boone, apodado Butcher, es un nuevo aporte de Carey a ese amable lugar común de la narrativa: el artista-en-tiempos-de-vacas-flacas. Boone nació en Bacchus Marsh, que para él es el último rincón de Australia, y durante toda su vida se ha dedicado a vencer el provincianismo a que su vida parecía condenarlo. Gozó de cierto prestigio durante unos años, pero ahora sus cuadros ya no se venden y ni el público ni los galeristas se acuerdan demasiado de él. Entra Marlene Leibovitz, una mujer de veintiocho años que comparte con Boone dos rasgos esenciales: uno, también ella ha nacido en el culo del mundo y ha luchado por llegar a algo más; y dos, su marido es el hijo de Jacques Leibovitz, gran pintor cubista y una especie de ídolo de Boone. Marlene ha llegado a Australia con un objetivo que para Boone es prácticamente religioso. Como esposa del único heredero de Leibovitz, Marlene ostenta el droit moral, el derecho de autenticación de las pinturas: sólo ella y su marido tienen autoridad para decidir ante el mundo qué pinturas son auténticas y qué pinturas son falsificaciones. Sucede que el vecino de Boone tiene en su poder un cuadro de Leibovitz, Monsieur et Madame Tourenbois, y sucede que ese cuadro precisamente es una de las razones por las que Boone se hizo pintor. Pues bien, Marlene ha venido para autenticar el cuadro y así echar por tierra las sospechas de falsificación que últimamente lo han rodeado.
O, por lo menos, eso es lo que dice.
Porque lo que comienza entonces es una trama llena de cosas que parecen lo que no son, de gente que finge y engaña por gusto o por deber, y, sobre todo, del gusto de Carey por los personajes desmesurados, las escenas veloces y el lenguaje salido de madre. Marlene miente, y Boone, que se ha enamorado, se deja arrastrar por la mentira. Pero es que todos en esta novela mienten de una u otra forma. O tal vez no: tal vez hay un personaje que dice la verdad, aunque sea una verdad a medias, una verdad incompleta y pasada por una percepción incompleta del mundo. Hugh, el hermano retrasado de Boone, es la segunda voz de la novela, el contraste, el balance. Los hermanos se turnan al bate para narrarla, y dan testimonio de uno de los grandes placeres de leer a Carey: su interés en los tonos y los lenguajes, su oído impecable, su talento histriónico. Así como Boone nos hace pensar más de una vez en el pintor de Barbazul, de Vonnegut, la voz de Hugh pertenece a la misma familia que la de Lennie, el querido idiota de De ratones y hombres, pero también tiene esa oralidad furiosa y sin embargo coherente que tiene Kelly, el bandido australiano que nos cuenta su historia en una de las mejores novelas de Carey. El resultado del contrapunto es un tour de force de ventriloquia, pero también una relación humana y conmovedora. En medio de las reglas absurdas del mundo del arte, de todas las tensiones políticas entre la gente que hace los cuadros, la que los expone, la que los vende, la que los autentica y la que persigue a los falsarios, Hugh es el encargado de aportar un poco de sentido común. “Era una mosca, una avispa, UN ENEMIGO DEL ARTE”, piensa Hugh en algún momento. En el (sub)mundo del arte, cuyas reglas Michael Boone domina y a veces simplemente obedece, en ese mundo de apariencias, Hugh es un exiliado.
Y es este mundo el que nos devuelve a Mi vida de farsante. El lector de Carey recordará que esa novela reinventaba el célebre caso Ern Malley, en el cual dos poetas antimodernistas se pusieron en la tarea de inventar un poeta modernista y, por supuesto, sus poemas. Querían hacer una mera parodia, burlarse a su manera de los clichés del modernismo; no contaron con que un editor de reconocido gusto caería en la trampa y los consideraría grandes ejemplares del movimiento, para escándalo y también para risa del establishment. Por supuesto, lo que la novela de Carey nos pregunta es: ¿qué importa que fuera una trampa? ¿Qué es un poema modernista: el de un autor modernista o el de un lector informado que lo considera modernista? Las mismas preguntas corren por los pasadizos subterráneos de Robo: dadas las reglas comúnmente aceptadas del droit moral, ¿dónde radica el valor de un cuadro de Leibovitz (o de Picasso, o del que sea)? Dadas las reglas del droit moral, ¿en qué se diferencia un cuadro realmente pintado por Leibovitz y un cuadro falso, pero que ha sido autenticado como obra de Leibovitz?
A fin de cuentas, lo que el tándem novelístico hace es una apuesta arriesgada: el cuestionamiento de la autoría. ¿Qué importancia tiene el autor de una obra de arte, si lo que determina su valor —la ingenuidad de un lector, la arbitrariedad de un derecho hereditario— está fuera de la autoría? El valor del arte, parecen sugerir ambas novelas, no está en el arte mismo, sino en el testimonio que las voces autorizadas den de ese valor. En Mi vida de farsante se describe uno de los riesgos de este estado de las cosas: “el terror a que alguna vez” nos engañen y nos hagan “admirar a alguien de segunda fila”. O, como dice el propio Michael Boone al comienzo de su historia: “¿Cómo vas a saber cuánto pagar si no tienes ni puñetera idea de lo que vale? Si pagas cinco millones de dólares por un Jeff Koons, ¿qué dices al llevarlo a casa? ¿Qué piensas?” ~