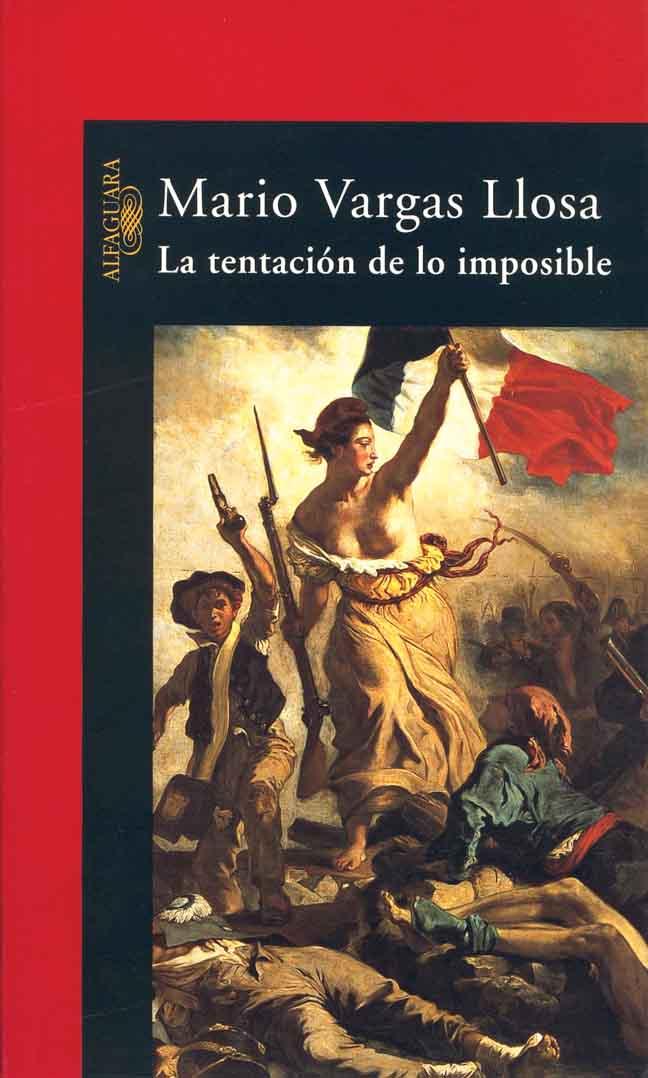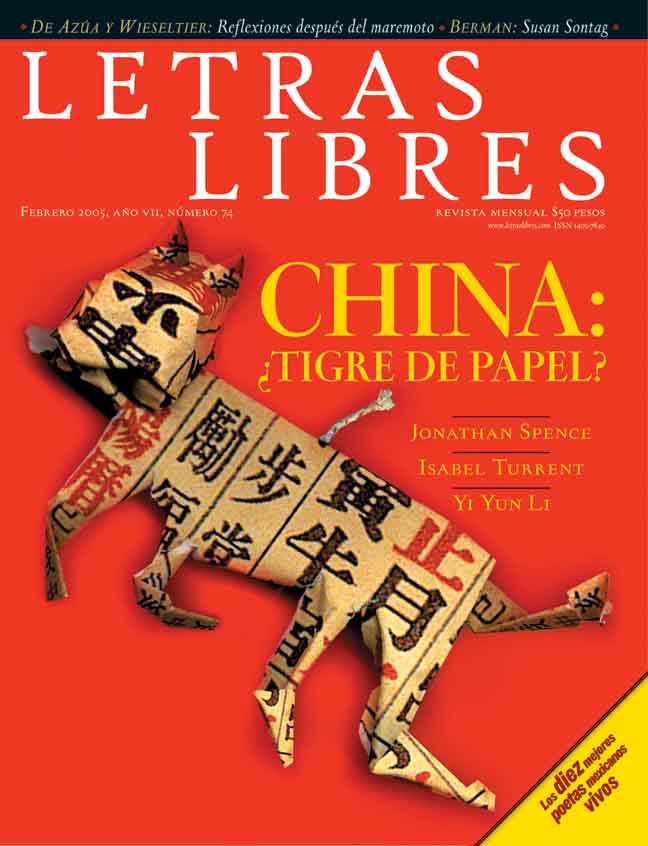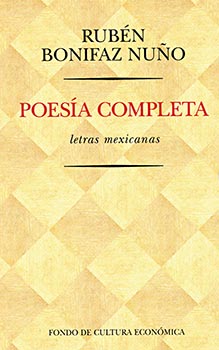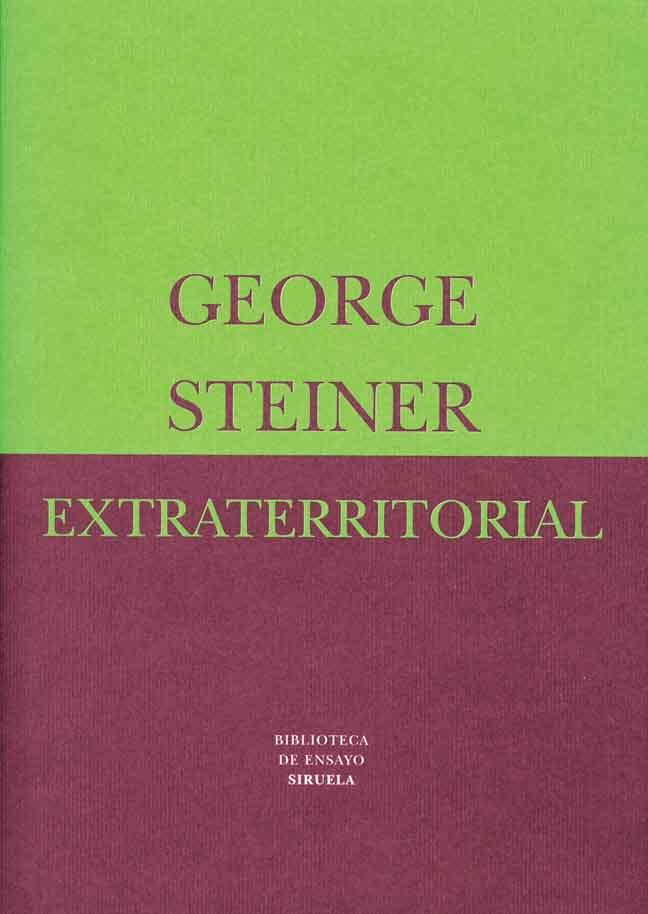Hay frases elocuentes condenadas a perdurar como una segunda naturaleza y así Victor Hugo siempre será, gracias al dicho de François Mauriac, el gran desconocido. Tal pareciese que cada vez se lee menos Los miserables (1862), uno de los libros más influyentes de la literatura, obra que ha sobrevivido, un tanto artificialmente, gracias a su presencia en el cine y el teatro. Acaso interrogado por esa perplejidad, Mario Vargas Llosa presenta La tentación de lo imposible / Victor Hugo y Los miserables, la reescritura de las conferencias que sobre el tema dio el novelista, en Oxford, en 2004.
Victor Hugo es, al mismo tiempo, una leyenda y una literatura, para citar otra frase hecha, esta vez de Borges. La leyenda muestra al escritor burgués doblemente coronado —en su monárquica juventud como adalid del romanticismo y, tras 1852, como el Prometeo liberal y humanitario amarrado a la roca de Guernesey— y se extiende a una variedad de personajes que incluyen al espiritista, al hombre de todas las mujeres, al avaro, al abuelo de la humanidad bienpensante, a la conciencia nacional de la Francia republicana enterrado en olor de santidad… Su literatura, tanto o más influyente que la irradiación del personaje, se ha ido deslavando con el tiempo. Como el chileno Neruda, uno de sus descendientes directos, Hugo escribió miles y miles de versos: muchos se cuentan entre los más hermosos y eufónicos de la lírica francesa y otro tanto es poesía circunstancial, olvidable, cursi. Si el poeta sobrevive a su tiempo y todavía causa emoción abrir al azar La leyenda de los siglos o Las contemplaciones, el dramaturgo quedó relegado a la historia literaria y al catálogo de los monumentos nacionales franceses. Pocos géneros envejecen con la rapidez que el teatro: Shakespeare y los trágicos griegos son la excepción que confirma la regla. Queda el novelista y permanece (aunque no lo parezca) el pensador, a los cuales Vargas Llosa dedica este libro concentrado y sustancioso.
Vargas Llosa ha publicado cuatro libros dedicados a sus novelistas electivos: García Márquez: historia de un deicidio (1971), La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary (1974), La utopía arcaica / José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1996) y ahora La tentación de lo imposible. El cuarteto expresa de manera entrañable las deudas felizmente pagadas a sus maestros por el novelista peruano. Si García Márquez es el contemporáneo esencial, primero admirado como artista y luego aborrecido en tanto que clérigo —ese hermano mayor cuyo ejemplo crea una manera de ser escritor en el mundo—, en Flaubert encuentra Vargas Llosa al maestro absoluto del arte de novelar. Si es emocionante leer el tributo rendido al autor de Madame Bovary —y, sobre todo, a Emma Bovary misma—, La utopía arcaica es el mejor de sus libros críticos. Más que eso: uno de los ensayos latinoamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo xx, obra convenientemente ignorada por todos aquellos que no han querido verse —como Vargas Llosa lo hizo con humildad— en el espejo de nuestros fantasmas latinoamericanos, tan chocarreros y tan ruidosos, tan dados a encarnar malignamente.
Ante el novelista peruano José María Arguedas (1911-1969), ese gran primitivo que inventó una Arcadia incaica para huir de un mundo erosionado que le era insoportable y que acabó por orillarlo al suicidio, Vargas Llosa realiza un agudo ejercicio de distanciamiento. La honradez de un espíritu crítico no se prueba en el elogio de lo semejante o en el trato con lo simpático, sino en el enfrentamiento con aquello que nos rebasa y nos repugna: partiendo del mismo origen, el Perú, nada se aleja más irremediable y dramáticamente de Vargas Llosa que el indigenismo de Arguedas, su ansiedad identitaria por hallar en los Andes ese remanso estático que librase a América Latina de la miseria y de la mugre, de la ignorancia y del terror. En la búsqueda de esos ríos profundos que le dieran sentido a su propia experiencia intelectual, Vargas Llosa, que terminó La utopía arcaica en los años de reflexión posteriores a su fallida candidatura a la presidencia del Perú, acaso encontró en Arguedas una justificación plena. En ese sentido, el establecido por las relaciones familiares entre un creador y aquellos demonios, socráticos o cristianos, que lo educan y lo contradicen, ¿qué agrega Victor Hugo, este cuarto invitado, al universo de Vargas Llosa?
En las primeras páginas de La tentación de lo imposible narra Vargas Llosa su encuentro con Los miserables, de Hugo, una “realidad ficticia” que tornaba menos infeliz su estancia como interno en una escuela militar de Lima, en 1950. No fue Vargas Llosa el único en hallar consuelo en el oceánico mundo hugoniano, rito de iniciación al que canónicamente concurrieron miles de lectores, uno de ellos el propio Arguedas —como lo dice Vargas Llosa en La utopía arcaica—, quien también encontró en Los miserables, un cuarto de siglo atrás, a un compañero generoso en su adolescencia nómada por los Andes. Hugo y Arguedas, a su vez, comparten algunos otros puntos de contacto como lecturas de Vargas Llosa: el puritanismo sexual, el maniqueísmo.
Quizá lo que menos me interesó de La tentación de lo imposible sea la disertación —impecable y por fuerza escolar— de Vargas Llosa sobre el narrador ultraomnisciente que domina Los miserables, ese “divino estenógrafo” a través del cual seguimos el arte de novelar en Hugo, el último de los antiguos en permanente contraposición con Flaubert, el primero de los modernos. Vargas Llosa logró su objetivo, y tan pronto como pude releí capítulos enteros de Los miserables y quedé impresionado, con él y gracias a su libro, con la monstruosa (en tantos sentidos de la palabra) exhibición de poder poético realizada por Hugo al, literalmente, destripar París y hallar en las cloacas de la capital del siglo xix la enumeración caótica de su pasado y la cifra de su devenir.
Pero La tentación de lo imposible me dice más cosas sobre Vargas Llosa que sobre Hugo, en la medida en que soy un lector que suele rondar por la misma frecuencia moral y política que el novelista peruano. Hugo, a través de Vargas Llosa, se reveló, desgajándose a través del divino estenógrafo de Los miserables, como una voz que, desde ultratumba, se empeñaba con éxito en salirse de su amarillento papel de remoto abuelito decimonónico. Lo que Hugo agrega al corpus vargasllosiano es la reflexión implícita de lo que del viejo liberalismo puede sobrevivir en el nuevo.
Al examinar el intrincado “Préface Philosophique” que el autor decidió omitir de Los miserables, Vargas Llosa encuentra, como otros buenos lectores de Hugo antes que él, que el novelón es algo más, mucho más, que esa “novela comprometida” con el humanitarismo y la libertad que admiradores y enemigos destacaron por igual. Los miserables es una cosmogonía, o si se prefiere, una teúrgia, es decir, una puesta en escena orquestada y dirigida por un poeta visionario que cree usar sus poderes mágicos para dirimir la controversia cósmica entre el bien y el mal. La colosal profecía hugoniana, que presentaba al siglo xx como un plácido, burgués y científico fin de la historia, empezó a desacreditarse ante los inadvertentes ojos del propio poeta, quien no supo ver, en 1870 —la guerra franco-prusiana y la Comuna de París—, ese año en que comenzaban a ensayarse los horrores de nuestra época.
Pero si Vargas Llosa encontró en las cárceles descritas por Arguedas los intestinos del Perú, una adivinación mediante las vísceras, también localizó, en la escatología hugoniana, elementos nutricios de nuestra época. La utopía en Hugo, al contrario que la de Marx, carecía de instrucciones de uso, de imperativos políticos verificables que permitiesen a una clase o a un partido el arrogarse la imposición de la virtud universal. No en balde, novelista y crítico del Terror francés, Hugo fue un adversario del socialismo revolucionario, al grado que tan pronto murió, Paul Lafargue, el yerno francés de Marx, escribió en su contra un vitriólico panfleto, La légende de Victor Hugo. Preso en Santa Pelagia, este socialista que habría de suicidarse en 1911 junto a Laura Marx, su mujer, le reprocha a Hugo, más que los vaivenes oportunistas de su carrera política, su defensa de la propiedad y su condena de la violencia como partera de la historia. Hugo, en Los miserables, precisamente, bajó a las barricadas para buscar en ellas, no el absoluto, sino al hombre de carne y hueso. Y quizá lo que encontró fue una criatura mitológica no muy distinta de las que Marx vio.
Hugo —y ésa es una de las estimulantes conclusiones que pueden sacarse de La tentación de lo absoluto— fue, como providencialista democrático, un mal profeta. Pero su fe ciega en el futuro tenía su origen en la profundidad de su liberalismo. En unas líneas que Hugo suprimió de Los miserables y que Vargas Llosa cita, puede leerse una memorable certeza que ha acompañado, a través de los tiempos, al liberalismo: “La cantidad de fatalidad que depende del hombre se llama Miseria y puede ser abolida; la cantidad de fatalidad que depende de lo desconocido se llama Dolor y debe ser contemplada y explorada con temblor. Mejoremos lo que se puede mejorar y aceptemos el resto.”
Esta frase hugoniana, como bien lo dice Vargas Llosa, se adelanta a Camus y adquiere una compasiva luz en contraste con los sangrientos delirios del siglo xx. El abuelito, pese a sus fantasías y sus obcecaciones, nunca perdió de vista, a lo largo de su larga y megalomaníaca travesía, esa estrella del razonable escepticismo que advierte que el hombre podrá y deberá vivir en un mundo justo siempre y cuando renuncie a la desdichada aspiración a ser feliz. Esa aguja en el pajar de Los miserables brilló lo suficiente como para ser detectada y anatemizada por los primeros comunistas y por la vieja Iglesia Católica, por quienes prometían la felicidad en este mundo y por los que la postergaban para el otro.
En la construcción de su autobiografía intelectual, Vargas Llosa, como ensayista, ha recurrido a los utopistas para poner en crisis su propio pensamiento, exponiéndolo a la crítica de lo que, pareciéndole ajeno, no puede serle indiferente. Nada parece tan lejano a Vargas Llosa como la utopía arcaica y conservadora de Arguedas o la utopía futurista y democrática de Hugo. Pero ambas, a su vez sutilmente vinculadas en la obra de Vargas Llosa, permiten ver la complejidad de un horizonte intelectual rico en fallas geológicas, en sorprendentes floraciones y a la vez inmóvil, como tantas de las páginas, a su manera eternas, de Victor Hugo. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.