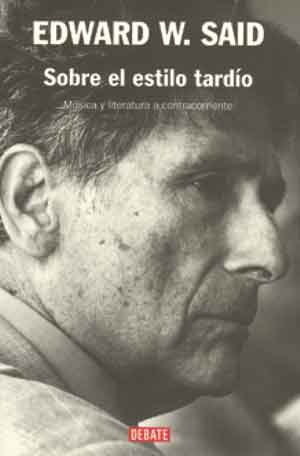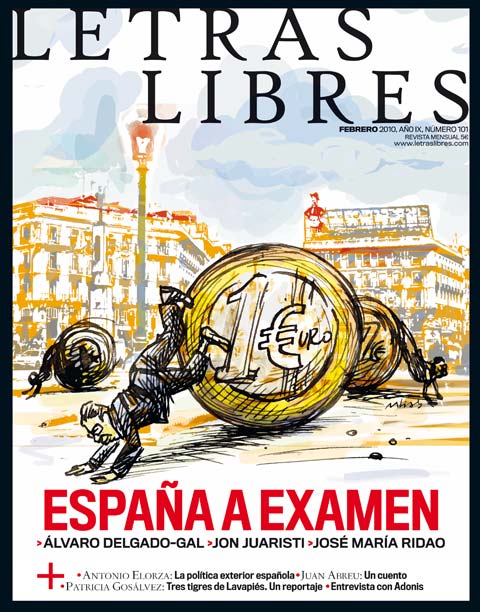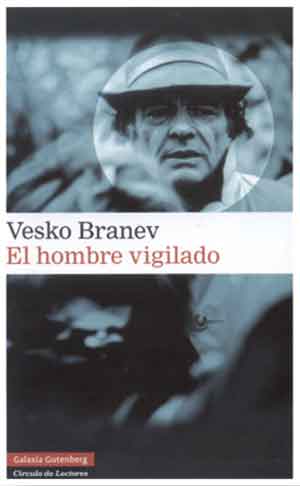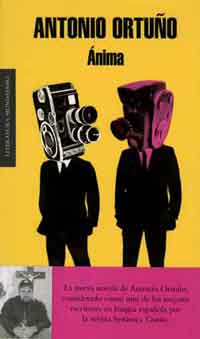Al morir en 2003, Said dejó varios textos inconclusos. Michael Word reunió uno de ellos, el presente, lo pasó a limpio y lo compaginó con otros afines, ya totalmente revisados por el autor, dando lugar al conjunto. El motivo conductor es la obra tardía de algunos músicos y escritores: Richard Strauss, Verdi, Thomas Mann, Jean Genet, Britten. Una categoría expuesta por Adorno les vale de sustento, convenientemente afeitada de embrollos cancillerescos, propios del filósofo y compositor.
No se trata de obras de viejos, a veces repetitivas y seniles. Tampoco de lo que se hace antes de silenciarse en una vejez taciturna. Lo tardío es creador y responde a una visualización de la muerte, cercana y personal. La propia vida aparece como una tierra extraña, lugar de exilio. Algunos enfatizan: la voz final viene de ultratumba, como quiere Chateaubriand. A la vez, con la terminal energía del inventor, esa voz se libera de obligaciones sociales y hasta de la misma herencia que es la obra. Glenn Gould, el peculiar genio del piano contemporáneo, rehuyó tocar en público. Se reconcentró en las soledades de su casa y el estudio de grabación.
Said observa que este atardecer puede convertirse en una refundación. El ejemplo máximo es Beethoven, el de las últimas sonatas y cuartetos. Fragmentario en vez de orgánico, circunloquial en vez de estricto, destrozón en vez de constructivo, informal en vez de perfilado, propuso en esas partituras una noción evasiva de la música, en el sentido de que ella se le escapaba y él tomaba notas nerviosas y punzantes de su fuga, en un caso bajo las formas, justamente, de una fuga. Y así el Verdi de Falstaff, el Strauss de Metamorfosis, el Britten de la rehecha Muerte en Venecia de Mann.
Con aguda penetración de pensador y de músico, acaso mascullando su propio final, Said redactó algunas de las más inteligentes páginas de crítica musical en nuestros días. Libre de todo deber escolástico, se ha valido de sí mismo como lo hicieron sus ejemplos. Se puede ser tardío en plena juventud, como el Mozart de Cosí fan tutte, dolida fábula de la ilusión amorosa promovida por un viejo verde, cínico y jocundo.
Ross propone un contrapunto, una historia de la música en su siglo más movido y removido. Es un investigador erudito, ordenado y divertido. Esboza un recorrido social y político de las músicas novecentistas –las hubo a puñados– valiéndose de una documentación espesa, de sólidos análisis de partituras, exposición de ideas y tendencias y hasta abusivas cotillas y demás anecdotismos biográficos.

¿Importan a la materia los líos matrimoniales de Stravinski y Schönberg, que Bernstein o Ravel fueran homosexuales, tanto como el catolicismo de Messiaen o el judaísmo de Bloch, el marxismo de Eisler o el nazismo de Pfitzner?
En lo estrictamente ensayístico, sin dejar de ser inteligente, Ross no supera los tópicos. Veamos: el arte sonoro del siglo XX ha franqueado, a veces, la frontera entre sonido y ruido, entre música y más allá / más acá de la música; como en todos los tiempos, la política ha promovido o estorbado al arte; la diversidad de orientaciones ha archivado la noción de progreso lineal en la música, a pesar de los dogmas excluyentes de las vanguardias; no son lo mismo (a pesar de Ross) el arte popular (obra de legos) y el arte de masas (obra de profesionales); siempre se han dado los compositores que buscaron la aprobación de los contemporáneos y quienes la rehuyeron a favor de posible y conjetural eternidad; no resultan idénticas la música tonal y la no tonal. Etcétera.
En una obra de tamaña anchura siempre es factible observar lo desproporcionado y lo ausente. No lo haré pero diré al lector que Ross exagera su punto de vista norteamericano. Entiende que el siglo XX produjo una revolución de incalculable medida en cuanto a la ampliación del público, gracias al disco, la radio, la televisión, el cine sonoro. Pero equiparar al escándalo parisino de La consagración de la primavera con las broncas etílicas y mescalínicas entre el respetable de los Sex Pistols es, cuando menos, frívolo. Lo mismo en cuanto a los contactos entre música “clásica” (adjetivo incorrecto pero usual) y popular. No fue sólo el jazz quien aportó su impregnación, también el Caribe afro, el flamenco, el tango, las canciones del cabaret portuario, las murgas carnavalescas y hasta las rondallas de bomberos. Es cierto que, al fin, las mujeres compositoras se equiparan a los varones pero ¿merece Gubaidulina, acaso la mayor creadora viviente, unas pocas líneas frente a las páginas atiborradas con las pamplinas y habladurías del downtown neoyorquino o la bohemia dorada de San Francisco? Aun en la disidencia, los olvidos (¡Alberto Ginastera!) y matizaciones, sospecho que nadie se aburrirá ni dejará de pensar todo lo pensable en la música del siglo XX gracias al trabajo de Ross. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.