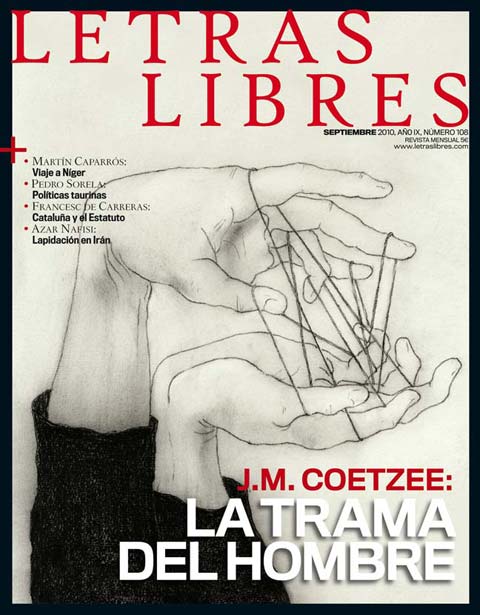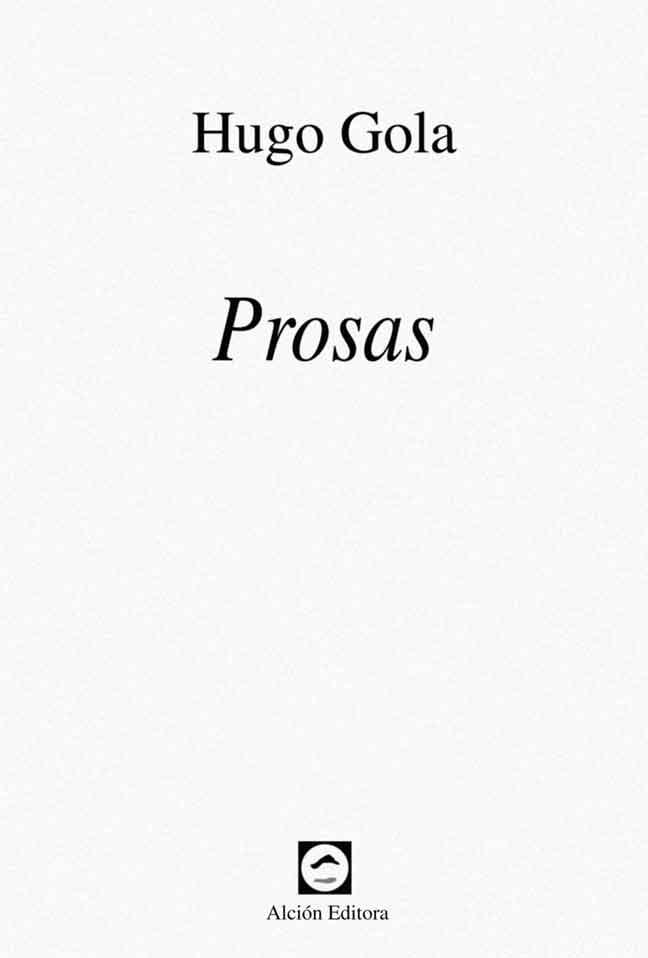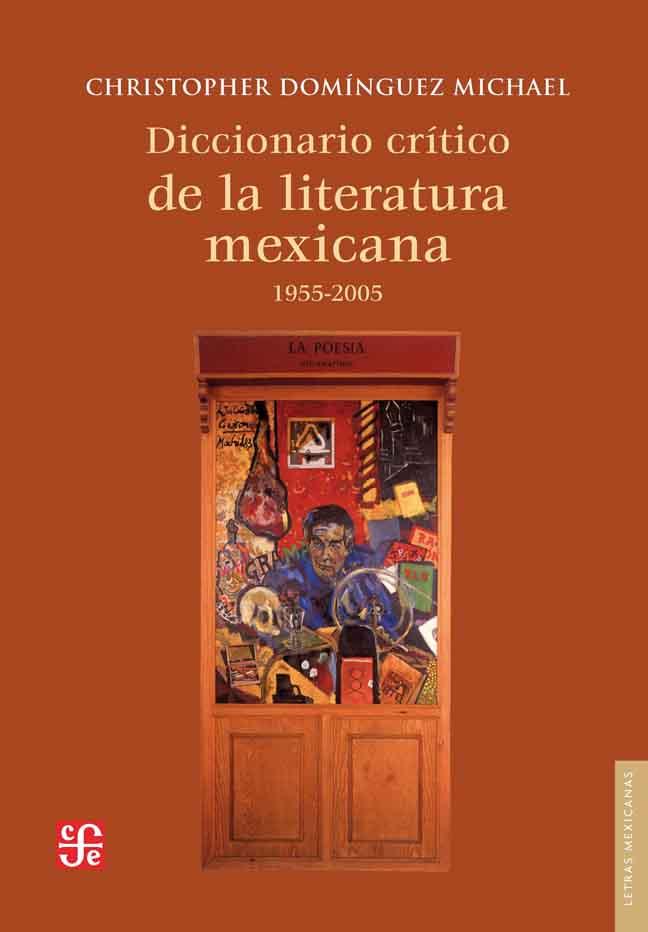De acuerdo con el retrato que de Orwell hace Bruce Bégout en Sobre la decencia común, un ensayo sobre sus ideas políticas y morales, bien se puede pensar que fue un sólido conservador que hallaba más justicia en las viejas tradiciones nacionales que en el afán de los tecnócratas por cambiar las costumbres de los hombres. Pero de acuerdo con ese mismo retrato, Orwell debió ser también un defensor de la ortodoxia socialdemócrata, que reclamaba límites salariales para impedir diferencias económicas indignas. Aunque también es posible que fuera un liberal de libro al proclamar que la libertad de los individuos es el bien más preciado de una democracia. Hasta un populista pudo ser al exaltar la bondad de las clases bajas frente a la corrupción y la avaricia de las elites políticas e intelectuales.
Visto hoy parece poco plausible que un hombre sintetice hasta ese punto ideologías tan aparentemente distintas –de ahí que prácticamente todo el mundo (sensato) en la política británica se haya querido adueñar de él–, pero cabe tener en cuenta que Orwell dedicó la mayor parte de su talento intelectual a tratar de evitar que triunfaran las dos grandes ideologías totalitarias europeas del siglo XX, el comunismo y el fascismo, y a aceptar todo lo demás como cosas a discutir en una sociedad que se permitiera a sí misma discutir, aunque él siempre se considerara socialista y tuviera una concepción básicamente conservadora de la forma de vivir de los ingleses.
Y en estas coordenadas se sitúa el libro de Bégout: en su defensa de la democracia, afirma, Orwell fue por encima de todo un defensor de la decencia común, esa cosa que, por suerte, las leyes no pueden sistematizar del todo, pero que es básica para una sociedad razonable. Naturalmente, Orwell no se engañaba con respecto a la pasta de la que estamos hechos los hombres, pero creía que en ella había un fondo moral y bueno que permanecía en las relaciones personales de la gente corriente pero, y ese es el centro del libro, había desaparecido de la vida política y la disputa intelectual. Así, los hombres comunes tienen una percepción instintiva de lo correcto, acuden a socorrer al vecino en problemas y conviven sin recurrir por lo general a la violencia, mientras que las elites están formadas por gente hiperagresiva que pisotea el sentido común y las reglas básicas de la civilidad para adquirir más poder, más dinero y más influencia.
Como es bien sabido, Orwell conoció sin tener necesidad material de hacerlo “la humillación y la solidaridad de los humildes”, en palabras de Bégout. Se relacionó con los coolies en Birmania, lavó platos en París e investigó la vida de los mineros del norte de Inglaterra para escribir The Road to Wiegan Pier, todo ello sin olvidar jamás –más bien recordando con cierta culpa– que había formado parte de dos de las instituciones más privilegiadas de Gran Bretaña, las public schools y el ejército imperial. Y en esos humildes encontró una “honestidad común [que] se expresa en forma de una inclinación natural al bien y [que] sirve de criterio para lo justo y lo injusto, lo decente y lo indecente. Supone pues una forma de moralidad natural previa a toda educación práctica y que se expresa espontáneamente sin necesidad de apelar a principios morales, religiosos o políticos”, dice Bégout; una honestidad que se halla también sin duda en los obreros cualificados o los empleados de clase media, pero no en “los ricos propietarios, los aristócratas, la gran burguesía y también los intelectuales”. No es que exista, como dice Orwell, una “superioridad moral de los pobres”, como sí se presenta en el cine y la literatura populares, pero sí parece claro que cuando la gente vive ocupada en ganarse la vida con su empleo y en mantener a los suyos es más honesta que cuando ansía el poder y el reconocimiento; que la gente parece olvidar su moral en cuanto participa en los asuntos del gran mundo, como si le venciera la tentación de que las cosas se plegaran a su imagen de las cosas y no al revés.
Y, naturalmente, lo que más le duele a Orwell es que así actúen, como decía, sus colegas, los intelectuales, “por más de izquierdas que sean, por más políticamente comprometidos que estén con la defensa de los intereses del proletariado”. Que, siendo como son unos privilegiados gracias a la democracia que les permite expresarse, apoyen dictaduras, elogien a tiranos, desdeñen derechos ajenos a los que nunca renunciarían para sí. Orwell tiene claro por qué sucede:
Pero hay algo que indiscutiblemente ha contribuido a propagar el culto a Rusia entre la intelligentsia inglesa en el transcurso de los últimos años, y es precisamente la comodidad y la seguridad de la vida inglesa. Más allá de todas sus injusticias, Inglaterra sigue siendo el país del habeas corpus, y la gran mayoría de los ingleses nunca ha conocido la violencia o el abuso de poder. Cuando se ha crecido en un ambiente semejante resulta muy difícil representarse lo que puede llegar a ser un régimen despótico.
Sobre la decencia común es un libro utilísimo para entender a ese inmenso escritor que fue Orwell, aunque de vez en cuando uno se pregunta si el Orwell de Bégout –ligeramente ingenuo, algo tendente al moralismo, no muy sofisticado– es exactamente el Orwell que hemos leído todos los demás. Y, por encima de todo, si el Orwell que presenta no estaba equivocado, no en la exigencia de la decencia como primera piedra sobre la que asentar una buena sociedad, sino en su convencimiento de que se halla naturalmente en los hombres corrientes y desaparece en las elites. Hace no mucho (Letras Libres, 104) Fernando Savater decía que “lo peor de los políticos es lo mucho que se parecen a la gente que les vota”, y creo que algo parecido podría decirse de los intelectuales y la gente que los lee. Porque, ¿de veras son los hombres y las mujeres que escriben en los periódicos o gestionan el dinero público necesariamente peores y más dañinos para la sociedad que el resto de nosotros? Tengo para mí que no. Sabemos desde Intellectuals de Paul Johnson que esa gente puede ser resentida, tiránica, hipócrita y cínica, pero no sé si en mayor grado que un dentista o un agricultor, aunque sin duda su constante apelación al bien y su presencia pública les pueda hacer más irritantes. De hecho, el mismo Orwell distó de ser un santo -como demostró su gran admirador Christopher Hitchens en Why Orwell Matters– en su trato con las mujeres, los homosexuales o los propios birmanos. Y en ese sentido, la lectura de Orwell que hace Bégout me parece un poco voluntariosa. Pero cuenta muy bien que, pese a su heroicidad contra el totalitarismo y su compleja síntesis ideológica, Orwell fue siempre un hombre que prefiría una charla en el pub a un debate en el parlamento, la aldea a la ciudad, las viejas herramientas a la nueva tecnología y, como vemos, el pueblo llano a la gente de mundo. Es decir, un perfecto conservador de izquierdas. ~
(Barcelona, 1977) es ensayista y columnista en El Confidencial. En 2018 publicó 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (Debate).