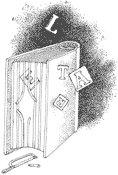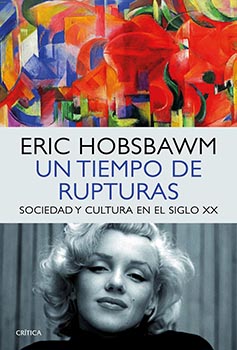La historia intelectual de México bien podría ser una sucesión de imágenes nacionales en la literatura. Pocas culturas prueban con tanta facilidad aquello que decía Ortega y Gasset sobre la reescritura del pasado que cada generación practica. Románticos o positivistas, liberales o revolucionarios, ateneístas o contemporáneos, los intelectuales mexicanos forman, al decir de Luis González, una “ronda de generaciones“ en la que giran diferentes relatos de una misma historia nacional.
Para Justo Sierra, por ejemplo, la trama de México, con el progreso a la vuelta del siglo XX, podía ser narrada como una comedia evolutiva, que culmina en el feliz desenlace de una civilización nacional y, a la vez, moderna. Alfonso Reyes, en cambio, se aproximaba mucho a la narrativa de la tragedia en su minimalia México en una nuez. La Revolución, nos dice ahí, “desentierra el oro escondido de los aztecas“, devela el rostro y el destino del país, como Edipo ante el oráculo de Delfos o Hamlet frente al fantasma del rey, que era su padre. Curiosamente, Octavio Paz, quien también insistió en esa anagnórisis voluntaria, más que como tragedia, interpretó la historia de México como un drama. A su juicio, el telos debía ser la democracia, pero, en su búsqueda secular, la nación tropezaba, a cada paso, con sus raíces autoritarias.
La mirada al pasado de las nuevas generaciones denota síntomas de herencia y rebeldía. El peso del relato nacional provoca, como reacción, una lectura elusiva que prefiere los juegos de la virtualidad, los espejismos entre historia y ficción, antes que la arqueología de alguna huella sepultada. Pero ni siquiera los jóvenes, esos que, como decía Joseph Conrad, “aún no han rebasado la línea de la sombra“, pueden despojarse totalmente de su legado. Más bien, sólo alcanzan a ejecutar ciertas ceremonias intelectuales en las que una tradición literaria se confirma. Es así como reaparece, en la nueva escritura de la historia, la misma pulsión que, desde los tiempos de Alamán hasta los de Paz, conmueve a la cultura mexicana: evocar y medir la angustiosa transformación de México en una nación moderna.
Bordeando la ficción
Los cuatro relatos que forman Historias del olvido de Carlos Tello Díaz suceden en tiempos míticos y fundacionales: la época santannista, el Porfiriato, la Revolución y el México transparente y milagroso de Adolfo Ruiz Cortínez. Cada tiempo es un telón de fondo para la narración de sucesos que la Lógica de la Historia considera insignificantes o demasiado particulares: el amor imposible entre José Rovira y Rosario Casasús, durante los años en que la península de Yucatán estuvo separada de la República Mexicana; la muerte de Delfina Ortega, sobrina y primera esposa de Porfirio Díaz, en abril de 1880; el suicidio de dos hijos del acaudalado empresario Íñigo Noriega en febrero de 1913, y una comida, a fines de 1957, de un grupo de amigos, conocidos como Los Divinos (José Luis Martínez, Alí Chumacero, Joaquín Diez Canedo, Jaime García Terrés, Octavio Paz, José Alvarado, Carlos Fuentes, Juan Soriano…), en el Bellinghausen, que deriva en una visita al renombrado burdel de Graciela Olmos, La Bandida, y acaba en un baile de máscaras en la Academia de San Carlos.
Si en Pueblo en vilo Luis González contaba la microhistoria de un espacio —el pueblo michoacano de San José de Gracia—, en Historias del olvido Carlos Tello Díaz quiere contar las microhistorias de cuatro tiempos. La narración de pequeños eventos, en medio de épocas tan mitificadas por la historiografía, permite, acaso, ese deslinde entre los relatos de la ficción y la historia que ha estudiado Paul Ricoeur en su libro Tiempo y narración. Lo más seductor, sin embargo, de Historias del olvido no es la guerra, sino el diálogo: la confluencia entre ambos mundos del texto. La ficción expande la historia hacia zonas tradicionalmente reservadas a la literatura y al arte, a la memoria familiar y al olvido íntimo.
Así, por ejemplo, el idilio yucateco de José y Rosario dice mucho sobre los conflictos entre federalistas y centralistas y sobre la guerra de castas en esa península a mediados del siglo XIX. El correlato de “La muerte de Delfina“ es eso que Molina Enríquez llamó “la reconciliación de Díaz con los cuerpos“, ya que en abril de 1880 don Porfirio se ve obligado a casarse por la iglesia con su moribunda esposa, abjurando de la masonería en una carta a su antiguo enemigo, el arzobispo de México Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. El suicidio de los hijos de Íñigo Noriega es una alegoría del ocaso de las élites porfiristas: tema que ha tratado antes Tello Díaz en su libro El exilio: un relato de familia. Y, finalmente, la juerga de Los Divinos en casa de La Bandida quiere ser una evocación y, acaso, un elogio de aquella bohemia pueril de los cincuenta, eternizada en La región más transparente.
Otro acercamiento de la historia a la ficción es el del joven profesor José Antonio Aguilar en Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville. La idea del libro es cautivante por su factible virtualidad: entre diciembre de 1831 y enero de 1832, Alexis de Tocqueville, quien se encontraba en Nueva Orleans, viaja a México con el encargo del gobierno de Luis Felipe i de informarse sobre el estado de una colonia francesa en Coatzacoalcos. Dicha misión, al igual que la que lo llevara a recorrer las cárceles de los Estados Unidos —con el fin de elaborar un informe sobre el sistema penitenciario de ese país—, le permite reunir una serie de notas sobre México que debían ser incluidas en La democracia en América o bien conformar un libro independiente. Aguilar reescribe ese libro imaginario con cartas, entrevistas y apuntes apócrifos en los que se plasma la percepción de Tocqueville sobre las leyes, las instituciones y las costumbres de México a mediados del siglo XIX.
Tocqueville llega a Veracruz en medio de la convulsión generada por el pronunciamiento de Antonio López de Santa Anna contra el llamado “gabinete de los hombres de bien“, que encabezaban Anastasio Bustamante y Lucas Alamán. Sus breves estancias en Puebla y el Distrito Federal le bastan para esbozar un retrato moral de la sociedad mexicana: “México —dice— es un resquicio malogrado de Europa“. Aquí las leyes y las instituciones republicanas parecían calcadas de los Estados Unidos, pero la vida política se organizaba al margen del orden constitucional, en la orgía perpetua de la ingobernabilidad y el caudillismo. La razón de ese desencuentro entre el México de jure y el México de facto, según Tocqueville, se hallaba no tanto en las leyes como en su espíritu, es decir, en las tradiciones, ritos y creencias con que los mexicanos manifestaban su singular moralidad o en eso que Kant, siguiendo a Montesquieu, llamaba la “metafísica de las costumbres“. Su conclusión era, pues, predecible: México se parecía más a Francia que a los Estados Unidos. También aquí había una aristocracia de la tierra, un acomodo en la desigualdad, una deificación del cambio revolucionario y un rechazo social a la democracia.
En un ensayo reciente, “Tocqueville y México“ (Nexos 256, abril, 1999), Aguilar revela el origen de aquellas impresiones de Tocqueville sobre México. Durante su estancia en los Estados Unidos, el escritor francés conoció a Joel Roberts Poinsett, el controvertido embajador norteamericano que había sido expulsado de México tras la caída de Vicente Guerrero. Tocqueville cuenta en su diario de viaje que Poinsett estaba convencido de que los mexicanos habían copiado el régimen político de los Estados Unidos en la Constitución de 1824, aunque carecían de la modernidad necesaria para “hacer un buen uso de ese instrumento difícil y complicado“. El primer argumento no era totalmente cierto; el segundo era indiscutible. Aquellas imágenes de México, a la vez lejanas y próximas, se imprimieron fragmentariamente en La democracia en América. Y si el autor de El antiguo régimen y la revolución hubiera desembarcado en Veracruz, en diciembre de 1831, probablemente sus impresiones habrían sido muy similares a las de Poinsett. En todo caso, Cartas mexicanas de Aguilar, por la feliz reconstrucción de un estilo inconfundible, que se movía entre el tratado y la crónica, entre la mirada del viajero y el juicio del filósofo, es lo más parecido al libro imposible de Alexis de Tocqueville sobre México.
Museos de la modernidad
El fatigoso ensayo de un México moderno también es tema del formidable libro Artilugios de la nación, escrito por el joven historiador Mauricio Tenorio. Así como Aguilar, a través del ojo quirúrgico de Tocqueville, describe los síntomas de un orden tradicional que se resiste al cambio, Tenorio explora ese momento, a fines del siglo XIX, en que las élites porfiristas se familiarizan ya con la ejecución de los rituales de la modernidad. Los escenarios elegidos no pueden ser más reveladores de la maestría con que aquellas élites practicaron el arte demostrativo de la nueva civilización: las ferias y exposiciones universales de Filadelfia (1876), Nueva Orleans (1884), París (1889), Chicago (1893), Búfalo (1901) y San Luis (1904). En esos carnavales de la modernidad, México era representado por una imagen nacional, capaz de dialogar con otras imágenes nacionales del mundo, en la lengua universal del progreso.
El libro de Tenorio gira, pues, en torno al vastísimo tema de las tensiones entre nacionalismo, modernidad y cosmopolitismo en la cultura mexicana. Pero su escritura es más cercana a la narrativa del historiador que al discurso conceptual del antropólogo o el filósofo. De ahí que escoja como leitmotiv de su narración un rarísimo documento: el Palacio Azteca, presentado por la delegación mexicana en la Exposición Universal de París de 1889. En ese documento monumental, Tenorio lee la construcción de un relato nacionalista, desglosado en torno a los mitos del mestizaje racial y la síntesis cultural. La arquitectura marmórea y el exotismo eugenésico hicieron del Palacio Azteca una alegoría de la nación mexicana, un correlato físico de México a través de los siglos, la suma historiográfica del Porfiriato coordinada por Vicente Riva Palacio. El destino de aquel pabellón, según Tenorio, podría verse como una metáfora de la sobrevivencia del nacionalismo porfirista en la Revolución, ya que algunas de sus esculturas terminaron en la cima del Monumento a la Raza. Al final, la imagen de México, exhibida por las élites revolucionarias en las exposiciones universales de Río de Janeiro (1922) o Sevilla (1929), no se diferenciaba mucho de la que llevaron los “magos del progreso“ a París. Y el relato nacionalista de Vasconcelos o López Velarde parecía, más bien, otra vuelta de tuerca al montaje espectacular de Chavero, Peñafiel, Salazar y Contreras. De ahí el insistente mensaje de Artilugio de la nación.
En países como México, que surgieron de un proceso de descolonización y que llegaron tarde al desarrollo industrial moderno, el nacionalismo adquirió un rasgo específico materializado en el inquebrantable lazo entre imagen nacional y modernización. Para México, el nacionalismo es particularmente anacional porque históricamente ha estado ligado a la modernización… Ser una nación moderna significaba seguir, de una manera ambivalente pero constante, el modelo paradigmático de Europa o los Estados Unidos… Por ello, nacionalismo y modernización se volvieron términos inseparables, y cada vez que se discutía uno u otro términos, en ese momento tomaba cuerpo la dicotomía de un interior tradicional, atrasado y estorboso, y un exterior progresista, moderno. O lo contrario: un adentro eterno, inquebrantable, modernizable en sus propios términos, y un afuera malévolo e insoportable.
Modernidad indiana, el más reciente libro del antropólogo Claudio Lomnitz, dialoga de principio a fin con esta idea. Ahí se sostiene que hacia 1982, con la muerte del Ogro Filantrópico, el nacionalismo mexicano experimenta una fisura abismal que lo separa, como imaginario o como ideología, del proceso de modernización. “Hoy día —dice Lomnitz— ya no hay una identificación inmediata entre la nacionalidad y la modernidad“. Algunos pasajes de Artilugio de la nación, en los que Mauricio Tenorio interpreta el nacionalismo como un fenómeno mundial de la modernidad, podrían ser réplicas al argumento central de la primera parte de Modernidad indiana. ¿Acaso la globalización elimina los rituales con que un estado exhibe su identidad cultural y cívica? ¿No poseen también esas “élites neoliberales“, que retrata Lomnitz, una imagen de la nación mexicana que se difunde en sus propias narrativas y espectáculos? ¿Ha desaparecido totalmente la herencia del nacionalismo revolucionario en los últimos gobiernos de este siglo?
En la segunda y tercera parte del libro, Lomnitz se interna en la zona que anuncia su título, visiblemente inspirado en Monarquía indiana del franciscano Juan de Torquemada, la más apasionada defensa de la civilización indígena mexicana, después de la Apologética historia sumaria de Las Casas. Aquí se esbozan, por lo menos, cuatro ideas suscitantes: la utopía de un museo futuro con salas que exhiban la arqueología de los museos actuales; el cuestionamiento de la noción de “México profundo“, acuñada por Guillermo Bonfil, revés de un “México imaginario“ o “artificial“, que persiste en la dicotomía clásica entre modernidad y tradición; la propuesta de una “geografía histórica de lo público“, ya adelantada en Las salidas del laberinto, que describa la voz de los intelectuales que asumen la representación de pequeñas comunidades, aisladas de los centros de la cultura mexicana; y el estudio de las implicaciones del rumor y del ritual político en la formación de esferas públicas marginales o periféricas. Lamentablemente, no siempre la transcripción de esas ideas al género del ensayo es exitosa, resolviéndose la escritura con giros más bruscos o menos hospitalarios que los del propio Bonfil, Bartra y otros antropólogos mexicanos.
Pero incluso un autor tan correctamente académico como Lomnitz declara que “no comulga con quienes menosprecian el ensayo“ y enmarca sus dos últimos libros, Las salidas del laberinto y Modernidad indiana, en un diálogo con la gran tradición intelectual mexicana. Su dilema, al fin y al cabo, es muy parecido al de Carlos Tello Díaz, José Antonio Aguilar, Mauricio Tenorio, Fernando Escalante, Christopher Domínguez Michael, Jesús Silva Herzog Márquez y otros jóvenes ensayistas: ¿cómo narrar la nación moderna en México?, ¿cómo releer la tradición sin aceptar los mitos del nacionalismo?, ¿cómo contar lo que no fue o lo que pudo haber sido? Hoy, como ayer, los mejores intelectuales mexicanos parecen escribir el mismo libro: la historia —o la ficción— de una modernidad imposible. –
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.