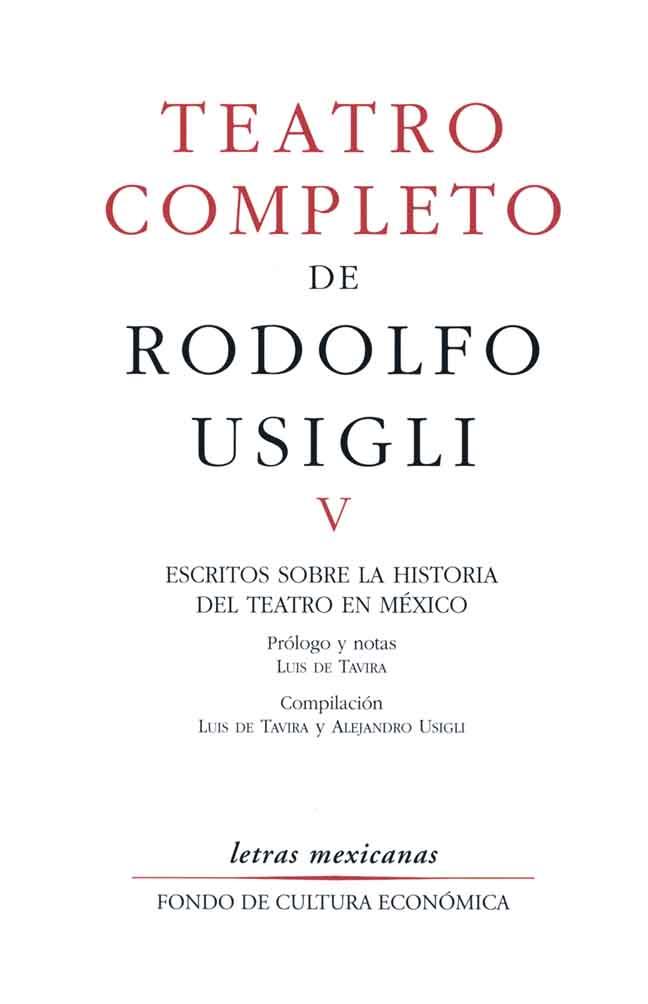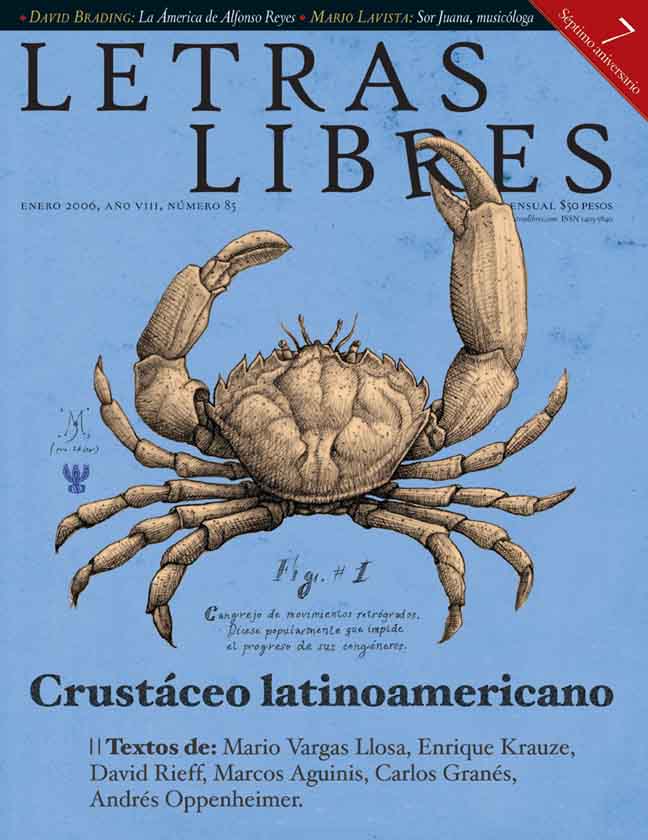Apresuradamente, de mala gana, pasamos la página del centenario del nacimiento de Rodolfo Usigli (1905-1979), y sobre esa ciudad desierta que el dramaturgo recorrió en sus pesadillas cayó el telón del deber cumplido. Es notorio que, durante el aniversario, lo menos frecuente fueron las representaciones de su obra dramática: mejor el silencio que el teatro. Buscando los motivos del menosprecio, o al menos de la irremediable indiferencia, leí varias de las comedias y de las tragedias usiglianas que se han ido publicando, entre 1963 y 1996 en los tomos de su Teatro completo.
Corroboré que la dramaturgia se cuenta entre lo que envejece más rápido y en ello hay que pensar cuando juzgamos a Usigli: en el teatro, si no sé es Sófocles o Shakespeare, el tiempo se torna una inclemente medida de todas las cosas. Hasta un George Bernard Shaw, el ídolo de Usigli, ha ido desapareciendo de los escenarios. Aparece actualmente como una extravagancia aquella opinión de Borges (a quien solemos darle toda la autoridad) de que Shaw fue el único escritor de su época que, en vez de deleitarse con las flaquezas de la condición humana, se dedicó a crear héroes.
Gesto político y retrato antihistórico, El gesticulador (1938), la más célebre de sus obras, vale como la fotografía que capta en su esplendor al autoritarismo del partido de la Revolución Mexicana, que tuvo en Usigli al crítico (o al criticón) que acabó por refugiarse (no muy cómodamente) en las lejanas embajadas de Beirut y Oslo. Pero más allá del contexto (y de los honores que éste exige), esa “Pieza para demagogos” es de penosa lectura, una rudimentaria trama de impostura, en la cual un apocado historiador se las arregla para hacerse pasar por un desaparecido y heroico general revolucionario, ocurrencia que le será fatal al farsante. Es mejor (o dice mucho más) el título que la obra entera, representación de un mundo que parece esquemático y prehistórico, una caricatura inquietantemente cercana al México del PRI que mostraban las historietas de Rius.
Usigli —como lo recuerda uno de sus primeros y más eficaces valedores, José Emilio Pacheco— sabía que al rechazar el camino del “absurdismo”, abierto por él mismo en La última puerta (1934-1935), estaba perdiendo la oportunidad de convertir el laberinto del poder mexicano en lo que poco después empezaría a llamarse lo kafkiano. En esa dirección, me temo que El gesticulador —y el “Epílogo sobre la hipocresía del mexicano” que lo acompaña— sólo valen como prolegómenos de esa averiguación compulsiva de la mexicanidad que atribuló al medio siglo. Si bien El gesticulador se adelanta a Gabriel Zaid en el retrato de la enrevesada voluntad de poder del intelectual universitario, lo más justo sería situar a Usigli, con Daniel Cosío Villegas, José Revueltas y Octavio Paz, entre la intelectualidad que, en los años cuarenta, se lamentaba del destino de la Revolución Mexicana en tanto que revolución traicionada cuyos trascendentales valores sociales habían sido desvirtuados, negados y corrompidos por los demagogos oficiales.
No me atrevería a juzgar las comedias de Usigli, y no se si pueda extenderse contra ellas la censura que convierte a cierto realismo en costumbrismo, vestigio de un mundo desaparecido. Mayor miga tiene el examen de “las tres coronas”, el gran esfuerzo de Usigli por interpretar dramáticamente la historia de México. Corona de sombra (1943), la pieza sobre los emperadores Maximiliano y Carlota, es la más lograda. No podía ser de otra manera, pues no sólo el archiduque austríaco llena de encanto y melancolía cuanto toca, sino que desde la Antigüedad se sabe que el tema histórico concede majestad a todo lo que carece de ella. Como argumentos paralelos del drama corren la ausencia presente del presidente Benito Juárez (que Usigli tomó del Juárez y Maximiliano de Franz Werfel) y la locura de Carlota (lección usigliana que Fernando Del Paso desarrolló en Noticias del imperio). El afecto liberal y romántico que los mexicanos guardamos por los fugaces emperadores tiene su origen, en alguna medida, en Usigli.
Corona de fuego (1960) ejemplifica ese momento de desastre al que todo artista está expuesto, engañado por los duendes que habitualmente lo favorecen. Satirizada como “No te achicopales Cacama” por Jorge Ibargüengoitia, el más brillante de sus alumnos, Corona de fuego narra en verso la Conquista, logrando lo que parecía imposible: volver farragoso y aburridísimo aquello que el cronista López de Gómara llamó el acontecimiento más extraordinario en el mundo desde que Dios lo creó.
Si la Santa Juana (1923) de Shaw era el modelo absoluto, sólo en Corona de luz (1963) se acercó Usigli a ese momento en que el discípulo enciende su tea en el sol, como decía Alfred de Musset. No le faltaba a Usigli el gran motivo —la Virgen de Guadalupe— ni un denso antecedente escénico, el auto sacramental novohispano. Y si el teatro es teatro precisamente porque puede reunir, inverosímilmente, a la reina Isabel con Carlos V, a Fray Juan de Zumárraga y a Motolinía, a Fray Bernardino de Sahagún y a Las Casas y a Vasco de Quiroga con Pedro de Gante, Usigli apostó demasiado fuerte con ese santísimo conciliábulo que, mediante una impostora monja clarisa, quiere engañar a los naturales con una aparición virginal prefabricada. Pretendió Usigli la conciliación shaviana entre los milagros como accidentes racionalmente explicables y la alarconiana comedia que muestra cómo quienes van por lana salen trasquilados. Al final, la despreciada razón natural de los indios, gracias al milagro de las rosas, se transfigura a la luz de la fe. Aunque la reducción del fenómeno religioso a la mera ilusión de los sentidos molesta a la sensibilidad contemporánea, inclusive la agnóstica, me atrevería yo a decir que Corona de luz todavía podría instruir e incluso sorprender al público del nuevo siglo.
Criollo de primera generación, Usigli descreyó de la pretendida mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón como una manera de afirmar la propia. Hijo de italiano y de polaca, Usigli batalló por el teatro nacional cuando éste abandonaba todas las salas del mundo. Escritor al tanto de los clásicos y de los comerciales y de los nuevos clásicos —Brecht como ejemplo de lo que no debía ser—, Usigli tomó una decisión legítima que desde las tierras bajas del siglo XXI es fácil juzgar ligeramente: intentar una tragedia mexicana y darle a México, como Lessing le había dado a Hamburgo, una dramaturgia a la medida no de la Revolución Mexicana sino de su crítica.
Habría ofendido a Usigli leer a Luis de Tavira, uno de sus lectores más agudos y prologuista de los tomos cuarto y quinto de su Teatro completo, cuando lo compara, antes que con Shaw, con Leandro Fernández de Moratín, el refundador del teatro español en el siglo XIX, lo cual no es mucho decir. Usigli calificó a Moratín y a su seguidor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza como “falsos neoclásicos”. Me parece que a sus discípulos, voluntarios e involuntarios, les cuesta decir lo que acaso sienten: que el maestro Usigli fue un “falso moderno” y que es “su propia intención de modernidad” lo que lo hace parecer viejo e irreal.
Esa impresión de falsa modernidad que aqueja al teatro de Usigli se debe a su convicción pedagógica, a su creencia (a veces admirable) en “la fabulosa enseñanza del teatro”, como el instrumento (muy vasconceliano) que permitiría educar a las masas empezando por las elites, haciendo de cada ciudadano un “individuo democrático”, tal cual lo manifestó Usigli repetidas veces. El escandaloso estreno de El gesticulador, el 17 de mayo de 1947 en el Palacio de Bellas Artes, no tiene porque no haberse alojado en la memoria liberal de una generación que sufrió, en toda su grosería, la complicidad que el régimen de la Revolución Mexicana llegó a exigir como mostrenca carta de ciudadanía.
“La definición más feliz del carácter”, escribió Usigli, “fuera de sus connotaciones agresivas, es la que se encuentra en los diccionarios franceses influidos todavía por el siglo XVIII: naturaleza del alma. […] no hay gran autor sin grandes caracteres. El gran carácter, el carácter ejemplar, es la opinión viva del poeta dramático: por eso es humano, no sobrehumano; objetivo, no subjetivo; profundo, no simplemente moral.”
Usigli mismo se ha puesto la soga al cuello y es poderosa la tentación de voltear contra él sus propias palabras y decir que, a lo largo de su amplia obra dramática, hay casi todo menos un sólo carácter memorable. Y esa ausencia de un gran personaje es tanto más sorprendente dadas las constantes virtudes literarias de Usigli: su gusto por arremangarse la camisa, su pasión cotidiana por el trabajo bien hecho, la cruzada por hacer de la literatura una faena limpia y un oficio profesional ajeno a la improvisación, a la bohemia, a la pereza. En las tragedias y en las comedias, en los prólogos y en los epílogos, en la prosa y en el verso libre, en los ensayos didácticos y en los artículos políticos, en la novela y en la traducción, en el diario de trabajo y en el registro de las conversaciones con otros escritores, en todos los géneros que Usigli practicó es improbable encontrar una página mal escrita, un párrafo negligente, una idea que no sea habitable, hospitalaria.
La rehabilitación de Usigli más allá de su dominio como primer dramaturgo mexicano, es una empresa que no ha concluido. La inició Paz en el prólogo a Poesía en movimiento (1965), donde por primera vez se hacía justicia, antologándolo, al Usigli poeta. Todavía en 1991, Paz insistió, recordando en “Rodolfo Usigli en el teatro de la memoria” la íntima amistad que los unió en el París de la posguerra. Desde entonces, entre los pocos que han reflexionado sobre la poesía usigliana están Antonio Deltoro y sobre todo José Emilio Pacheco, quien ordenó y prologó Tiempo y memoria en conversación desesperada. Poesía 1923-1974 (1981). Viejos equívocos, empero, han seguido conspirado contra la inclusión de Usigli entre nuestros poetas mayores, que van desde su ingrato papel como hermano pobre de los Contemporáneos a la dificultad en reconocerle más de un talento a un escritor: es suficiente para Usigli la fama como dramaturgo. Y en nada ayudó la amargura de Usigli, a quien Paz —dice JEP— hubo de convencer de abandonar esa novela en clave largamente planeada contra los Contemporáneos, titulada Inteligencias estériles y que quizá duerma, en calidad de borrador, entre los papeles inéditos del dramaturgo.
La poesía de Usigli viene a llenar esa ausencia de la mujer que Paz lamentó en los Contemporáneos, presencia “áspera, desolada, seca, sombría” que —como nos recuerda JEP— refiere a las varias mujeres que Usigli amó y conoció. Sin ser metafísica esa poesía, escapa al tono plañidero, a ese medio tono crepuscular que Usigli detestaba y que es tan característico de tantos poetas mexicanos que le cantan al desamor.
Durante los meses que pasó en New Haven en 1936, donde había ido a estudiar composición dramática en compañía de Villaurrutia, Usigli, traduciendo a T.S. Eliot y nutriéndose de él, compuso un verdadero ciclo sobre los requiebros de la condición masculina, ese vaivén entre Don Juan y los fantasmas, que cada día se vuelve más impronunciable. Especializada en ese tristón hastío, la poesía de Usigli es escéptica y divertida, habla de abortos y orgasmos, de la persecución banal y sublime de las mujeres y asume cómicamente la naturaleza siniestra de la belleza. Usigli acabó por darle la razón a Shaw y concluyó —del soneto al verso libre, pasando por el epigrama y la décima— que el sexo tenía mejor prensa (literaria) de la que merecía, tal cual lo ratifica en sus Voces. Diario de trabajo (1932-1933). Este cuaderno tan stendhaliano, que Usigli fue anotando hasta su publicación en 1967, es uno de los más finos (y desconocidos) diarios de la literatura mexicana.
En el prefacio de Obliteración, el relato casi fantástico que escribió en 1949 (y publicó hasta 1973), Usigli dijo que nunca se había sentido cómodo en Europa, desanimado en la búsqueda de lo que sus padres habían perdido una generación atrás. Menos que México, la patria de Usigli fue la ciudad de México, que recorrió tantas veces durante las solitarias peregrinaciones que siguen a la fiesta y al escándalo, sitio donde se enraizó y al que presentó, más como un personaje que como un escenario, en Ensayo de un crimen (1944), algo más, mucho más, que una novela policíaca.
Los ensayos de Usigli sobre México, políticos en el moral y civil sentido que Shaw les habría dado, no siempre alcanzan su meta, si es que la tienen. Tres veces católico —como mexicano, como italiano y como polaco—, Usigli asociaba esa creencia constitutiva con la hipocresía de la vida pública, admirador como era de la franqueza que creía encontrar en la psique protestante. A Usigli le sobraban indignaciones y le faltaban teorías y, cosa grave en un guardián de Shaw, conocía la ironía y el autoescarnio pero sólo se reservaba el sentido del humor para la poesía, faltándole la ligereza y la alegría del verdadero moralista. Sus diatribas sobre México, finalmente, son interesadas: son la obra de un escritor a quien, como a Stendhal, no le molestaba ser embajador y que habría aceptado un ministerio si se lo hubieran ofrecido, convencido como estaba de que la academia se abre a palos.
En el tomo V del Teatro completo están los textos que Usigli dedicó a la historia y a la enseñanza de “la historia del teatro en México”. Título engañoso, pues ensayos como “Itinerario del autor dramático”, “Las tres dimensiones del teatro”, “Las dos máscaras del teatro” y “Primer ensayo hacia una tragedia mexicana” en algo sobrepasan las pulcras lecciones que el maestro se tomó la molestia de redactar para sus alumnos. Nadie en México, dijo José Emilio Pacheco con razón, ha dominado tan absolutamente su materia como él y estas lecciones lo comprueban, en su calidad de breve historia del arte dramático en el momento del siglo pasado en que Usigli lo estudió. Sólo cabría reprocharle la avaricia que lo lleva a no citar muy cumplidamente sus fuentes, falta quizá justificable en quien, como Usigli, creía que la originalidad sólo preocupa a quienes no la poseen, siendo una virtud que para el auténtico artista sólo es un merecido adorno. Original, si acaso, quien viaja al origen. Ni Shakespeare ni Cervantes, afirma, conocieron esa superchería romántica. Usigli abominaba no tanto del romanticismo como de su tramoya de castillos y puentes levadizos: pensaba que nadie había arruinado tanto al teatro como Victor Hugo.
Único escritor mexicano que ha escrito una comedia en francés y algunos poemas en inglés, Usigli —y ello es notorio leyendo los ensayos recopilados en Teatro completo v— tenía una cultura más variada que la de sus ilustres contemporáneos: tal vez menos concentrado y riguroso que Cuesta, más curioso que Villaurrutia y libre del academicismo que asfixió a Torres Bodet.
El ejercicio de la admiración es endiablado y Usigli logró admirar bien, a sus anchas. Su pasión por Shaw, en contraste con la cubetada de agua fría que se llevó Federico Gamboa cuando visitó a los naturalistas franceses a fines del siglo xix, tuvo un final más o menos feliz. Gracias a las Conversaciones y encuentros (1974), también incluidos en este tomo, es posible entrar de la mano de Usigli en la casa de Ayot Saint Lawrence, donde Shaw, a punto de cumplir los noventa años, lo recibió en dos ocasiones en la primavera de 1945. Shaw había estado alguna vez en México donde, según cuenta la leyenda, le había cobrado sus derechos de autor a un grupo estudiantil que pretendía homenajearlo. Más un actor profesional cumpliendo estoicamente su papel hasta el final que un anciano inerte ante la fama, Shaw, ese primer niño de escuela activa, toleró bien el atrevimiento de Usigli y semanas después le hizo saber que había leído la copia en inglés que de Corona de sombra el mexicano le había dejado.
Meses antes, Usigli había visitado en Londres a T.S. Eliot. Idiosincráticamente, Eliot le habría reclamado, en 1938, sus derechos de autor de la traducción de El canto de amor de J. Alfred Prufrock. Usigli respondió que esas cosas eran, en México, crímenes gratuitos que no reportaban beneficio para nadie. El 15 de noviembre de 1944, al caer la noche, Usigli tocó el timbre de Faber and Faber y el propio Eliot le abrió la puerta, explicándole que los bombardeos exigían que en cada oficina una persona hiciese guardia nocturna y que ese día le tocaba a él. Eliot y Usigli tomaron cerveza hasta las cuatro de la madrugada. Hablaron del teatro y de la muerte, de la impopularidad de la poesía y recordaron el infortunado destino del niño Lindberg. Un año después Eliot le habría devuelto la visita, acudiendo al hotel de Picadilly donde paraba Usigli, quien le habría mostrado las calaveras de Posada. Inclusive si Usigli aderezó, como lo hacemos todos al reconstruir lo que nos impresiona, sus encuentros con Shaw y con Eliot (y con el olvidado Henri Lenormand y con el actor Paul Muni, que fue Zola y fue Juárez), estamos ante unas magistrales piezas de teatro de cámara.
Paz dijo que Usigli era Prufrock perdido en la ciudad de México y en un segundo momento lo recordó, como a su propio padre, atrapado en las cárceles del alcohol. Ibargüengoitia lo representaba llegando a Mascarones con todos sus aditamentos: la boquilla, la cigarrera, el encendedor, las pastillas antiácidas, el bastón en las secas y el paraguas en las lluvias. Héctor Manjarrez, que se reunía con él en los años sesenta, se pregunta por qué era tan sencillo regatearle la admiración a ese “viejo y chaparro y flaco y adolorido y tierno y sincero” dramaturgo que trabajaba de embajador. O la mórbida secuencia narrada por Usigli mismo del puñetazo que Salvador Novo le dio en las escaleras del Palacio de Bellas Artes. Son muy fuertes las imágenes, reales o figuradas, que de Usigli han ido amueblando las salas de la memoria, luces siguiendo a un hombre de teatro que cruza los fuegos destructivos, ya sean los de Londres bajo las bombas o los de la destrucción de la antigua México-Tenochtitlan: el personaje que tiene cita con Shaw, con Eliot, con él mismo. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.