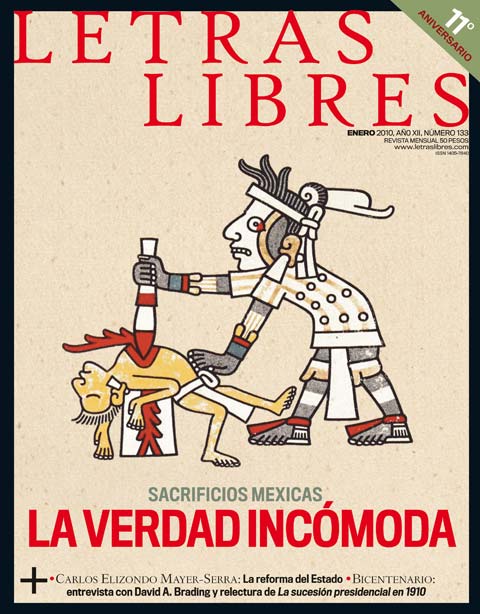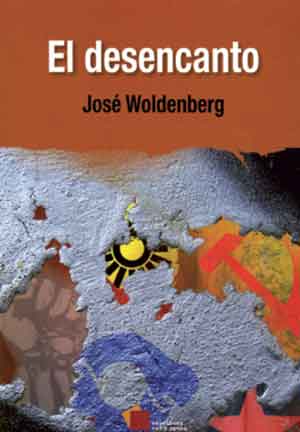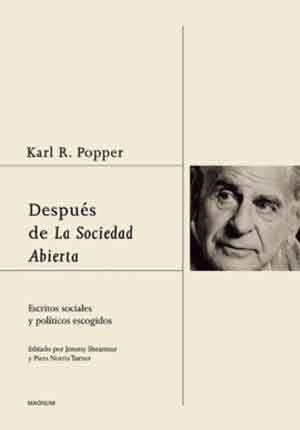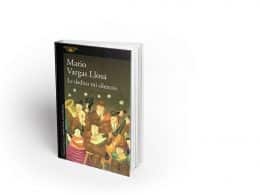El libro de poemas de Jeremías Marquines (Villahermosa, 1968) refiere continuamente al cuadro emblemático de Richard Dadd, The Fairy Feller Master-Stroke, una pintura de tamaño no muy superior al del periódico La Jornada que se encuentra en la Tate Britain de Londres y que, como este libro, es inmensamente perturbadora. Señalo el tamaño para que imaginemos la saturación de hojas, flores y duendes que literalmente llena este óleo de 67 x 52 cm, en cuyo centro, si uno atraviesa la creciente ansiedad y vértigo que produce el caos milimétrico y exacto de todo lo que allí se aprieta e incorpora, surge de entre las hojas un duende del doble de tamaño que la mayoría de los personajes, al que no se le ve la cara, a punto de soltar un hachazo, el golpe maestro del título, sobre una avellana que yace inerte entre la maleza húmeda. Si no fuera por la historia que hay detrás, la anécdota del cuadro no tendría nada de especial y se añadiría cómodamente a la serie de pinturas románticas que en el siglo XIX crearon el mundo fantástico y brillante del prerrafaelismo, en las que se plasmaban tanto las referencias a Shakespeare como la mitología que este incorporó. Pero el cuadro se vuelve aún más perturbador cuando nos enteramos de que Dadd, el pintor del que habla el título de este libro, lo hizo en un calabozo de Bethlem, el manicomio de Londres, donde estaba encerrado por haber decapitado a su padre. El cuadro es siniestro en las dos acepciones del término. Al representar de manera alegórica el asesinato del padre, descoloca los significados tanto del acto mismo como de su representación, distorsionando y exacerbando el sentido mismo del acto pictórico y de la acción asesina. El carácter que llamamos inmediato, al distanciarse de su original, adquiere otras connotaciones inalcanzables, las cuales son precisamente las que le dan su fuerza artística. En un mundo en miniatura e infantil la avellana del cuadro es obviamente la cabeza del padre, pero algo más que eso, a la vez intransitable y digerible.
El libro de Marquines parte de esta realidad y establece un diálogo con ella. No es una écfrasis, es decir, la descripción o traducción literaria de una representación plástica, sino una secuencia de 44 poemas numerados en romano, dividida en dos secciones de diferente tonalidad. La primera repite el título del libro, y va del poema I al XXXVI, y la segunda, titulada “Ensayo para dibujar un rostro humano”, del XXXVII al XLIV. Una secuencia es una forma muy particular de construcción poética. Está formada de poemas individuales que a su vez se van acumulando en un significado múltiple. Pero, como sucede siempre en poesía, la consecución secuencial en realidad es simultánea y las partes de la serie se van agolpando a medida que se van leyendo. El resultado es no un significado secuencial sino acumulativo, como esas nubes que llevan el nombre, precisamente, de cúmulos, donde las voluciones y circunvoluciones del vapor forman estructuras de continuidad inestable. Frente a la densidad y humedad que habita el cuadro de Dadd, el libro de Marquines reconstruye en un espacio disecado y desecado la celda desde la que se escribe y se imagina un mundo donde los animales están estáticos y, como Marquines dice casi al abrir, el sol pica con su calor, resquebrajando más que abriendo el día. Algo en el aliento de escape de este libro recuerda las claustrofóbicas escaleras de “Miércoles de Ceniza” de T.S. Eliot, desde las cuales se puede ver la planicie y el mar pero de donde no se puede escapar. Una sexualidad enervante y desgarrada, a la vez infantil y cruda, como en los poemas de Juan Antonio Masoliver Ródenas, se va acumulando en un zoológico distinto pero tan perturbador como el cuadro de Dadd, al que efectivamente incorpora. Desde el primer poema la voz, un descalificado yo, narra una “tú” que es a la vez origen y recepción: “el día saltó de tus manos” y el sol “jugaba con tus senos con su pico redondo y sucio”. Las imágenes son efectivas, muchas de ellas más salidas de un cuadro del Bosco que de Dadd, y parecidas a los monstruos que acompañan a Maléfica en La bella durmiente de Disney. Algunas veces se eleva fuera de la jaula en que está y alcanza un éxtasis que quizás sea lo que todo poeta busca, como en la siguiente asociación metonímica liberadora: “El mundo es el más pequeño de tus pasos, donde pisas anidan las aves del otoño.” Allí se borran los barrotes, la distancia y el mal. Pero este momento sublime de recapitulación y vida dura sólo un instante, lo que duran los dos versos que lo contienen en el poema XVI, pues el libro vuelve a desmadejarse de nuevo, hacia delante y hacia atrás, en un infierno de imágenes encerradas con un solo juguete, que diría Juan Marsé. “Aquí la celda es estrecha como el instante del alumbramiento”, dice en el poema anterior. Si el alumbramiento abre una nueva vida, la celda sólo sirve para encaminar imágenes que, en busca de aire, van desinflándose una tras otra en las cuatro paredes sin ventana de la cárcel. “Atrás de las paredes escucho a los amantes cambiar de sepultura”, dice en el siguiente poema.
No pueden ser muchos los momentos de respiro en un libro que no busca salvarnos, sino llevarnos a un mundo de alegría feroz y de violencia feral, a la vez encarcelado y libre, como la locura quizás, que habita los tiempos vividos como si fueran simultáneos, de la Dakha conocida antes del asesinato del padre a la cárcel posterior. En la secuencia de sus poemas Marquines no busca salvarnos ni salvarse, sino internarnos en ese mundo que es siempre el mismo, cada vez más saturado por las imágenes que lo pueblan o agolpan, desde el papagayo que es a la vez el río Papagayo del Acapulco en que el autor vive, hasta las repetidas imágenes de la biografía y la imaginación de Dadd, llena de duendes, cocodrilos, huesecillos de grillo, hormigas, donde lo diminuto es sinónimo de lo enloquecido, como aquel personaje de la película Mulholland Drive, que sale de una caja de música. Para quien no la recuerde, la trama lleva a una chica a buscar desesperadamente, y al final encontrar, una llave que servirá para encerrarla a ella misma en ese mundo escalofriante y enloquecido, donde nada es como parece. “En una jaula de pájaro guardo la cabeza de mi padre”, dice Marquines casi al final de la primera parte, en el poema XXXIV, para rematarlo de la siguiente manera: “La mañana terrible que, como una joya pálida, brilla en la cabeza que traigo de mi padre.” ¿Querrá decir “que traigo puesta”? El tiempo es una conglomeración, no un sucederse, y todo pasa simultáneamente.
La segunda sección del libro cambia de tono. En esta nueva secuencia Marquines busca definir qué es en pintura el color, y en este caso también la palabra, que surgiendo de la nada muestra y enuncia la realidad anterior de chorros, penes, coños y decapitaciones, en una reflexión ceñida que vuelve a repasar la sección anterior, como un barniz que la fijara. “Pinto para fijar el coño de Titania”, dice quien piensa sobre lo hecho y donde lo hecho. Imaginamos el coño de Titania y el torrente de lujuria y encierro que permitió esta pintura enclaustrada y siniestramente liberadora. Porque a final de cuentas lo extraño del acto de creación poética es su condición inapresable: “El color huele a conjuro de agua” dice en el poema xl, y su efecto en quien lee a la vez se fija y se escapa. Al final el esfuerzo de escritura, en su saturación, hace aparecer el rostro humano que Dadd desperdigó en la miriada de su cuadro, hasta recuperarlo, enloquecido pero ahí, presente. ~