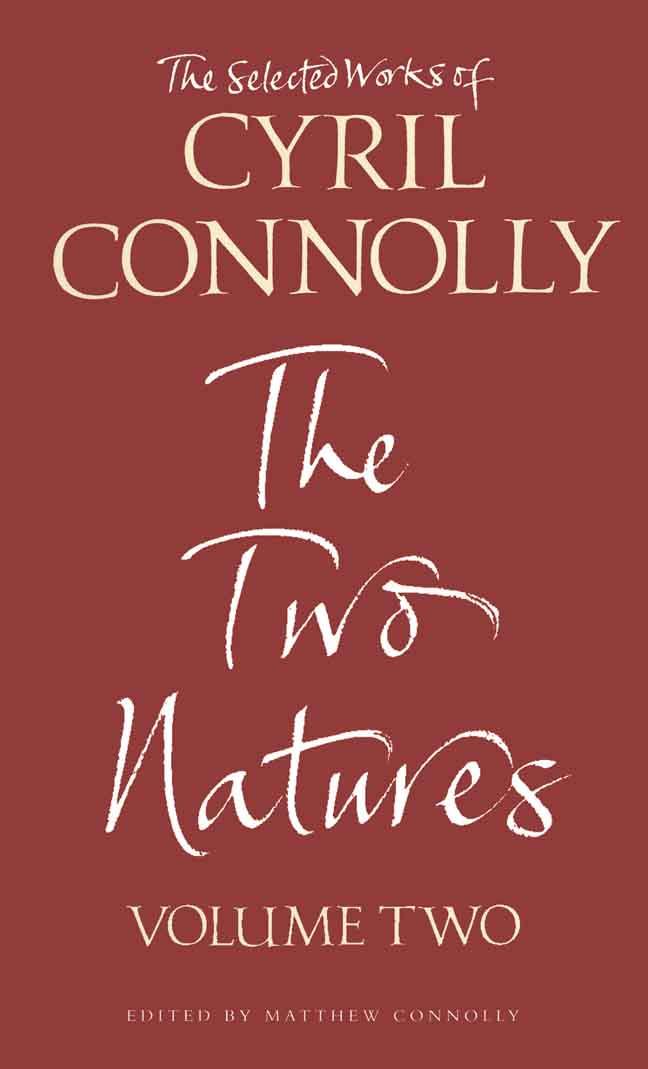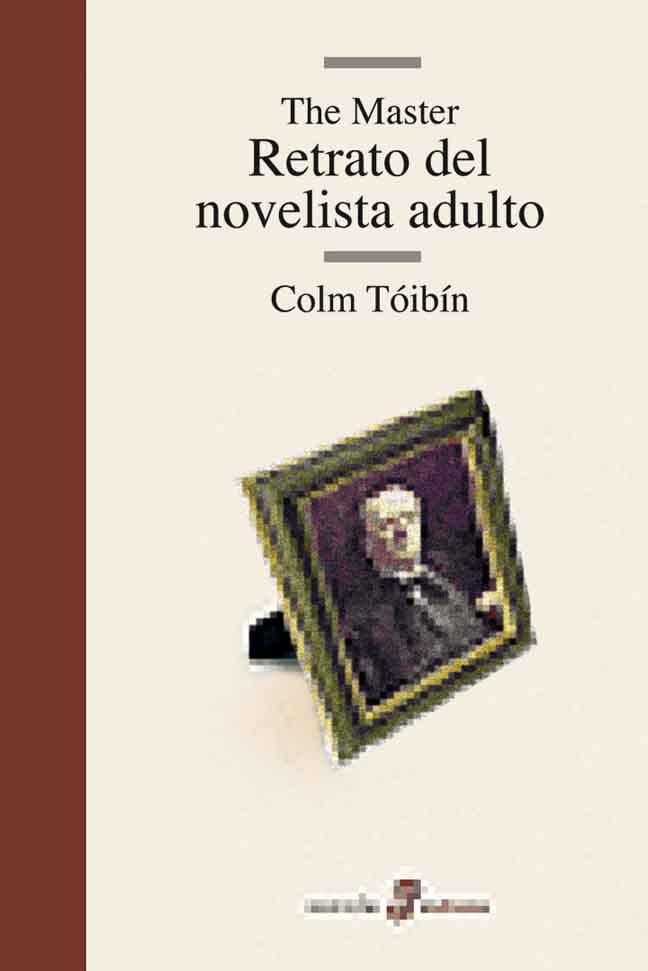A Cyril Connolly, en la comedia que todo autor escribe sobre sí mismo, le tocó vender la máscara de la indolencia, de tal forma que su autorretrato quedara apenas coloreado, como si fuera obra de un pincel vacilante y de una paleta condenada a secarse. Dispuestos a seguir la melodía de esa perturbadora queja elegíaca que es su obra, no todos sus lectores creemos, como él lo pensaba, que su destino haya sido el de la víctima casi feliz que se conforma con un hermoso fracaso.
Connolly (Coventry,1903-Londres,1974), qué duda cabe, fue un sibarita y un bibliófilo, un snob clínicamente enamorado de la Francia provenzal, un asiduo a las bellas mujeres temperamentalmente histéricas, un buen súbdito británico antes que un compañero de viaje, un descendiente de irlandeses a quien no le molestaba reverdecer las ramas más alcurniosas de su genealogía y, quién lo habría pensado, uno de los clásicos modernos que han alcanzado la otra orilla.
La posteridad, que Connolly entendió como aquello que al moderno le queda del anhelo clásico de perfección, elevó Enemigos de la promesa (1938 y 1948) y La tumba sin sosiego (1945-1946), una ambigua autobiografía y un engañoso cuaderno de lecturas, a la altura de las obras sapienciales. Ese par de libros esclarecen lo que Connolly llamaba el “movimiento moderno” tanto como las cartas de Flaubert a Louise Colet sobre las intimidades del alma romántica. Pero Flaubert todavía alcanzó a habitar una torre de marfil, mientras que Connolly, al describirse, en todas las circunstancias y bajo todas las atenuantes como un escritor menor, pudo transformar, durante la Segunda Guerra Mundial, su refugio antiaéreo en un refugio de marfil.
Educado en Eton y en el Baillol College de Oxford, Connolly se conformó con ser crítico literario, una vez publicada The Rock Pool (1936), su primera (y única) mala novela mala. Esa elección, leída como un sacrificio, sigue provocando, en mi opinión, algunos equívocos. En la afable nota anónima que presenta la Obra selecta en español, dice que Connolly fue “un hombre de letras ajeno a la universidad”, lo cual, se agrega, “es raro” actualmente en España. La mayoría de los escritores latinoamericanos y españoles que conozco pasaron apenas unos meses en la universidad. Y si “hombre de letras” se entiende por “crítico literario”, estaríamos en riesgo de creer, como todavía lo afirman algunos manuales, que crítico literario es aquel que postula teorías literarias legitimadas por la academia. Yo pensaría al revés, por ejemplo, que el doctor F.R. Leavis o Roland Barthes fueron, además de profesores, importantes críticos literarios.
El asunto de qué fue Connolly, cómo se lo puede definir, por así decirlo, pedagógicamente, tiene relevancia. Si algo logró Connolly escribiendo reseñas semanales en el Sunday Times y en el New Statesman, editando una revista literaria y publicando un par de libros personalísimos, fue impedir que el crítico literario desapareciera del mapa, amenazado, ayer como hoy, por otras especies mutantes y depredadoras, como el vendedor de enciclopedias, el propagandista político, el periodista de gusto corrompido, el pomposo profesor, el despiadado mercader editorial.
Para preservar a la especie, Connolly hizo una concesión capital, la que preside, en “Noventa años reseñando novelas” (1929) su décalogo: al crítico sólo lo dejaran en paz si se presenta como la némesis del creador, alimaña despojada por los dioses del fuego de la creación. Como Palinuro (héroe y “autor” de La tumba sin sosiego), al crítico sólo puede localizárselo en el Hades, sitio adonde fue a parar una vez que cayó al mar mientras piloteaba la nave de Eneas.
Con aquel artículo, el joven Connolly alienta la certidumbre de que todo escritor es autor de un texto liminar, en el cual duerme toda la perspectiva de su obra venidera, y se presenta no sólo como conocedor de todos los secretos del oficio de crítico literario, sino como inventor de algunos de ellos. No otra cosa delata la deontología que, expuesta en “Noventa años reseñando novelas”, puede o no cumplirse: lee los libros que reseñas pero no ojees más de una página para decidir si merecen ser reseñados, aléjate de las novelas de tus amigos, si un libro te gusta escribe para su autor y si no te gusta dirígete al público, procura no elogiar porque los elogios se escriben con adjetivos, que envejecen. Si quieres leer algo bueno sobre los escritores que se van muriendo más vale que tú mismo lo escribas.
El crítico, concluye Connolly, no tiene por qué leer todos los libros ni a todos los autores: es, o debe ser, un catador. Y si se compara “Noventa años reseñando novelas” con Reviewing, folleto publicado diez años después por Leonard y Virginia Woolf, es contrastante la preocupación de Connolly por las condiciones materiales de la escritura mientras el matrimonio de Bloomsbury se desperazaba, rodeado de domésticos, en el interminable verano del siglo XIX.
Matthew, el hijo tardío de Connolly, no se rompió la cabeza para recopilar la obra de su papá y, como la crítica inglesa ya lo expresó, The Selected Works es un trabajo confuso y errático.1 Se destaca la lamentable decisión de dividir Enemigos de la promesa en dos volúmenes, separando lo aparentemente crítico (la contraposición entre los estilos vernacular y mandarín) de lo aparentemente autobiográfico (la adolescencia durante el reinado de Jorge V), lo cual equivaldría a sacar a Eckermann de las conversaciones con Goethe u omitir a Boswell de la vida de Johnson, olvidando que Connolly, el moderno, necesita separarse de sí mismo para dialogar con los demás.
La edición española, al ignorar ese dislate, resulta más confiable que la inglesa de la que proviene. Es de lamentarse, solamente, que no se haya respetado la bonita traducción que Ricardo Baeza hiciera de The Unquiet Grave como La tumba sin sosiego, más expresiva de la naturaleza del libro que La tumba inquieta, una nueva traducción tan chocante como la que ha convertido, también recientemente, a La metamorfosis, de Kafka, en Transformación.
Debería ser la actualidad, tan jactanciosa de ignorar los límites entre la ficción y el ensayo, la que ofreciera la lectura más hospitalaria a los Enemigos de la promesa, la obra que propuso substituir la oposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco por aquella que enfrenta a los literatos mandarines y a los duros prosistas vernaculares. Diagnóstico de las enfermedades profesionales del escritor moderno (alcohol, matrimonio, política), Enemigos de la promesa es, también, la piedra de toque de forma tan anglosajona del bildungsroman que es la novela de campus. Sólo hasta que terminó la Segunda Guerra y regresaron a casa los estudiantes traumatizados en el frente dejaron de escribirse esas elegías de la eterna adolescencia, según opinaba Peter Quennell.
El mundo de Eton y Oxford aparece gobernado por la homosexualidad apostólica, aquella forma de camaradería viril que en muchos casos se disipaba al abandonar el colegio, como vemos que ocurre, abiertamente, en Enemigos de la promesa. Tan pronto llegó a Londres, Connolly descubrió otro mundo, el de las mujeres y el de la política. Contraerá un primer matrimonio con una opulenta estadounidense y pasará ese examen secular que fue la Guerra Civil Española, a la que asiste, cerca de la persona de su condiscípulo Orwell (y de su heterodoxia socialista) como corresponsal de New Statesman.
Obra hipersensible a la claudicación de las democracias en Múnich y previsora de la asfixiante desolación que emanaría del pacto germanosoviético, Enemigos de la promesa fue una clarividente instantánea que culmina, célebremente, con Connolly autorretratándose a los 33 años como “un hombre viejo como su Redentor, que medita en esta época del año en que estallan las guerras, en que Europa tiembla y los dictadores atruenan, sentado bajo un plátano, insensible al honor, la ambición y la gloria”.
Connolly nunca dejó de concebirse a sí mismo como un moderado intelectual de izquierda, aunque al conservador Evelyn Waugh, uno de sus mejores amigos, le pareciera algo peor que un comunista: el tipo que por debilidad de carácter se enamora de chicas radicales. Resguardado tras esa aparente delicadeza “que al puritano Orwell le parecía frivolidad”, Connolly logró pintar, en Enemigos de la promesa, uno de los retratos más certeros de aquella década canalla de la que W.H.

Auden se despidió desde un lupanar de la calle cincuenta y dos. Se ha dicho, no sin razón, que Connolly se educó leyendo la poesía de Auden, tres años menor que él, de la misma forma que “Septiembre 1o, 1939” es un poema inconcebible sin Enemigos de la promesa.
Durante la batalla de Inglaterra, Connolly no sólo se presentó voluntario como bombero, sino animó Horizon en 1939, la revista literaria que compite (y se conoce que a veces ganas, a veces pierde) por representar de manera más resuelta la gran tradición del periodismo literario insular. Ajeno a la impostación de heroísmo, como buen inglés, Connolly se atrevió a publicar, en el peor de los momentos posibles, una revista literaria cuya excelencia formaba parte de un esfuerzo bélico nacional, cuya liberalidad garantizó que Horizon recibiera del Estado su ración, militarmente autorizada, de papel, de tal forma que un millar de lectores pudieran leer, en plena guerra, no sólo a George Orwell y a T.S. Eliot, sino a Jean-Paul Sartre y a la princesa Edmond de Polignac.
Realizada en compañía de Stephen Spender y financiada, comprensiblemente, por un excéntrico (Peter Watson), Horizon fue una de las empresas más genuinamente liberales que aquella época vio. Perseguido por esa indolencia que supuestamente lo caracterizaba y cansado de la brega periodística, Connolly cerró Horizon en 1950, despidiéndose con un número en el que aparecían, entre un artículo de Maurice Blanchot y otro sobre Francis Bacon, tres poemas de un mexicano: Octavio Paz.
Es falso, a su vez, lo que Connolly decía: que, una vez derrotada la República Española en 1939, ya no había escrito un solo artículo político ni se había preocupado de lo que llamaba, con wildeana altanería, “las causas perdidas”. No sólo dedicó Horizon a la política del Espíritu, como la había llamado Paul Valéry, sino que publicó en 1952 un folleto titulado Los diplomáticos desaparecidos, un pequeño clásico de la Guerra Fría. Una de las virtudes de la Obra selecta en español está en reproducir ese panfleto, faltante en The Selected Works y que, al parecer, tampoco se había reimpreso en inglés.
La religión del comunismo, tal cual Connolly la describió en Enemigos de la promesa, tuvo un desenlace teatral en la Gran Bretaña. Al menos cuatro personajes de la elite académica, reclutados antes de la guerra en Cambrigde, fueron desenmascarados como espías soviéticos. Dos de ellos, el historiador Guy Burgess y el filólogo Donald Maclean, lograron huir a la Unión Soviética, y el cuarto hombre, Anthony Blunt, curador de las colecciones reales, fue finalmente denunciado, en 1979, por Margaret Thatcher. Con la brutalidad que lo caracterizaba, Arthur Koestler había definido a los llamados “espías de Cambridge” como las víctimas de la “trata de blancos” que la Internacional Comunista había efectuado entre los jóvenes idealistas. Y un no menos enérgico George Steiner presentó en 1980 el caso Blunt como una obra maestra de la simulación existencial.
Connolly, que conocía personalmente a Burgess y a Maclean, no dudó en hacer de Los diplomáticos desaparecidos una quemante sátira, en un momento en que muchos de los colegas y de los amigos de los agentes secretos los justificaban en privado como filántropos aventureros que, acaso, se habían excedido en el celo con que defendían la causa universal de la patria del socialismo. Burgess y Maclean representaron la lamentable farsa que, en los conocidos términos de Marx, había seguido a la tragedia optimista de la década de los treinta. Homosexuales bien conocidos, tanto como lo permitía la secrecía aristocrática de las sociedades estudiantiles de Cambridge, en las que se formaron como individuos de excepción y como dorados Súbditos de Su Majestad, Burgess y Maclean murieron miserablemente en la URSS. Víctimas de un alcoholismo que fue la trampa que acabó por exponerlos como espías del kgb, Burgess y Maclean protagonizaron una historia más propia de El Gordo y el Flaco que de esas aventuras de James Bond que escribió Ian Fleming, un buen amigo de Connolly, a quien ninguno de estos detalles le pasó inadvertido.
Mientras se gastaba los adelantos de libros que jamás escribiría, se fue apoderando de Connolly el demonio del mediodía o, si se prefiere, la abúlica tranquilidad que supone el deber cumplido. Se dedicó, a partir de los años cincuenta, a cultivar su pequeño canon: Horacio, Virgilio, Titulo, Propercio, La Fontaine y La Rochefoucauld, Pope, Leopardi, y reservó lo mejor de sí mismo para sus contemporáneos: de su amigo Ezra Pound a James Joyce y e.e. cummings, pasando por Ernest Hemingway, quien le parecía un novelista menor que estaba hecho, como hombre, de la materia de los grandes escritores.
La curiosidad de Connolly no tenía mucho vuelo, sentenció V.S. Pritchet, un crítico de su altura. Otros compararon a Connolly, siempre desventajosamente, con Edmund Wilson, que le llevaba diez años de edad y lo trataba como a un igual. No tenía Connolly la sociología wilsonaniana pero, a diferencia de él, nunca creyó que dormía con la llave de la historia bajo la almohada.
De La tumba sin sosiego dijo Waugh que era una buena combinación de máximas francesas (de Chamfort y de Sainte-Beuve) aderezadas con psicoanálisis, reproche que otros han repetido y que no me parece muy justo. Que Connolly no se sirviera de Freud, de Jung o de Wilhelm Stekel, de la vulgata que entonces arrojaba luz sobre la psique, habría sido tan insólito como que Montaigne prescindiera del estoicismo cristiano. Sólo alguien tan libresco como Connolly (y bibliómano: amaba lo mismo los libros de bolsillo que las viejas ediciones príncipe) podía ponderar, entre otras averiguaciones morales, la felicidad probable del segundo matrimonio. La tumba sin sosiego demuestra, como los ensayos de Montaigne (quien es el verdadero padre de Connolly, aunque él prefiriese arrimarse a Pascal) cuán falsa es la disyuntiva filistea entre los libros y la vida.
En 1971 la Universidad de Austin le dedicó una exposición de homenaje, en la cual se exhibieron las primeras ediciones de los cien libros que Connolly había seleccionado en El movimiento moderno (1965), lista comentada de esos nuevos clásicos con los que había crecido, junto con el crítico, el siglo. Su alegría se amargó un tanto cuando se tropezó con la marginalia de Waugh, una vez más groseramente desdeñoso de él. Pero a Connolly no le quedó más que tomarse flemáticamente esas primeras y amenazantes manifestaciones de la posteridad. El acto tuvo, en fin, no poco de reparación pública: tratado como fantasma en casa vieja, Connolly empezaba a ser severamente cuestionado por la nueva crítica académica, desparpajada, teorética e insolente. Frank Kermode había censurado el amateurismo, el diletantismo de El movimiento moderno.
La vejez, escribió Connolly en esos pequeños ensayos a la inglesa que acaban por perfumar su Obra selecta, no era lo que él había imaginado, ese sabio crepúsculo donde dialogaban en silencio árboles centenarios como Tennyson y Carlyle. El universo de los viejos, descubrió Connolly, era estrecho: cada viejo es un mundo, un horrible mundo. Para escapar de esas sombras, se casó por tercera vez y tuvo dos hijos a la edad en que otros tienen nietos. Así concluía el ciclo de Enemigos de la promesa, aquel tratado donde se aseguraba que, siendo un bebé incapaz de compartir el punto de vista artístico, el escritor moderno debería ser, idealmente, soltero y homosexual.2
Connolly, cuyas crónicas de viaje turban por ese olor a verano que arranca al escritor de su modesta y quisquillosa rutina, terminó por pensar, consecuentemente, que al crítico sólo le toca facilitar el viaje de los muertos. Por ello, como coleccionista de mascotas exóticas, prefería los lémures, errantes espíritus de los muertos, según los romanos.
Bromeaba con la idea de que no le gustaría ir a ningún lado del planeta donde no tuviera la oportunidad de encontrar, a la vuelta de la esquina, una edición rara de Proust. Yo mismo, hace años, habiendo comprado en una librería de viejo una primera edición de Connolly, encontré entre sus páginas el recorte de su obituario, puesto allí por la amorosa y anónima mano de un lector, sin duda el antiguo poseedor, quien me lo endosaba. En ese gesto cabe todo lo que Cyril Connolly significa. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile