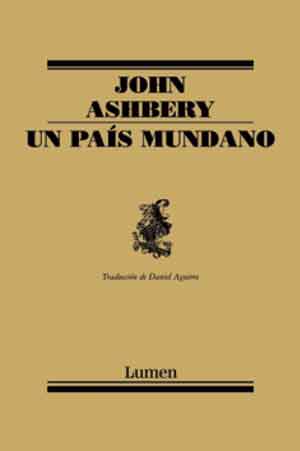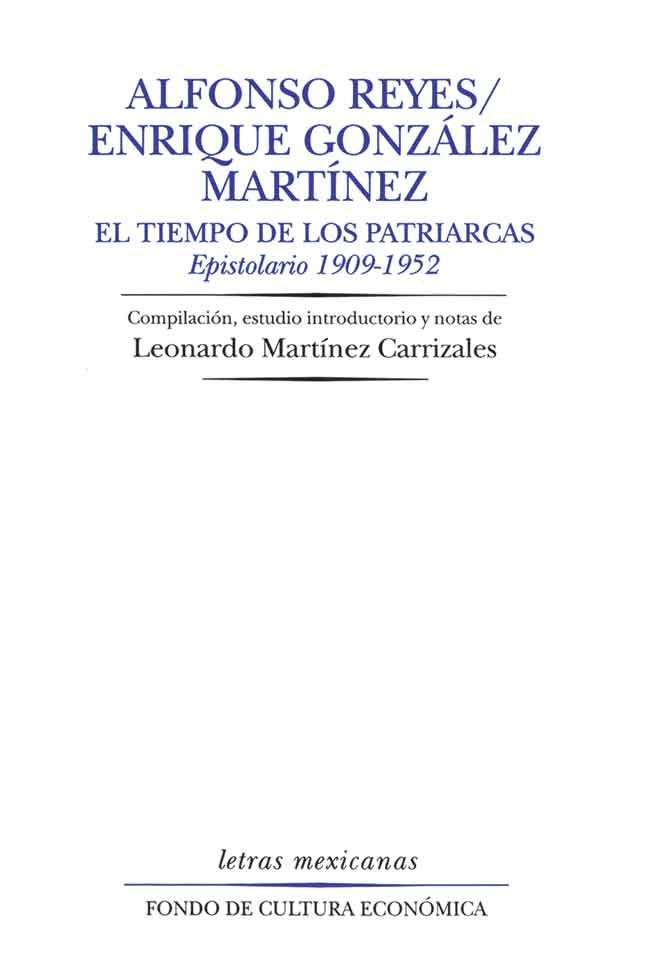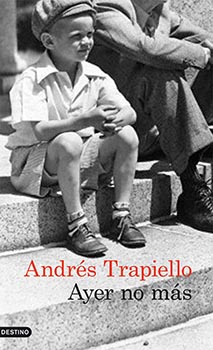John Ashbery (Rochester, Estados Unidos, 1927) es uno de los poetas extranjeros más influyentes en la poesía española actual, sobre todo en la poesía joven. Desde una ya remota primera versión de “Autorretrato en espejo convexo”, de Javier Marías, publicada en la revista Poesía en 1985, Ashbery ha conocido aptas traducciones de sus principales libros: la del propio Marías, las muy eruditas de Julián Jiménez Heffernan en DVD ediciones –también de Autorretrato en espejo convexo, y de Tres poemas– y las no menos solventes de Daniel Aguirre en Lumen, responsable ahora de Un país mundano, su último poemario. (No ha tenido, en cambio, tanta suerte con otras versiones, como la de Pirografía, un monumento a la torpeza.) Con ser muy dilatada –Ashbery ha publicado más de veinte libros de versos–, su poesía se ha caracterizado siempre por una condición arenisca: sus versos se suceden en una promiscua y desconcertante ebullición; no se puede decir que carezcan de sentido, pero tampoco que lo tengan plenamente. El sentido lo aporta, en su poesía, el serpentear de la voz, la afirmación del yo en su indesmayable balbuceo –aunque sea un yo, como todo yo contemporáneo, plural y lábil, acaso inexistente–, el alzamiento de la música, la construcción de lo desconocido mediante un minucioso acarreo verbal. El núcleo de esta fracturada fluencia no lo aporta la elaboración retórica –Ashbery es escasamente metafórico–, sino una abrumadora capacidad para reproducir lingüísticamente la fragmentación perceptiva y una atención singular al hacerse del propio pensamiento. Quizás también tenga que ver en ello la propia praxis creativa del poeta: “De joven corregía. Lo dejé: llevaba mucho tiempo”, ha afirmado en Por donde vagaré. Se nota que no corrige, para bien y para mal: gana frescura, inmediatez y desorden –el mismo desorden del mundo, el mismo de nuestra inteligencia–, pero pierde exactitud, redondez y mesura. Ashbery ofrece una poesía de apariencia fortuita, no premeditada, sin pulimento, errónea a veces, fulgurante otras, fluvial y áspera, sutilmente whitmaniana, no por coral ni épica, sino por múltiple y derramada. En Un país mundano, teñido de un laxo irracionalismo, se entremezclan sintagmas imposibles, pero que se las apañan para convivir, sin que su maridaje se produzca, en esencia, por la acción de emparejamientos o tropos, sino por su ferviente y coloquial yuxtaposición: “Vectorizó la receta una antigua colisión junto a un embarcadero/ dentro y fuera de aletas de sol”, escribe en “La receta”. Los hechos aunados por Ashbery son a menudo inverosímiles, pero, al mismo tiempo, incuestionables, como el “chile que sólo conocían las huríes” del larguísimo poema “El apretón de manos, la tos, el beso”. Sus versos constituyen una quermés de palabras anodinas, sin significación relevante, que aparecen juntas por azar, pero que revelan, concluido el poema, una insensata coherencia, una robusta e inexplicable afinidad. “Un relato tornasol” acaba así: “Uno, algo más adelante que aquí,/ tiene hoy un eco de inusitada sinceridad:/ mi propia valoración de la desaliñada/ franqueza donde todos habitamos/ en un momento u otro. Retrocediendo ante el sol tribal/ para habitar un reparo propio indudablemente intacto”. Otros factores contribuyen a la desarticulación del discurso: las interrupciones que suponen las frecuentes preguntas del poeta; el uso de jergas o registros específicos –Ashbery demuestra una especial propensión por el lenguaje financiero-administrativo–; las elipsis en el relato; las quiebras de la ilación sintáctica; y el laberinto de las alusiones intertextuales, que disgregan su progresión vertebral, y remiten tanto a la literatura y la mitología grecolatinas –Ovidio y el Tártaro– como a los clásicos en lengua inglesa: “Un sombrero perfecto” recuerda, con su repetición de “lo que preferiría estar haciendo”, el célebre “preferiría no hacerlo”, de Bartleby, el escribiente; y en “Letanías” afirma que “la primavera es la más importante de las estaciones”, remedando el no menos célebre “abril es el mes más cruel” con el que arranca La tierra baldía, de T. S. Eliot. El verbo de Ashbery es, como el título de uno de los poemas de Un país mundano, una filigrana de rupturas, un arabesco de deshilachados encadenamientos; un parloteo, pero un parloteo intensamente lírico. Aunque quizá el término que mejor lo defina sea uno que utiliza el propio poeta en “Aún están bastante bonitas”: maraña. Escribe Ashbery: “Miro y dimito de esta maraña que mis memorias han creado”. Sí: un enmarañado mosaico de recuerdos y percepciones; o un sofocante brincar de palabras: “llegaron los conejos de las palabras salta que te salta”, ha consignado en “Ucase”.
Sin embargo, sería un error creer que nada sostiene a este discurso: lo ininteligible no es inexplicable. El tiempo se erige en una de sus preocupaciones más duraderas, y la inquisición por su naturaleza se congela en un manto, tejido de minúsculas elegías, que envuelve casi todos los poemas. “El mañana es fácil, pero el hoy está inexplorado”, ha escrito Ashbery en “Autorretrato en un espejo convexo”. Sus poemas son, en efecto, un obsesivo desmenuzamiento del presente, una perspicua indagación sobre cuanto constituye este ahora en el que siempre estamos sumidos, pero que nunca hemos sabido apresar. Por eso los poemas de Un país mundano –y, en general, toda la poesía del norteamericano– están plagados de cosas cercanas, de sucesos actuales, de minucias animadas por el calor de lo doméstico e inmediato. Escribe Ashbery en “Afinidades imperfectas”: “Está el presente aquí, sus aves, sus abejas,/ fons et origo de la vida, folie de toucher/ que infecta hasta a las clases civilizadas”. Daniel Aguirre traduce impecablemente la aliteración original: its birds and bees, aves y abejas. Y Ashbery demuestra, de nuevo, su pasión y su estupor por el presente, pero también su voluntad de impedir la solidificación del significado con esa mezcla, tan poundiana, de idiomas distintos, y con la ironía final, que lo zarandea y desmiente. El tiempo pasa, como escribe el poeta en “Pavane pour Helen Twelvetrees”, asegurando vulnerabilidad.
En este entorno cotidiano, Ashbery mantiene un tono conversacional. El poeta parece dialogar con un tú diluido y espectral, pero siempre al alcance de la mano. A este diálogo paradójico –que, a veces, urgido por el estímulo del otro, se transforma en apóstrofe espasmódico– pertenecen muchas de las interrogaciones que salpican los versos de Un país mundano: “¿Mandaron a buscar noticias de ti? ¿Estuviste comunicativo/ en tus respuestas? […]/ ¿por qué estuvimos jodiendo en primer lugar?”, quiere saber Ashbery en “Abundante a la antigua”. La última pregunta acredita otra de sus constantes: los leves trazos sentimentales que suavizan la galvánica fluidez de sus versos. El poema que se acaba de citar concluye evocando el verano que el yo lírico y el tú al que se dirige pasaron borrachos de amor. Y “Hasta siempre, Santa Claus” termina con una afirmación similar: “soy feliz contigo, a solas, solo nosotros”. Parece como si, tras la meticulosa quincalla del presente, siempre hubiese alguien que hilvanara su caos, alguien que aplacara el asombro del poeta, que diese sentido a su farfulleo. Pero Ashbery nunca deja de mezclar: charla y reflexiona, observa y recuerda, dice y expone el hacerse de lo dicho. Lo que pretende alcanzar con estos diálogos íntimos, con estas meditaciones entre románticas y surreales, no es la definición de una identidad o de una relación, sino un pensamiento común, una conciencia –aunque rota– que nos incluya a todos. El tú de Ashbery es el amado, como en la poesía clásica; pero también es él mismo y nosotros, amalgamados en el abrazo verbal, en la contradictoria hospitalidad de estos poemas, erizados y abiertos. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).