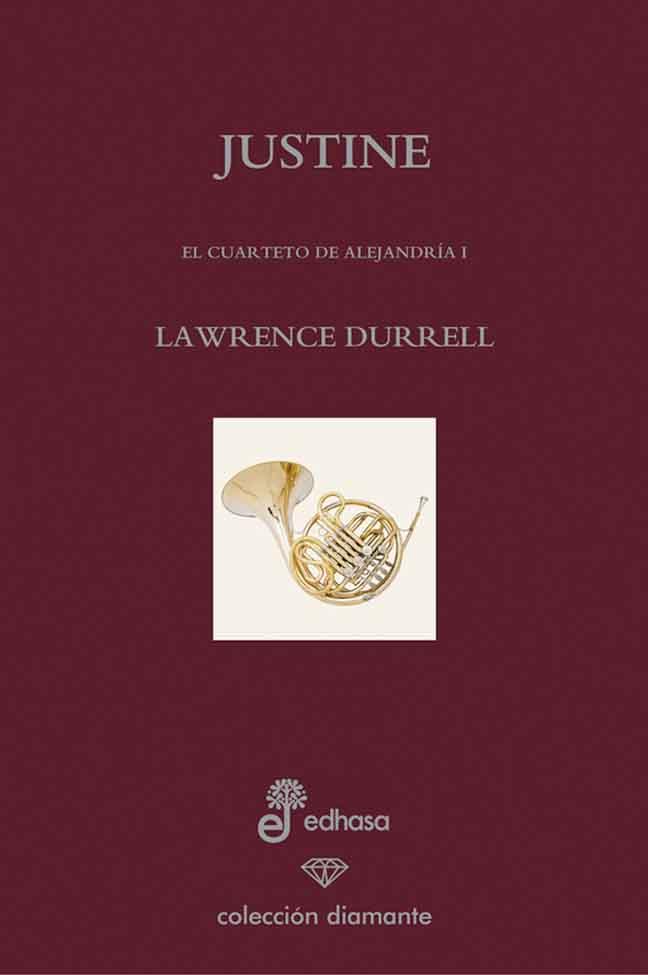En el trayecto de su obra autobiográfica, siempre a medio camino entre las memorias y la novela, el Wolff escritor abandonó al Wolff personaje, en Vida de este chico (1989), emulando a Jack Kerouac en el coche de mamá durante los años de infancia anteriores al instituto, para retomarlo más tarde en sus años de joven servidor de la patria en Vietnam, convertido en protagonista de En el ejército del faraón (1994). Diez años más tarde Wolff se ha decidido a completar la cronología relatando en Vieja escuela los años de la adolescencia en la escuela y el advenimiento de su vocación literaria. Dice haber escrito esta vez una ‘novela’, pero más de un lector suyo —reparando en las coincidencias y los guiños que el narrador establece con el autor de Alabama— la leerá como leyó sus libros de memorias anteriores, convencido de que una vez más el recuerdo ha vencido a la imaginación y que, inventada o no, la memoria del narrador y la memoria del autor se dan la mano: “me alisté en el ejército y terminé en Vietnam. Si todo esto parece una especie de biografía de un escritor, no es casual”. Con todo, y más allá de dónde desee el lector poner las lindes del género, importa apresurarse a decir que Vieja escuela es un libro espléndido, tal vez el mejor de Wolff si ponemos a un lado sus volúmenes de cuentos.
Con inusitada sutileza, evoca desde su arranque los años sesenta de la pugna entre el opaco Nixon y el brillante Kennedy (en metáfora de las disputas escolares que se asoman al libro), construye personajes a partir de los personajes que tres grandes plumas de la época quisieron hacer de sí mismos —el poeta Robert Frost (que en efecto se paseó por colleges y llegó a recibir la medalla de oro del Congreso de manos de Kennedy, y cuyo plain style influye en el minimalismo de la generación de Wolff), la engreída novelista Ayn Rand y el mito de Hemingway, autores invitados por el colegio a juzgar el mejor texto de los alumnos, que compiten por el premio de conocer a sus ídolos—, y juega al pastiche, a la parodia y a la burla de los estilos de Hemingway, de Faulkner, de Roth, ¡de Tobias Wolff!, enredándonos en una madeja de citas, ecos y paráfrasis. La añagaza del marbete ‘novela’, sin embargo, no impide hacerse a la idea de que la vocación literaria a la que se refiere con complacencia aquí el narrador no es otra que la del autor, que confiesa por boca ajena su prehistoria literaria, asentada en acicates personales (judío, de familia modesta en una escuela de élite y víctima de un desarraigo emocional, se siente empujado a contar su vida, espoleado por la fantasía del pudo ser así) y en una devoción sin límites por Hemingway, el autor del fraseo breve, la elipsis, la parataxis y la aversión sin remedio al adjetivo, esto es, la fuente de la que brotará el realismo sucio al que Wolff se vio adscrito junto a Raymond Carver o Richard Ford. En realidad su relato modélico “The Barracks Thief“, del volumen monográfico de Granta (8, 1993), y tantos otros de sus volúmenes “La noche en cuestión” o “Cazadores en la nieve” se contemplan en el espejo de la prosa meticulosa de Hemingway que, sin lastres retóricos ni digresiones inoportunas, levanta el vuelo como un globo aerostático, la misma prosa escueta pero sutil que el lector desgranará frase a frase sobre las páginas blancas de Vieja escuela, apiñadas en capítulos breves que hacen las veces de relatos porque la narrativa de Wolff nació del relato.
De este modo, Wolff contribuye con su última obra a una cuestión, la de las razones del oficio de escribir, a la que han dedicado textos autores contemporáneos anglosajones como Paul Auster (“¿Por qué escribir?”[1995], Experimentos con la verdad), David Lodge (The Practice of Writing [1996], “¿Cómo se convierte uno en escritor? Una cosa es segura: nadie ha escrito nunca un libro sin haber antes leído por lo menos uno”), David Leavitt (Martin Bauman [2000], que ya había tratado el asunto en Junto al pianista [1998], su retrato de un joven que aspira a ser artista) o Martin Amis (Experiencia, 2000, y otros textos menores), con el relato precursor de Henry James, La lección del maestro (1892), reeditada por Espasa-Calpe en 2004, que en cierto modo establece, de la mano de los consejos del escritor consagrado al ansioso aprendiz, las bases de esta suerte de subgénero al que los escritores norteamericanos, quizás porque enseñan sus cartas en talleres, resultan tan proclives.
El narrador de Vieja escuela, que en más de un sentido parece la contralectura comedida de aquel Holden Caulfield de Salinger en El guardián entre el centeno (1951), el jovencito de clase media provocador que cuenta también su expulsión de la escuela secundaria en primera persona, debatido entre la ambición adolescente y la inocencia escolar, retrata las rivalidades y amistades propias de un campus, con el mejor espíritu del bildungsroman, el mejor recuerdo de los felices contubernios del Club de los poetas muertos, y cierto clima entre apicarado e ingenuo fruto de la necesidad de conciliar los ideales con la supervivencia (y del hecho de que las lecturas que Wolff hizo de Jack London y de Mark Twain no cayeran en saco roto): “mi amigo Purcell empezó a saltarse la capilla todos los días. Dijo que Dios sólo era un personaje de una novela en hebreo y que para eso él prefería adorar a Huckleberry Finn”). Y sus avatares en la escuela propician que la novela abra la caja de Pandora del oficio literario y se escapen, diseminados por los capítulos, el plagio infamante surgido de la tentación pierremenardiana de transcribir, de reescribir (copia un relato y con él gana el premio de postrarse aún más a los pies de Hemingway), la angustia ante la página en blanco, la creatividad atenazada por la obsesión de deslumbrar (el blocked writer, el escritor incapaz de construir una historia, proscrito por las musas, constituye un motivo clásico de la narrativa estadounidense), la fórmula mágica del escritor dotado (a saber, 50% de vida pasada, 50% de libros leídos), el peligro de la impostura que anega cualquier historia escrita sin convencimiento ni empatía, la soledad irremediable de la escritura, la idolatría por los consagrados y la competitividad malsana, la paciencia de corregir y podar hasta la extenuación (otro consejo imborrable del autor de Fiesta), el engañoso —pero cautivador— juego de enmascarar al narrador para que parezca su autor y de trastornar realidad y literatura (“aquélla fue la primavera más agradable de todos mis años allí. Un temprano golpe de calor proporcionó a las hojas una exuberancia que llegó a parecer enteramente tropical cuando el loro del profesor de química se escapó hasta un olmo”), el mito de la originalidad (pues todo texto es hijo de otros textos…), los porqués de un lector absorbido por un texto, y las virtudes catárticas y terapéuticas de la literatura, capaz de aclimatar al escritor en su entorno y hacerle sentir bien, como el ejercicio de la escritura le permite al narrador de Wolff redimirse de sus pecados de clase y sangre.
“De la vida de la que surge lo que se escribe no es posible escribir”, dice Wolff al final del libro, incurriendo en meridiana paradoja, habida cuenta de que todos sus lectores saben que no escribe sino de la vida desde la que escribe y que, como escribió Magris, “la literatura ama el juego, la libertad de inventar la vida. En la literatura todo es metáfora, algo que dice algo distinto” (“¿Hay que expulsar a los poetas de la república?”, Utopía y desencanto). Vieja escuela es un libro magistral, que nace naïf y luminoso como un cielo despejado y va cubriéndose de sentimientos encontrados, ambigüedades emocionales, experiencia, mentira y tensión ética. Recrea un mundo físico pero sobre todo mental, y fuerza a Wolff a escarbar en su memoria (autobiográfica) y a inventarse el recuerdo (“ficcional”) de aquellos tiempos escolares que le ayudaron a descubrir que la literatura conduce a la Tierra Prometida, pero que ese viaje, el de la (in)vocación literaria, es bueno hacerlo solo, y si acaso disfrutarlo luego con los demás. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.