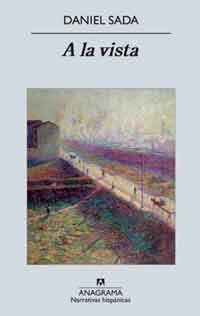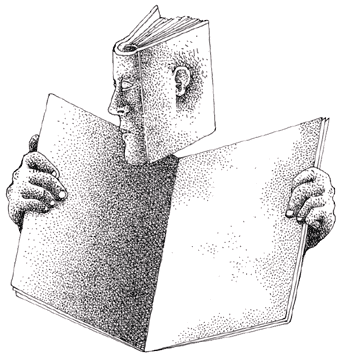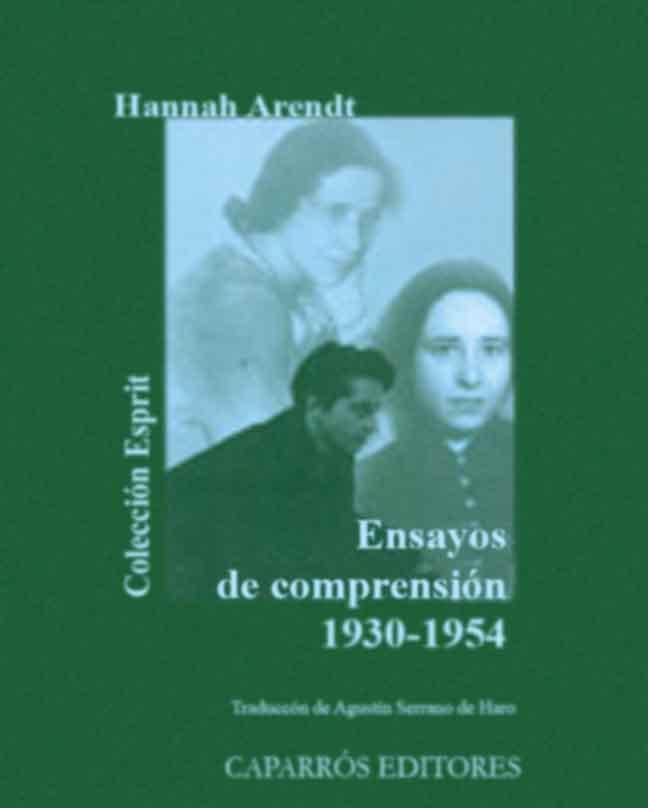Según por dónde se mire, este libro de 1.212 páginas es un relato de viajes, un ensayo o muchos, una biografía hecha de momentos, el catálogo de referencias de una generación –si es que Argullol se puede encuadrar en eso, que lo dudo–, un libro ómnibus con varias novelas cortas, incluidas dos de iniciación o de juventud revolucionaria, un relato del Transiberiano, un mercado de sugerencias sobre muchos sitios, inútil para los aspectos prácticos, y más cosas. Y todo ello junto. Incluye hasta un “Tratado erótico-teológico” en el que, mediante pequeños cuadros se pretende sugerir la existencia o no de Dios o al menos la fuerza de su nombre, tema que se aborda desde diversos puntos de la obra. O si se prefiere, de la vida. Porque de eso se trata. Argullol (Barcelona, 1947) ha volcado aquí buena parte de la suya. Ya casi al final, cita la insistente pregunta de sus amigos: “¿De qué va el libro?” Y dice: “Reinterpretada, la pregunta sería: ¿de qué puede ir un libro que ocupa tantas horas de su autor, sin que este esté en condiciones de dar una explicación sastifactoria en unas pocas palabras?” Luego dice –previsiblemente– que al ingeniero se la describe como la construcción de un puente y, al médico, entre otros, que trata de establecer un diagnóstico y cuando puede una terapia.
O sea que urge aclarar la, a mi juicio, inanidad o miopía de cualquier comentario parcial de la obra, la búsqueda de algún titular resultón, y hay muchos posibles. El aislamiento de uno de los muchos temas propuestos –el perdón, el secreto, el sentido de las ruinas, el Gran Silencio… cualquier enumeración aboca a la impotencia pues los 94 capítulos son otros tantos temas principales– no dejaría de ser una lectura interesada. Como si abordásemos a Montaigne o las Memorias del duque de Saint-Simon a través de uno solo de sus capítulos. Tiempo habrá, imagino, pues me resisto a creer que una obra de esta envergadura vaya a ser flor de un día, libro de temporada. Cualquier lector o jugador en la mesa española de novedades pierde pronto la inocencia, pero en esta ocasión me cuesta imaginar que la casi rutinaria antropofagia de la banalidad, lo rentable y la ausencia de curiosidad por lo de verdad nuevo vaya a ser una vez más posible.
Para decirlo de una vez, el aspecto que me ha parecido más novedoso de este banquete chino, por su número de platos, es la agilidad y solvencia en la escritura que hace digerible un libro de ambición demencial: abarca medio siglo y una gran, gran cantidad de lugares, ideas, emociones e historias no siempre predecibles, ni siquiera cuando se trata de viajes, cuyo relato suele tender a contar el mismo tipo de experiencias. En el libro de Argullol pueden convivir una excursión con un joven de trastorno indefinible, una ascensión de noche a una pirámide maya, un viaje a través del adn hasta los orígenes del hombre –hasta Adán, si se quiere–, especulaciones sobre los sueños menos abstrusas de lo habitual, un hombre inmóvil varios días seguidos al borde del desierto, la música de campanas de Mompou…
Y ello, entre otros muchos textos difíciles de definir… en los que tienden a quedar marginados algunos grandes temas: los afectos, en una suerte de pudor muy hispano, pese a que todo el libro combata de forma implícita los tópicos de los comportamientos nacionales. Y lo político en sus trincheras más reconocibles, algo frecuente en la escritura española de hoy, como si ya viviésemos en un mundo ideal… o no se quisiese pisar los pies de nadie. Pues no bastan los (novedosos) pasajes que evocan el arqueológico mayo del 68, en París y Barcelona, y las consiguientes dos penas de cárcel, y un capítulo sobre las risas de los poderosos, de Franco a Kennedy, que es previsible, busca cómplices y no está a la altura de casi todo el libro. Una constancia, por otra parte, que no es la menor de sus cualidades. Todo lo cual convive para construir, sin duda, un libro. Y un libro hilado en misteriosa continuidad. Saltarse algo no mella su coherencia. Y esto, que parecería un comentario de estudiantes ante un examen, tiene más importancia de lo que parece.
Construido como un edificio, Visión desde el fondo del mar no solo habla también de arquitectura –como la competencia entre Hitler y Stalin por construir el edificio más alto, por ejemplo–, sino que hace de la estructura su alma, su gran acierto y novedad. Pues al armonizar el libro un montón de historias, pensamientos y emociones, y hasta géneros, el libro pone una vez más en cuestión la noción de género, clasificación canónica a la que al menos en esta obra también se le ven las telarañas (que protagonizan el mejor de los textos arquitectónicos). El procedimiento es la organización de ese millar de páginas en 19 “libros”. Cada uno de ellos compuesto de unos siete capítulos, a su vez estructurados en torno a dos o tres pasajes fechados en lugares remotos entre sí. Que cuentan diversas anécdotas o paisajes de la biografía de Argullol. Para en una introducción o conclusión de cada capítulo proponer un tema con frecuencia original y de difícil clasificación. Suele ser algo a caballo entre la teoría del arte, lo ensayístico literario, la filosofía e incluso la teología: el enigma de Dios, por llamarlo de algún modo, es otro hilo conductor del libro. A su vez, de un modo sutil y elegante, cada capítulo va proponiendo el siguiente.
Se podría adivinar que el grueso del libro ha sido escrito a lo largo de una vida de cuadernos de viaje. Su disposición me ha recordado un museo de Rufino Tamayo, en Oaxaca, donde las figuras precolombinas no están dispuestas de acuerdo con su pertenencia a una u otra cultura indígena, sino en función de sus afinidades estéticas con sus vecinas. El museo de un pintor. Aquí es igual.
Que el grueso de las historias provienen de los constantes cuadernos de toda una vida lo revela la precisión de detalles propios de una memoria prodigiosa; el uso frecuente de un pretérito perfecto habitual en el relato de algo reciente (aunque puede ser un recurso de estilo); y por algún detalle, como cuando dice gustar de la luz directa de los trenes que –“como ahora”– le ilumina su cuaderno (p. 876).
Pero que estos pasajes sean de entonces o ahora es secundario. Lo interesante es el trabajo de edición, en el que no solo se han buscado los parentescos de anécdotas lejanas para encontrar un tema común, una tesis, una metáfora. Lo revelador es lo suprimido para dejar lo esencial. Argullol rara vez da detalles inútiles y prescinde incluso a veces de los útiles. Casi nunca, por ejemplo, dice por qué se encuentra en tal lugar para vivir cierta historia. Tampoco se conoce lo que siguió. Él y sus acompañantes, casi siempre secundarios, parecen aislados… pero sin duda están unidos al conjunto por invisibles hilos, y el más fuerte de todos, el de una curiosidad por el más allá de los campanarios de la península que desde luego, pese a las apariencias, es una novedad para este tiempo. El resultado general es literario, en el mejor sentido. Ese triunfo no es el menor de todo el libro.
Y sí, es fácil encontrar ecos del OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) creado tras la guerra en Francia por Raymond Queneau y otros autores que intentaban aplazar la literatura de ideas –visto lo que habían producido las ideas– y refugiarse en la estructura y otras formalidades (un primo, aunque distinto, del Nouveau roman). De allí saldría Georges Perec y su La vida instrucciones de uso (Anagrama), libro también en forma de edificio. El movimiento ayuda a explicar a Italo Calvino y la Rayuela, de Cortázar.
Pero en la estructura se acaban los parecidos. Todo este libro es una búsqueda del pensamiento, la emoción o la creación originales, más allá de lo que hayan podido decir los intermediarios, que salen muy malparados en todos los terrenos y en particular el religioso, el artístico (muy cercano) y el académico. Argullol no es el único, pero sí uno de los escritores más veteranos del castellano en la búsqueda de una escritura fuera de los géneros, que él ha llamado, me parece, transversal. Esa búsqueda es la de cualquier artista (aunque él ironice sobre quienes se llaman artistas) por una expresión propia.
Su libro tiene una dimensión política porque es en sí mismo un manifiesto contra todo ese conglomerado poderoso que combate libros como este, “porque en España no hay mercado”; (aún recuerdo un editor que me dijo que él no publicaría un libro de mil páginas “ni aunque fuese el Ulysses de Joyce”). Lo explica muy bien en la pagina 943 y siguientes, donde interpreta lo que eso significa. “No merece la pena –dice– el lector al que apelan los reclamadores oficiales de lectores”, “un personaje digno de la peor pesadilla.” Sí merece en cambio la pena el lector que “está predispuesto a leer el mensaje que contiene la botella”. Menos infrecuente de lo que proclama todo el tinglado comercial que rodea la edición en España con más fuerza, se diría, que en otros países. Dicho sea para subrayar el mérito de Acantilado, que se ha arriesgado con obras sin mercado –las Convesaciones con Goethe, de Eckermann, o las Memorias de ultratumba, de Chateaubriand…– y ha encontrado a esos lectores.
Extensión no es sinónimo de esfuerzo (como tampoco con Goethe y Chateaubriand), y ese es el caso de este libro, que se lee sin dificultad y a menudo con la ligereza, que no superficialidad, de un vuelo en helicóptero. Aún así habría que preguntarse por su carácter colosal, el porqué de un empeño descomunal, al estilo de otros de nuestro tiempo: Proust, Joyce, Musil o incluso Mann… Como si latiese el temor de que en el futuro vayan a ser imposibles las grandes construcciones.
Yo suspendí un par de veces la lectura del libro de Argullol para emprender a mi vez otros viajes, y que no se interfiriesen. Sin embargo me acompañó, y recordé también los últimos años de Stendhal en Civitavecchia, un destino diplomático en un agujero perdido de la costa italiana, cuando escribió:
“De vez en cuando necesito mantener una conversación inteligente.” Seguro que el libro de Argullol le habría llenado unas cuantas tardes. ~
Pedro Sorela es periodista.