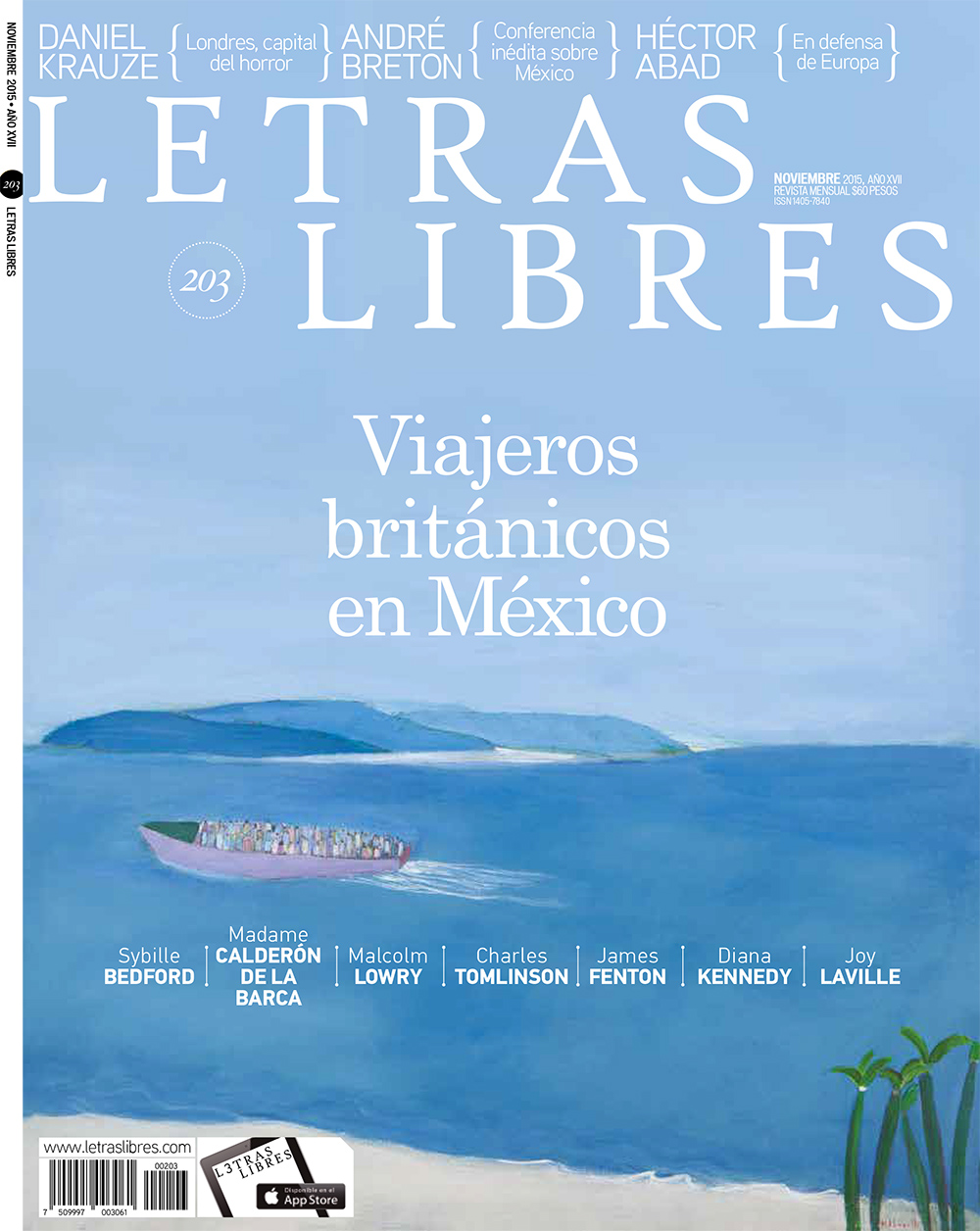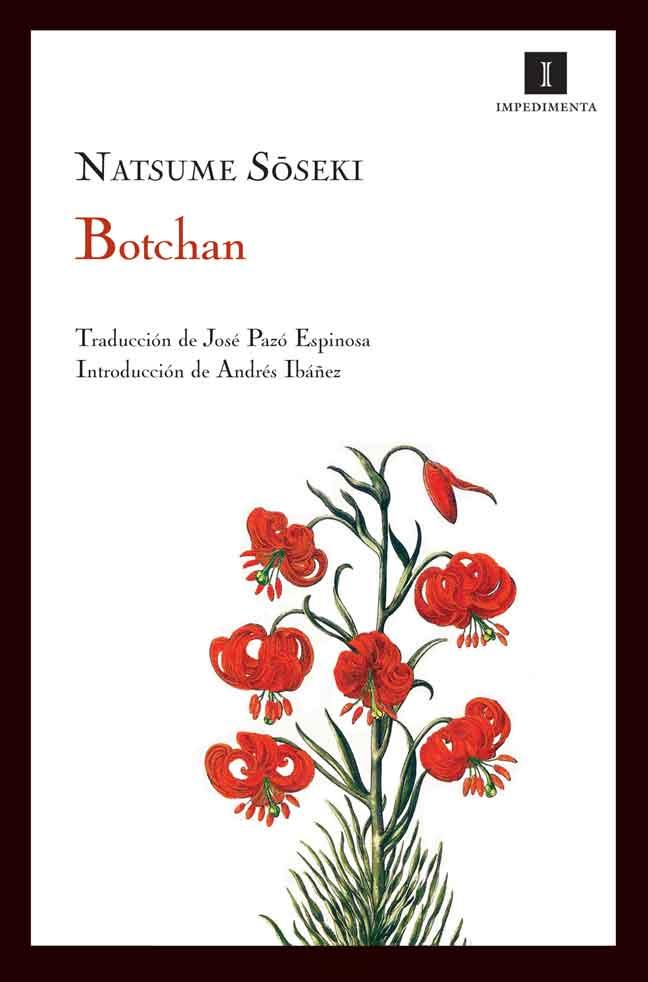Erika Pani
Para pertenecer a la gran familia mexicana: procesos de naturalización en el siglo XIX
México, El Colegio de México, 2015, 204 pp.
La imagen de México como país de asilo se reitera en las visiones históricas predominantes. Los míticos refugios de revolucionarios y comunistas latinoamericanos entre los años veinte y cincuenta, el exilio de León Trotski, la solidaridad del gobierno de Lázaro Cárdenas con la República española, la gestión de Gilberto Bosques en el consulado de Marsella a favor de los transterrados republicanos o la recepción de la emigración sudamericana y centroamericana, que huía de las dictaduras militares y las guerras civiles, en los años sesenta, setenta y ochenta, han afincado esa percepción de México como país con una política migratoria flexible o abierta. Bien pensado el asunto, sin embargo, aquella política de asilo parece haber sido más una sucesión de coyunturas, determinadas por el acomodo del régimen migratorio a la diplomacia ideológica de la Revolución mexicana o del Estado posrevolucionario, que la evidencia de una legislación abierta al extranjero.
Estudios recientes como los de Pablo Yankelevich y Daniela Gleizer cuentan la otra cara de la historia: frecuentes aplicaciones del artículo 33, tonos xenofóbicos en el nacionalismo revolucionario, múltiples trabas al asentamiento de comunidades foráneas. No hay una explicación simple para ese contraste entre políticas de asilo coyunturales y una estructura migratoria cerrada o poco flexible. Pero algo de la explicación tal vez se encuentre en la tradición jurídica y política de las leyes e instituciones migratorias, en el proceso de naturalización de extranjeros y en la propia concepción de la ciudadanía mexicana, heredados del siglo XIX. El libro más reciente de la historiadora Erika Pani describe aquella noción rígida de la frontera entre nacionalidad y extranjería en el México decimonónico.
Comienza Pani llamando la atención sobre el reducido flujo migratorio hacia México, entre 1820 y 1910, si se compara con otras experiencias americanas como Estados Unidos o Argentina. En todo el siglo XIX los extranjeros en México nunca alcanzaron el 1% de la población, como consecuencia de una timorata política de colonización, que reprodujo trabas religiosas, morales y étnicas al proceso de naturalización. Pani reconstruye la legislación migratoria republicana, entre la primera ley de 1828 y la más acorde al canon liberal, redactada por Ignacio L. Vallarta en 1886, y reseña exhaustivamente la multiplicidad de obstáculos jurídicos y burocráticos que se interponían a la concesión de derechos de ciudadanía a los extranjeros. Para principios del siglo XX, menos del 10% de aquella minoría de extranjeros había completado el proceso de naturalización.
La apuesta por el ius sanguinis, en detrimento del ius soli, que en la ley Vallarta sobrevivió a la interdicción de otra religión que no fuera la católica, superada en 1857, dejó una huella profunda en la tradición constitucional mexicana hasta 1917. Las críticas que adelantaron algunos eminentes observadores como el liberal argentino Juan Bautista Alberdi –quien en sus Bases y puntos de partida (1852) había cuestionado los “temores hacia el extranjero” del nacionalismo mexicano– no persuadieron a los constitucionalistas de la Reforma, la República Restaurada y el Porfiriato de las ventajas de abrirse al ius soli y a una estrategia de naturalización más abierta.
En sus pesquisas en el ramo de pasaportes del Archivo General de la Nación, Erika Pani constata que hasta 1857 la aplicación de restricciones religiosas para el asentamiento y naturalización de extranjeros fue severa. Pocos años antes de las leyes de Reforma, a mineros ingleses como Richard Blackuel les era denegada la ciudadanía por falta de fe de bautizo en su expediente y hasta presbíteros, como el polaco Estanislao Rogoski, tuvieron que someterse a una investigación en fuentes vaticanas, que exigía la Iglesia local para aceptarlo como nacional.
El tortuoso camino hacia la ciudadanía mexicana, descrito por Erika Pani, se enredaba aún más cuando el extranjero era asumido como perteneciente a razas “inferiores” o ajenas a la composición étnica predominante en México. Los afrodescendientes, los chinos y los judíos de Europa del Este debieron superar mayores obstáculos que otros inmigrantes. La reconstrucción de la identidad, de la historia personal e incluso del nombre y el apellido formó parte de esa estrategia de integración. En las solicitudes de naturalización que presentaban a las autoridades migratorias, los extranjeros se proyectaban como ciudadanos aculturados o plenamente asimilados a las tradiciones y costumbres mexicanas, lo cual implicaba, en muchos casos, la conversión religiosa al catolicismo. El extranjero aprendía a valerse de la mentalidad xenófoba para acelerar su incorporación a la nueva nacionalidad.
3,845 mexicanos por naturalización entre 1828 y 1917 es una cifra exangüe, pero aun así, en casi un siglo de inmigración los naturalizados crecieron moderadamente año con año. Si antes de 1871 raras veces llegaban a más de cincuenta naturalizados al año, poco antes del estallido de la Revolución, en 1910, rebasaban los cien anuales. Aunque en el Porfiriato tardío se observa una tendencia al incremento de las naturalizaciones, nunca se llegó al tope que alcanzó en 1843, como consecuencia de un decreto de ese año que prohibía a los extranjeros el comercio al menudeo y que provocó que cientos de ellos decidieran nacionalizarse. El aumento de las naturalizaciones en el Porfiriato tuvo que ver con una toma de conciencia sobre la materia, dentro de la burocracia migratoria y diplomática, como se expone en el ensayo Nacionales por naturalización (1903) del exjefe de despacho del canciller Ignacio Mariscal, Carlos Américo Lera, un cubano naturalizado, partidario de la anexión de la isla a México, que llegaría a ser cónsul en Japón.
La aparición de este libro de Erika Pani es saludable en un campo historiográfico que, en las últimas décadas, ha cargado el énfasis sobre la dimensión simbólica o imaginaria de la nación. Si bien la conocida tesis de Benedict Anderson, sobre las identidades nacionales como “comunidades imaginadas”, es correcta, en la dimensión propiamente jurídica del Estado nacional se manifiestan la exclusión y la xenofobia como mecanismos de construcción de una ciudadanía republicana. La historia parece haber dado la razón a Juan Bautista Alberdi y hoy esa concepción restrictiva de la naturalización de extranjeros y de la incorporación plena de los inmigrantes a la vida pública mexicana se perfila como una de las mayores limitaciones del liberalismo en el siglo XIX y del nacionalismo revolucionario en el XX. ~
(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.