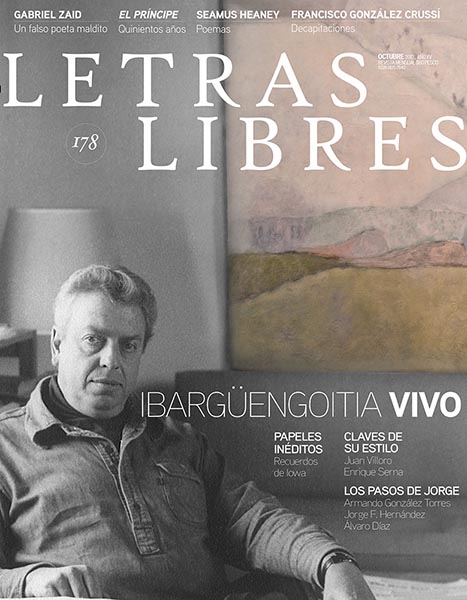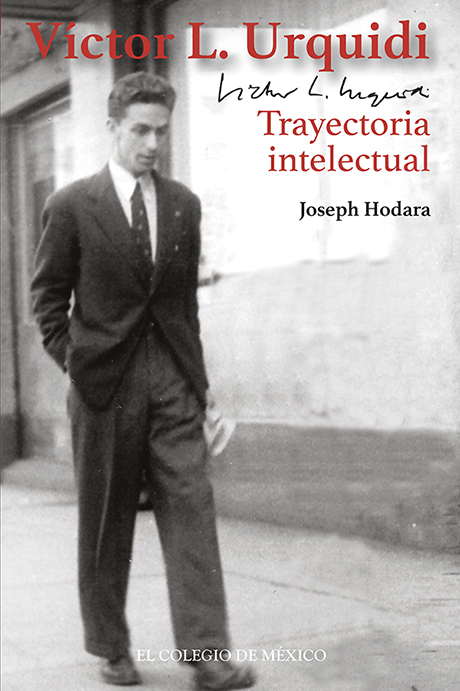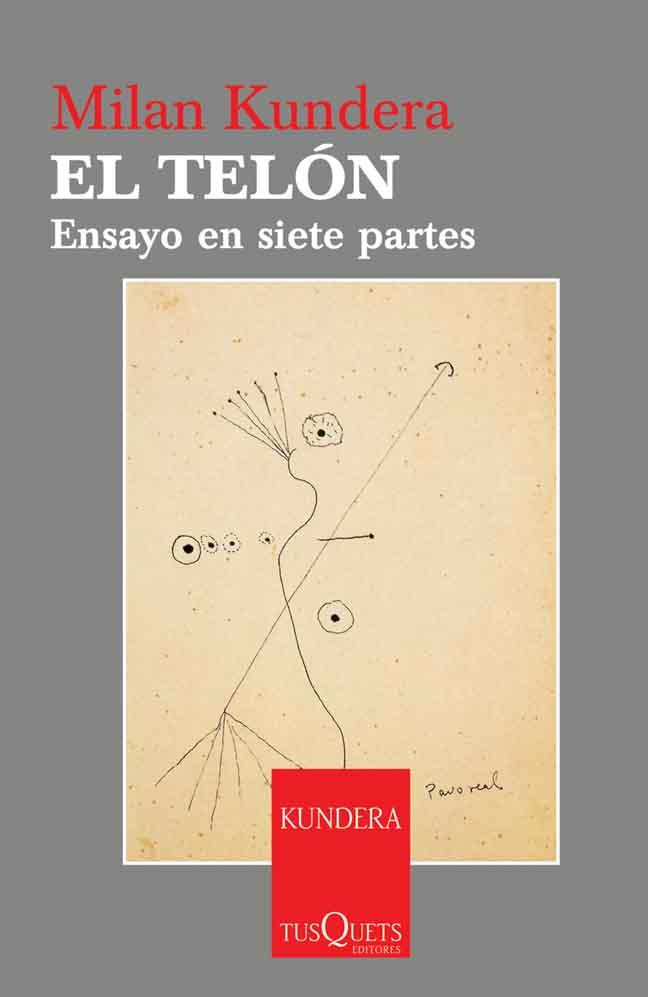Rodrigo de Souza Leão
Todos los perros son azules
México, Sexto Piso, 2013, 108 pp.
Todos los perros son azules –la bellísima novela del brasileño Rodrigo de Souza Leão (1965-2009), que cuenta la historia de un muchacho esquizofrénico en una clínica psiquiátrica– se establece contra un lugar común: lejos de la idealización con la que se suele caracterizar la locura, la enfermedad, en este libro, resulta una condición desesperada. Desesperada, digamos, y solitaria y triste. Que se entienda bien: no se trata de una prosa que arremeda la locura (no hay mecanismos verbales raros, construcciones borrascosas o sinsentidos sueltos), hay algo distinto, una lógica nueva asentada sobre la realidad, la voz fluida de un loco. De un muchacho que está en el centro de la desolación por haberse tragado un chip. Así, esta mirada, de una tensión poética honda y conmovedora, va edificando una tragicomedia que tiene al aislamiento como experiencia; ya en el disparo inicial, “somos minoría, pero, al menos, yo digo lo que me da la gana”, y luego, “hay un enigma detrás de cada loco”, y más adelante, “cuántas cosas hacen los gobiernos para destruir la vida de los que incomodan”. Y lo que sustenta la novela, lo que conecta el aislamiento y la desesperación: “Los esquizofrénicos con disturbio delirante no tienen palabra. Guardan un odio a la enfermedad muy grande. Nadie da valor a lo que dice.”
Antes de seguir, ahondo en esto un poco más. La intensidad, o el efecto tormentoso que tiene la prosa de Strindberg, por poner un ejemplo canónico, viene de su paranoia, de su delirio de persecución, según las biografías. Y sin embargo, si leemos Inferno con mucho cuidado, no podemos dejar de percibir también que en los pasajes persecutorios se filtra siempre el miedo, un estado muy cercano al terror: tocan a la puerta de su casa, y el personaje, escondido detrás, espía aterrorizado por la mirilla. No quiere abrir: está en pánico. Y sí: pensar a cada rato que vienen a buscarte ya genera pánico per se. O basta reparar que, en los razonamientos disparatados del mismo libro, en sus sospechas circulares, que obligan al personaje a mudarse constantemente, siempre hay una zona de espanto y desesperación. Alcanza con esto, digo, para entender que la locura (no la pose, no la simulación, no las ganas de impresionar a alguien, sino aquello indefinible que Jaspers aventuró como estar sentado sobre un volcán) merece muchos adjetivos pero, ciertamente, nunca el de pastoril. El asunto no tiene nada de idílico, digamos. Pienso ahora en Martín Adán, y en la belleza tremenda que nos dejó con La casa de cartón, o en las iluminaciones bruscas del poeta Jacobo Fijman, que declaró en una entrevista, refiriéndose a sus treinta años de internación: “dan pastillas, inyecciones, como si se tratara de un almacén. Y olvidan que en el fondo es una cuestión moral”. Desconozco, desconocemos, en realidad, si Strindberg, Swedenborg o Hölderlin habrían escrito lo mismo, mejor o peor, sin su enfermedad. Desconocemos si la escritura evita y te salva de la locura, o te hunde completamente en ella, o por qué algunos pueden narrar con extrema lucidez esa experiencia, y para otros, esa experiencia es estéticamente incomunicable. Pero leemos siempre sobre el dolor que implica atravesar esas zonas, y por eso, la magnificación pastoril de la demencia, ligándola al acto de crear, desconoce la lucidez necesaria que exige cualquier composición. Y ese dolor en bruto es la materia de Todos los perros son azules, articulada en tres partes y un epílogo, con una prosa poética bellamente calibrada. La voz narrativa de un muchacho gordo es amarga, es irónica, siempre se espesa: él dice y eso que dice hace eco muchas veces. A él le gusta tragar, para cristalizar el asunto así: “Yo ya defequé en mí mismo. Ya me oriné en la cama el primer día del manicomio para no salir de donde estaba. Esta es una vida llena de actos abyectos. Una vida llena de miedos.”
El muchacho llegó al manicomio luego de destrozar la casa de sus padres. El uso reiterado del tiempo presente y los diálogos incluidos en su voz dan un efecto de atemporalidad, de galaxia suspendida, donde las alucinaciones, los otros internados, las visitas familiares y su propio cuerpo construyen la permanencia en el lugar. Permanencia que por momentos puede ser muy sórdida: la liberación escatológica o las bayonetas en las venas (“… el Haldol me detiene. Detiene mis gritos, mis susurros”), que por momentos arrastra cierto consuelo (el perro azul de juguete que lo acompaña), y que siempre genera un efecto centrífugo sobre las demás voces. Sus alucinaciones principales, sus amigos: Rimbaud y Baudelaire. Y resulta realmente un hallazgo que en toda la novela nadie hable ni teorice sobre literatura. Rimbaud es entrañable, Baudelaire, en cambio, “es neurasténico, se queda siempre distante, incluso en la fiesta. No deja que su mirada funde la modernidad”. Y así, inserto en esta multiplicidad de voces, el narrador se cuestiona (y pienso que quizá el acto de preguntar y cuestionarse es uno de los aspectos más feroces del libro): “¿Por qué haces eso, Rimbaud? Deja que nos detesten. Deja que nos tiren en un pulguero. Deja que la vida entre ahora por los poros. No te mates, hermano. Si mueres, no sé lo que será de mí. Pienso en ti pensando en mí. Rimbaud, todo se va a volver del color que tú quieras.”
Los juegos de palabra son claves para el relato (un recurso que la traducción hace comprensible para el lector hispanohablante). Por ejemplo, dice la madre: “cuántos grillos hiciste que me tragara, hijo”, porque grillo no solo es el insecto, es también sinónimo de preocupación y fastidio. Y montado sobre este aparataje, resulta coherente que al final el muchacho invente el todog, una lengua que nadie habla –excepto él, y los congregados por él–, como metáfora de esta mirada abarcadora, alucinada y tremenda, que irrumpe en el mundo. Y que quizá pueda otorgar, a la larga, cierta redención.
Qué es la locura, la pregunta no se contesta nunca. Pero este libro testimonia, sin mística, sin regodeo, sin victimización, una respuesta. Y el mu- chacho llega a decir desesperadamente: “todo es enfermedad en la enfermedad mental […] ¿Por qué no inventaron una cura para mi enfermedad?”, mientras que la metáfora de la frase inicial, Todo se volvió Van Gogh, se extiende y se profundiza: “Menos mal que el mar es verde: el color de los ojos de mi hermano Bruno. Son ojos limpios de sufrimiento. Quien no sufre, no vive. Quien vive, come papas fritas. Lo bueno es que siempre hay papas fritas para aligerar el fardo.” ~
Nació en Argentina en 1978. Es crítica, esnsayista y autora del libro. De la noche rota (2008). Este año fue finalista del segundo concurso de crítica literaria de LL