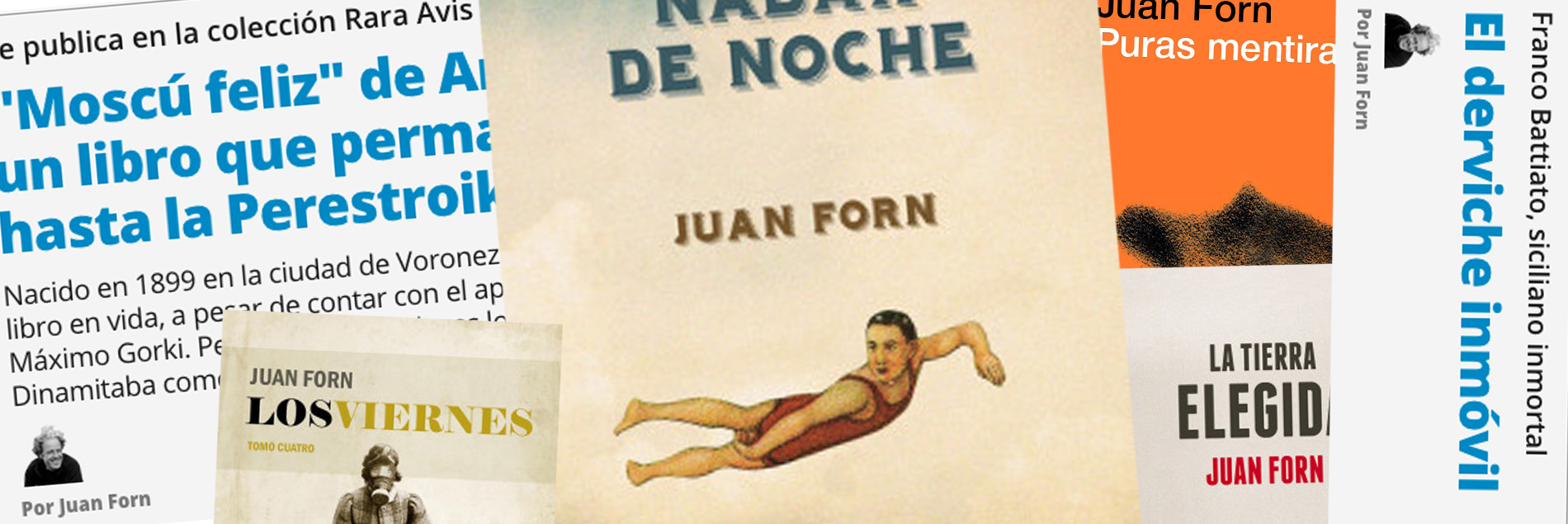Han abierto un lugar para celebrar cumpleaños y fiestas al lado de la gasolinera del pueblo grande, he estado allí demasiadas veces y siempre termino con dolor de cabeza, no sé si por las luces, demasiado agresivas, demasiado cerca, o por el sonido: los chillidos de los niños tirándose bolas mezclados con la música que sale de un televisor, casi siempre demasiado alto o demasiado mal gusto, y cuando no está mal, pues tampoco es que se oiga mucho ni bien. En fin, uno de esos lugares pesadillescos para los padres. He tomado la determinación de acudir con gorra cada vez que vaya a ese sitio, al menos así me protejo algo de las luces, aunque parezca un poco idiota o maleducada por no quitarme la gorra en interior. Lo de la acústica sigue siendo un problema, y no tiene remedio.
Las fiestas de cumpleaños siempre me hacen reflexionar sobre el tiempo, y la diferencia entre el tiempo cronológico y el tiempo subjetivo; lo que Bergson llamaba “durée”. No hace falta haber leído a Bergson para comprender que el tiempo es elástico, yo me doy cuenta cuando los padres me dicen que vienen a recoger a sus hijos a mi casa en quince minutos. Lo uso cuando les digo a mis hijos que en cinco minutos voy a hacerles cosquillitas antes de dormir, aunque mi hijo mediano tiene un cronómetro con el que me avisa del tiempo mecánico. Pensando en esto me acuerdo de una conversación que moderé entre dos ensayistas a propósito del tiempo, precisamente, y en que a la salida, otra escritora me preguntó por qué me habían llamado a mí para esa tarea. Contesté: cuota de tía buena, supongo. Me había comprado un pintalabios esa tarde al darme cuenta de que me había dejado el mío en casa, segura de que los dos ponentes apenas me dejarían intervenir. Después de mi respuesta, vino a recogerme un editor amigo, nos une el gamberrismo, y nos fuimos con uno de sus autores a comer algo delicioso que he olvidado.
En la última fiesta en ese lugar pesadillesco la media hora que dijo el padre que faltaba para la tarta también se expandió en el interior de cada uno de los padres mientras nos comíamos los frutos secos a puñados, examinábamos las chucherías o nos lamentábamos (yo) por la ausencia de triángulos de nutella. En esas fiestas siempre suena la versión de Parchís del “Cumpleaños feliz”, y yo me pongo a pensar en Bergson. Siempre hay llantos, siempre algunos se pegan y siempre me paso parte de la fiesta sujetando un globo –“guárdamelo”, “no se lo des a X”, “me lo ha regalado Y”, “¿nos lo podemos llevar a casa?”–. Otra costumbre de aquí es que se les da una bolsa de chucherías a los niños invitados cuando se van de la fiesta. Para la de mis hijos pequeños preparamos bolsas de calidad, empeño de mi novio: caramelos pez, kojack, relojes de sidral, escalofríos, nubes… Sobraron un montón de bolsas, así que hace unas noches las sacamos después de cenar con amigos y nos abalanzamos niños y adultos como carroñeros a por nuestra chuche preferida. Temí por cómo quedaría mi novio tras la ingesta de tal cantidad de nubes, que nosotros también llamamos jamoncitos, cosa inaudita por aquí, pero resistió. Lo que tiene mal es la rodilla y eso que con tantas alertas por viento no estamos yendo a correr.
Poco antes de navidades fuimos al cine con niños propios y ajenos. Parte del camino fuimos detrás de una bici que, me pareció, iba bastante rápido. La niña amiga de mi hija pequeña tenía una explicación: es porque es chino. Le pregunté cómo sabía que era chino y me dijo que porque se lo veía en las piernas. Luego esa niña le tiró el cubo de palomitas dulces que se había pedido para ella sola la otra madre que venía al cine y en la oscuridad de la sala, claro y meridiano, se escuchó “Me cago en mi puta vida. Todas las putas palomitas”.