Venga a mí la ciudad. Me dan de dormir en el XIII, junto al edificio ese de Renzo Piano para Pathé que termina en bellísimo prolapso. La tarea que arranco estos días es la traducción de un segundo volumen de Krazy Kat, un tebeo viejo que ya es carne de mi carne. En la casa, sobre la repisa del radiador, hay un ejemplar de Oblique Strategies, el juego de cartas que Brian Eno y Peter Schmidt idearon para orientar el pensamiento lateral. Y extraigo una tarjeta y en su azar urdido me ofrece un mensaje sorprendente: “Not building a wall but making a brick”.
Estoy bien, gracias. La pena y el sufrimiento me son fértiles y con esto en cambio no sé qué hacer, la dicha de los cojones. Pero estoy bien. Este pensamiento que me traspasa, su velocidad, manejarse así, la vida entre libros, todo esto inútil (porque es inútil), vale para mí más que un salón de reinos. Más que una yeguada, que veinticuatro caballos ardiendo y que toda esa gente mal de la topia que me saluda ahora desde un bateau del Sena como el bombero de Terciopelo azul.
Esta sed de mundo me orienta al barrio latino, y antes de llegar al cine Écoles cruzo la calle para contemplar con respeto la estatua de Montaigne, porque desde que salió mi libro varias personas me han mencionado a Montaigne. La generosidad de los amigos. Yo creo que nunca he leído a Montaigne. Lo ojeaba a veces en una casa ajena, pero mis querencias allí eran muy otras. Esta representación suya tiene el bronce del pie redicho a causa del constante manoseo estudiantil, que, en un gesto para nada probatorio de afecto (o sea, que no es caricia), pretenden llevar la suerte a sus exámenes. Y mira, fue cruzando esta misma calle, justo ahí, donde la camioneta de la tintorería atropelló a Roland Barthes en toda su dulzura. Y se nos murió el profesor.

Atiendo la cartelera felicitándome por esta vida que llevo deshuesada y amena. Aquí suelen reponer títulos de culto que he visto una y mil veces, porque soy un hombre añoso e instruido, un viejo fistrao. Creo que fue Manchette quien advirtió que la cinefilia es una forma de defenderse de los sentimientos, un dique para la emoción. Finalmente he entrado a ver Inseparables, que sigue siendo no tan buena como entonces sino mejor, un thriller impúdico y mineral que en sala, con gente, se certifica vigente y de poder. ¡Y de cuántas cosas habla sin decirlas!
Se ha estrenado también esta semana, con un par de años de retraso, ese romance tierno y ominoso que es Mantícora, al que aquí han llamado Creaturas. Espero que su director, Carlos Vermut, esté escribiendo, entero y restablecido del sainete aquel para oficinistas, y que en España queden productores con talento y aptitud para acompañarle. Otra cosa sería una pena.
Vengo de un país refractario a la cultura. Es un drama, porque yo puedo irme de España pero ella no se va de mí, la náusea es perpetua. Tampoco quiero caer en el encomio de lo francés. Soy ajeno a estas personas y sus preocupaciones, de este lugar solo me interesa su encarnación cultural, un cúmulo de tópicos, y acaso el cariño que se pone en algunas cosas. Ah, y los kioscos. Nada me excita más que un kiosco. Ningún lugar hubo tan emocionante en mi construcción. En París todavía quedan revistas mensuales. Decenas. Hoy he optado por Roman Photos, una fotonovela de pésima calidad que empieza con una mujer en el bosque y un ornitólogo que resultará no ser tal. Movidas.
En París en el siglo XX, la novela perdida de Julio Verne, se anticipaban las dinámicas de la ciudad a cien años vista y se hablaba de hombres de negocios que un día iban a entender como sinónimos el construir y el instruir. Y el primer término les iba a cundir más. Les parecería más sólido. Esto lo escribía Verne en 1863, intuyendo que en 1960 las letras habrían sido suprimidas y su estudio mal considerado, cuando no desterrado de los intereses de los individuos. En su pronóstico, tampoco especialmente audaz, los únicos libros que se despacharán por miles de ejemplares no serán los de poesía o gramática sino aquellos que instruyan sobre finanzas, comercio, industria práctica, física, química y tendencias especulativas. Desterrados el arte y la literatura, que son los únicos vectores de libertad con que contamos, quedaría fundar el progreso en la producción perpetua y encarnizada. Las aspiraciones de los hombres simplificadas al incentivo. Se pulveriza en ello cualquier posibilidad de justicia.
Y aquí estamos. En París. En París hay bibliotecas públicas con sección erótica, por ejemplo. Y hablo de erotismo de verdad. De cochinadas. Un aparte. Yo lo he visto en la Charlotte Delbo, por si alguien quiere comprobarlo. Las bibliotecas son los bastiones silenciosos de la igualdad, tal vez los últimos. Pero en mi país esto no se entiende.
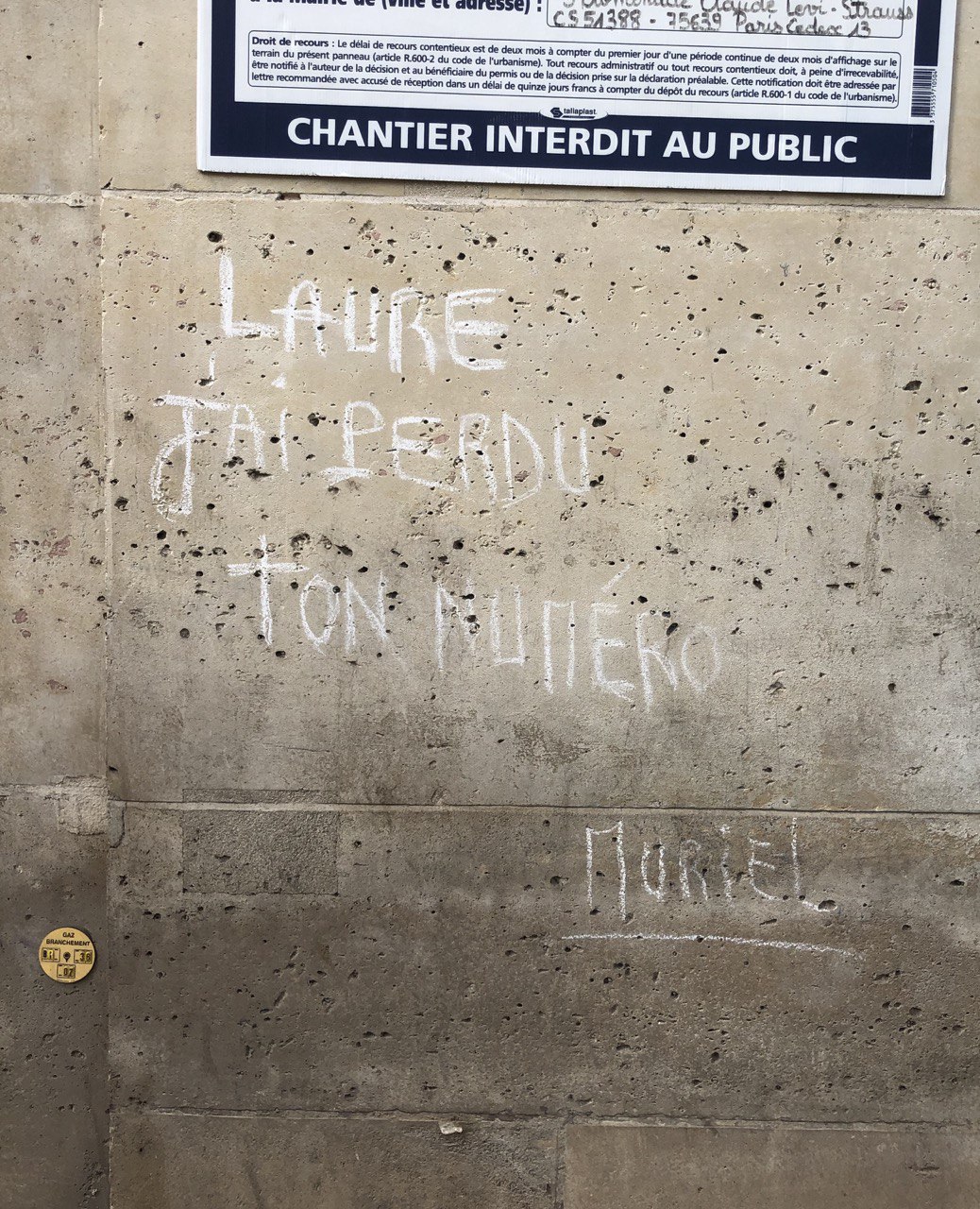
Me detengo en mitad de la calle y me tiento los bolsillos, no sé qué echo en falta. Enumero, en silencio, algunos pactos que tengo conmigo, aquellos que consigo recordar, y me repito que la identidad es solo una cuestión social. Me siento especialmente dotado para percibir las numerosas insuficiencias de la vida ordinaria, pero ¿cómo manejarlas? ¿Qué hacer con ellas, si precisamente no son? En compensación, tengo rayos equis en los ojos. Como lo oyes. Atravieso la realidad con la mirada y me encuentro contenido en otras voces. Son ensoñaciones que no puedo expresar de manera sumaria e inmediata. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Grabando un podcast? ¡Vamos, hombre! Volveré a casa y lo escribiré aquí.
L’été, l’été, l’été, l’été, canta Brigitte Fontaine. Me he pedido una cerveza bien fría y cuando me la traen me la explico exactamente con estas palabras: da comienzo aquí la vida. La mayor soledad es la de las ideas. Estar solo en ellas. Pero eso todavía no nos ha ocurrido nunca.
















