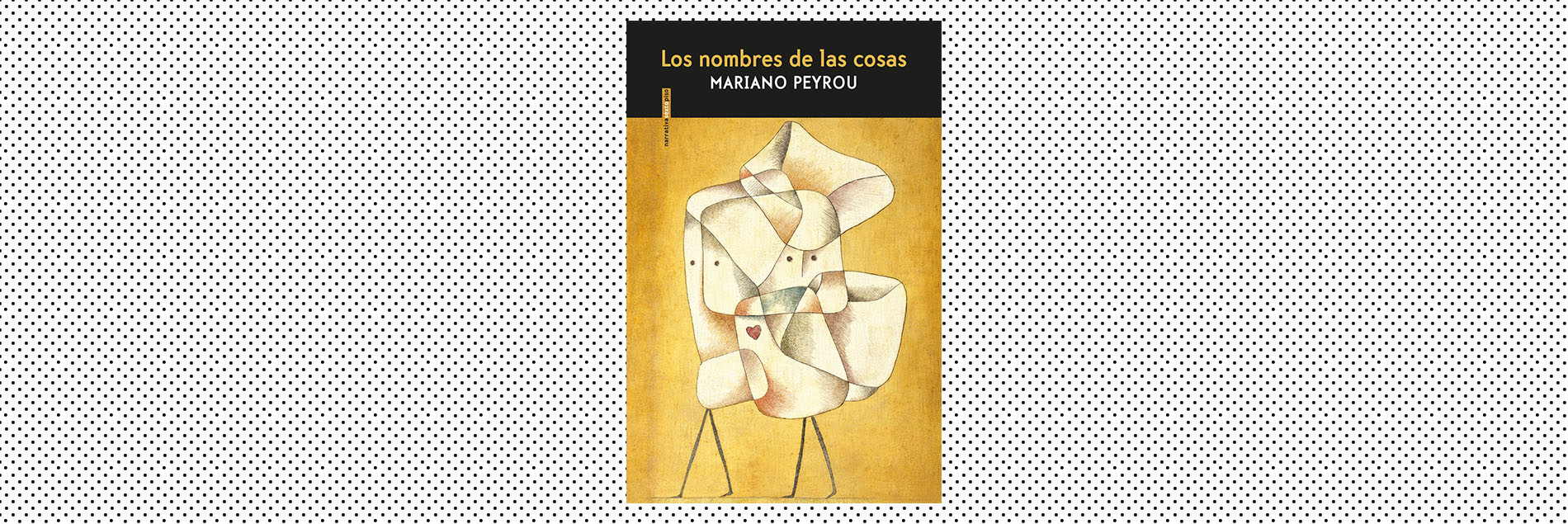A veces hablamos del amor como si fuera algo que solo puede suscitarse entre las personas, o entre las personas y sus mascotas. Amamos a nuestras novias, a nuestros perros y gatos, a nuestros abuelos. ¿Y a nuestras cosas? Es difícil amar a un objeto. La gente que dice estar “enamorada” de su nuevo Iphone/Ipad/guitarra eléctrica cae en hipérbole deliberada. Lo que quieren decir es que están contentos con su nuevo gadget, que les satisface el diseño, la interfaz, la facilidad con la que puedan acceder a contenidos en línea. No obstante, el arte no entra en esta categoría. Más allá del DVD y el MP3 que las contienen, el cine y la música son intangibles: ambas “ocurren” en nuestra cabeza, se manifiestan (como un sueño) cuando decidimos verlas y escucharlas. Y tal y como pasa en un romance entre seres humanos, esas visitas degradan, mantienen o ensanchan el cariño que les profesamos
Hay idilios fugaces, constantes, explosivos, de por vida.
A principios de la década pasada me enganché con un grupo danés llamado Mew. Y durante diez años, y a través de tres discos y numerosos hallazgos en la red, le he sido absolutamente fiel. Cual canción de Pérez Botija: Mew me ha hecho compañía en las buenas, las malas y las peores. Los he escuchado cuando estoy fregado, de buenas, crudo, insomne. Los he escuchado mientras escribo, mientras voy en el coche, mientras pretendo hacer ejercicio. Hay meses en los que una de sus canciones parece hablarme al oído; otros en los que esa canción pierde sentido y otra, que había olvidado, vuelve a insinuarse en mi Ipod.
Nos conocimos en el 2003, a través de ese gigante desvirtuado que solía ser Music Television y que ahora, por lo menos, tiene la decencia de solo usar sus siglas, MTV, como nombre. Fue a través del primer sencillo de su tercer disco, Am I Wry? No, una canción que a fe mía, y después de escucharla 4,582 veces, habla de una chica, Farah, y los extraños intentos de Jonas Bjerre, el vocalista de Mew, por reconquistarla.
http://www.youtube.com/watch?v=bqY4f45SKqY
Aunque puedo equivocarme: las letras de Mew son siempre vagas, ni oníricas ni reales, como los últimos vestigios de un sueño que permanecen nadando en nuestra cabeza después de despertar. No lo niego: al principio no me interesó, y supongo que yo tampoco le llamé la atención. ¿Cómo puedo inferir que el grupo tampoco me necesitaba? Porque a diferencia de cómo ocurre con Lady Gaga (cuyo tour debería de llamarse “I´d like the world to buy my CD”) el sencillo de Mew desapareció de la rotación de MTV en cinco minutos, jamás lo escuché en la radio y, de todos mis amigos, solo uno, el melómano de hueso colorado que vivía en los pasillos dizque futuristas de Mixup, compró su disco. Fue él quien quiso hacerla de celestino, llevando el disco de Mew, Frengers, a mi casa, para ponerlo en mi estéreo y convencerme de que tenía que darles una segunda oportunidad. Y nada: nuestra segunda cita fue igual de inconsecuente que la primera. Escuché 156, Behind the Drapes y una canción melancólica y medio estridente llamada She came home for christmas. No me convencieron. Para seguir con el símil de las relaciones amorosas: a Mew ni le pedí el teléfono.
Nos reencontramos casi dos años después, en el 2005, cuando otro amigo, que amaba darse largos baños acompañado por su Ipod, me recomendó la última canción del disco: Comforting Sounds. “Llevo dos horas en la tina, escuchándola”, me dijo. No le presté atención, hasta que se paró en mi casa, me pidió que lo acompañara por una hamburguesa y puso el CD en el estéreo de su coche. “Escucha esto y cállate”.
¿Cómo describir la escena? Intentaré valerme de referencias de la cultura pop: escuchar Comforting Sounds fue como esa escena de The Breakfast Club en la que Molly Ringwald viste a Ally Sheedy como niña fresa y Emilio Estevez la ve, por primera vez, como una chica con la que podría salir. Lo desaliñado convertido en algo hermoso, lo opaco en brillante.

Comforting Sounds entró en mi lista de diez mejores canciones de la historia esa misma noche, y, una semana después, se desplazó hacia el primer lugar sin mayor problema. Desde entonces ha sido mi canción predilecta, la que guardo para momentos clave, la que marca cada impasse significativo en mi vida. He estado enamorado, claro, y el amor no se siente distinto a escuchar Comforting Sounds.
http://www.youtube.com/watch?v=DnAt0xpO2HU
Escucharla es dialogar con mi pasado, verme refractado en la orquesta de su coro, recordar cómo era cuando la escuché manejando en carretera durante un atardecer, corriendo junto a un río, solo en mi departamento, a los 22, a los 25, a los 28. Pero escucharla es también encontrar nuevos vínculos: volver a interpretar su letra, volver a sumergirme en la potencia de su coro, hallando instrumentos que otras veces se escondían de mis oídos. En suma, escucharla es una sensación tan potente, tan única, que no me lo permito a menos de que la ocasión sea importante. Me duele y me satisface demasiado. A través de ella, el tiempo es traslúcido, inmaterial, casi inconsecuente: soy todos los yo que he sido y el yo que soy ahora y el yo que seré la próxima vez que la escuche. Todo. Cada vez que la oigo.
Y por eso, porque esa cita en el coche de mi amigo fue tan extraordinaria y única, me enamoré de Mew. Salimos al cine, a la universidad, a beber, a comer, a casa de la novia con la que le era infiel. Y el inicio del idilio puso en perspectiva esas primeras citas malogradas. Volví a escuchar todas las canciones de su disco y, una por una, comenzaron a gustarme. Después, como quien descubre un billete de quinientos pesos en un pliegue recóndito de la bolsa de su pantalón, me di cuenta de que Mew había sacado otro disco. Fui a Mixup, lo compré, y de manera paulatina, también me enamoré de And the glass handed kites. Me enamoré de un grupo que premiaba la paciencia, que escondía secretos entre sus acordes (¡ese violín!, ¡esa harpa!), cuyas letras estaban abiertas a interpretación, que no dictaban qué sentir, ni cómo sentirlo. En ese disco había una cierta furia progresiva, una melancolía envuelta en rabia, que me hablaba al oído. Otras canciones –y otros grupos- seducen, prometen, conquistan y abandonan; se van por el coro sencillo y pegajoso, optan por la melodía que es fácil de tararear, por un estribillo cuyas palabras podemos colgar en el dintel de nuestra puerta. Mew me susurraba al oído. No me pedía acompañarlos con mi voz desentonada, ni aprenderme sus letras, ni invitar a otros a formar parte de mi devoción. Bastaba con escucharlos en la intimidad de mis audífonos.
Me fui a vivir fuera de México y Mew se fue conmigo. Durante aquella experiencia conocí su pasado: dos discos por un tiempo inéditos en el mercado anglosajón, que daban indicios de un grupo menos pulcro, proclive a ser breve, más ruidoso. Y todas esas canciones me hicieron compañía, como solo la música sabe hacerlo: de cerca cuando la necesitas, de lejos si así lo requieres, siempre a la vuelta de la esquina. Vi la primer nevada neoyorquina mientras Snowflake sonaba en mi Ipod, salí a correr al ritmo encarnizado de Panda, visité Coney Island de la mano de Half the world is watching me.
Unos meses antes de volver a México me enteré de que pronto saldría su quinto disco, No more stories…. Rápidamente bajé los dos sencillos disponibles en internet y dejé que la anticipación del estreno me embelesara. Aterricé en el D.F. tres semanas antes de que se presentaran en concierto, por primera vez, en mi país. Su arribo sería mi regreso definitivo. Ni mandado a hacer.
Un día antes de su concierto en el Salón 21, y tras arreglar el encuentro por medio de la embajada de Dinamarca, entrevisté al vocalista de Mew en un pequeño hotel de la Colonia Roma. Fui en compañía de ese primer amigo melómano que jugó el papel de Cupido entre el grupo y yo. Saludé a Jonas Bjerre, saqué mi grabadora, formulé las preguntas, escuché sus respuestas, y, sin embargo, durante la hora y media que duró la entrevista no pude zafarme de un sentimiento: agradecimiento y cariño, mezclados con la más honda desesperación. Entre Bjerre y yo había una brecha insalvable: jamás podría saber lo que su música significaba para mí. Parece absurdo, pero me resultó extraño que, al saludarlo, no me reconociera. Él –o, al menos, su voz, sus letras y melodías- me conocían de pies a cabeza. ¿A qué rincón de nosotros le habla la música?, ¿dónde –en el amasijo de profundísimos vericuetos que nos compone- están las cuerdas que vibran con una canción? Van más allá de la memoria y, paradójicamente, esquivan lo oscuro de nuestro inconsciente. Viven en las venas, mezcladas con la sangre: son transporte, sustento, aliciente y somnífero. La música observa –y a veces propicia- instantes irrepetibles, como un testigo que no ve, que no siente, que se contenta con acompañar. Es el acento o el tropiezo de nuestros días. Eso es la música cuando es verdaderamente íntima. ¿Cómo podía presentarme, extender la mano, decir mi nombre por vez primera, frente a la persona que, sin saberlo, había estado junto a mí por casi una década?
Dicho lo cual, el romance entre Mew y yo ha comenzado a mostrar señales de desgaste, como un viejo matrimonio. Algunas de sus letras me parecen demasiado abstractas y bobas; otras simplemente perezosas. Me quejo, claro, olvidándolas en mis archivos MP3, relegándolas de las listas de reproducción. Sin embargo, a diferencia de cómo ocurre entre dos seres humanos, el romance entre un individuo y un grupo musical desdobla los tiempos: el pasado es presente. ¿Cómo recuperar a esa persona con la que estuvimos hace cinco años? Imposible. Nos quedan fotos, recuerdos. Nada más. Para recuperar un disco basta darle play, escucharlo – al mismo tiempo- con oídos nuevos y viejos. Escuchar una canción es siempre recordar, pero también es reinterpretar. Encariñarse de nueva cuenta u olvidar de una vez por todas. Sin rencores, sin malas pasiones. Sin dolor.
…………………………
¿Han estado escribiendo en horas de oficina? Mándenos su cuento sobre música a cartas@letraslibres.com