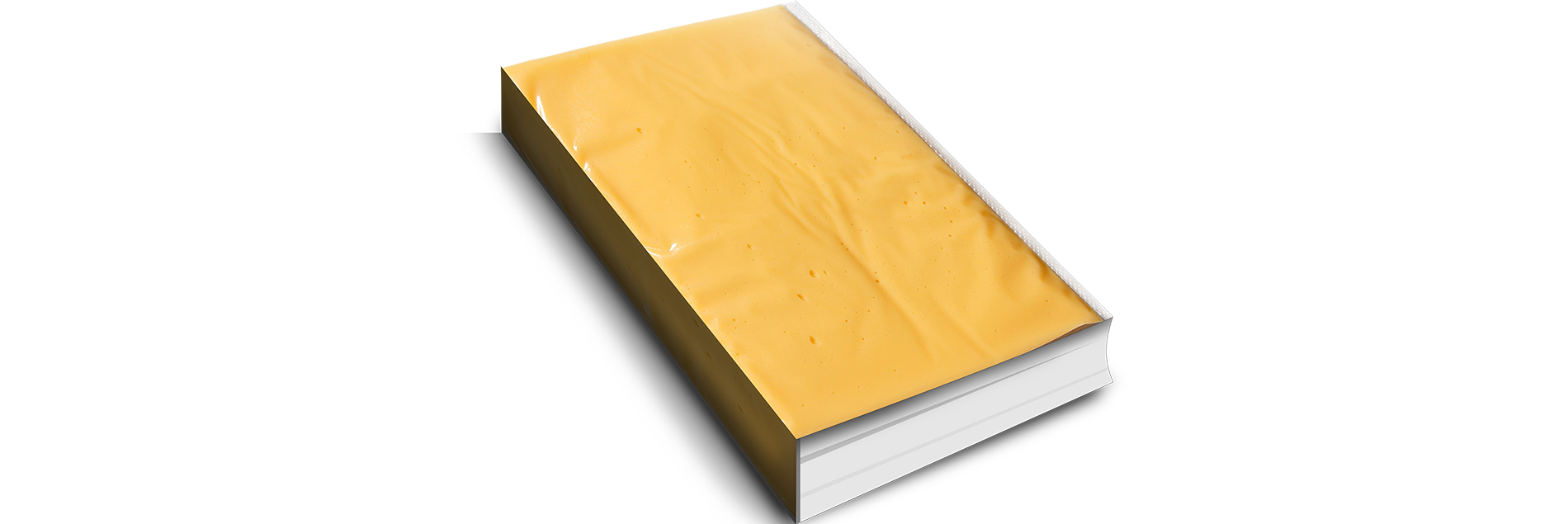Murió el autor de Una muerte sencilla, justa, eterna, Jorge Aguilar Mora, en Bethesda, Maryland, pocos días antes de cumplir los setenta y ocho años. Ese libro de 1990, como algunos otros suyos (Un día en la vida del general Obregón, 1982 y 2008, o El silencio de la Revolución, 2011), refleja la obsesión de quien había nacido en Chihuahua, en 1946, por la cultura y la guerra durante la Revolución mexicana. Compartió con el historiador Friedrich Katz “la pasión villista” y con José Clemente Orozco la fascinación por la figura del fusilado, que ocupa páginas magistrales de Una muerte sencilla, justa, eterna, como las escritas sobre Nellie Campobello, Martín Luis Guzmán o Rafael F. Muñoz. Irritante y erudito, profesoral (fue un distinguido profesor en la Universidad de Maryland durante décadas), es imposible leer sus ensayos sin entrar en confrontación. ¿Se puede pedir algo más a un crítico o a un historiador, que ese empeño en enseñar, pero también en cambiar la comprensión de las cosas, en ejercer la crítica, valga la redundancia, desde la raíz?
También murió uno de los escritores mexicanos más importantes, pero menos conocidos. Por voluntad propia, decidió dedicarse a la vida académica en los Estados Unidos, aunque a su vanidad no le molestara la palabra “autoexilio” que, a mí, me parece exagerada, resultado, más que de una condición existencial, de un temperamento un tanto maniático. A fin de cuentas, Jorge era indescifrable. No buscó con demasiado ahínco el reconocimiento en México, aunque merecidamente obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia en 2015 por Sueños de la razón 1799 y 1780, que yo reseñé con entusiasmo en Letras Libres, como en 2002 (no sin reparos), lo hice con su tercera y última novela, Los secretos de la aurora, publicada, como casi toda su obra de madurez, por Era.
No creo, andando el tiempo, que sus novelas sean tan importantes como su obra de historiador. Sus primeras novelas, eso sí, tienen dos de los títulos más hermosos de la literatura mexicana, originados, uno en Vallejo y otro en una letra de Chucho Monge que inmortalizaría José Alfredo Jiménez: Cadáver lleno de mundo (1971) y Si muero lejos de ti (1977). Son obras con fama de estar demasiado fechadas por la vanguardia narrativa de los años sesenta y setenta, o así me lo pareció cuando las releí hace veinte años. Hoy, muerto Jorge, me gustaría releerlas y preferiría que me gustaran, sin darle crédito a aquella fama, como sería maravilloso que las redescubriera otra generación. Alguna vez, comentando con Daniel Sada (otro admirador suyo) Los secretos de la aurora, me dijo ese otro norteño esencial ya fallecido, que como narrador Aguilar Mora era, sencillamente aburrido: carecía, me dijo, del “ingenio dinámico de narrador”, que era un hombre de ideas y sus ideas succionaban el aire que debe circular en una novela. Algo así dijo Cioran de Thomas Mann.
Su poesía, de eso estoy más cierto, merece la relectura cuidadosa de los jóvenes, habiendo sido ninguneada por su propia generación y de la siguiente, la mía, sólo José María Espinasa apostó por ella, ante el silencio generalizado y perezoso del entorno. No hay otro cuerpo (1977), que al principio iba a llamarse “Cuando conocí a Roland Barthes”, según me contó Héctor Manjarrez, su amigo durante cincuenta y dos años, tiene mucho que decirle, para bien o para mal, a quienes practican hoy día la “selfie poetry” (abro el libro de Joaquín Mortiz al azar: “prefiero vagar por los cafés/regresar a la literatura por suficiencia/aunque me duela que Antonio no me escriba/ que ya no me escriba más sino el silencio”).
Si aquella poesía es autorreferencial y narcisista acaso, los siguientes títulos quizás pecan de retóricos, pero a mí me impresionaron y me estremecieron, precisamente, por ser tan distintos a lo que entonces se escribía en México: Esta tierra sin razón y poderosa (1986) y Stabat Mater (1996), tan cercanos a esa música sacra que fue otra pasión de Aguilar Mora, también gran melómano. Con su poesía, quiso cantar. Espero la opinión de críticos más calificados, desde luego porque “El futuro, de viaje, abrió su vientre”, según leo en Esta tierra sin razón y poderosa.
Quien había sido, en efecto, alumno de Roland Barthes en un seminario (hacia 2002 pude distinguirlo en una foto monumental de grupo montada en el Centre Georges Pompiduo en homenaje a Barthes), fue un verdadero hombre de ideas, ensayista literario que se dio a conocer publicando su tesis de doctorado en El Colegio de México, del cual fue delegado en el Consejo Nacional de Huelga de 1968. Era sobre y en contra de Octavio Paz: La divina pareja. Historia y mito en Octavio Paz (1978). Incluso sus editores vacilaron en dar a la imprenta un libro que rompía, a la vez, con la adulación y con la incuria: los críticos de Paz se conformaban con insultarlo. Pocos pensaban con él y si era necesario, contra él. Meses después de la polémica entre Paz y Carlos Monsiváis en el invierno de 1977-1978, La divina pareja se convirtió en el primer libro crítico, serio y profundo que se publicaba frente a ese fenómeno que en mi biografía de Paz llamé “La jefatura espiritual” del poeta. Aguilar Mora, por cierto, se había escindido, radicalizado, de La cultura en México dirigida por Monsiváis, en noviembre de 1977, en compañía de Manjarrez y David Huerta, entre otros.
Paz le agradeció en privado el libro (me lo dijo él y me lo confirmó por escrito Aguilar Mora, contándome de su encuentro casual con Paz en la vieja librería francesa de Havre y Reforma) pero La divina pareja fue ignorada. Aquellas “guerras culturales” eran duelos singulares, clandestinos, desdeñosos de una opinión pública recatada y famélica. Pero curiosamente, cada vez que releo La divina pareja la encuentro más paradójica. En efecto, a Paz lo conducía ese binarismo entre la historia y el mito. Pero como diría Francis Ponge de la queja de los absurdistas: ¿Qué hay de malo en que el mundo sea absurdo? ¿Qué Paz sea inconsecuente a la vez con Nietzsche y con Marx, como se lo reclamaba Aguilar Mora, qué tenía de aberrante o sospechoso? Jorge perteneció, me parece, a esa nutrida y con frecuencia brillante familia que los franceses llaman “nietzscheanos de izquierda”, para quienes la crítica materialista que Marx hiciese del capitalismo es compatible con el soplo de Nietzsche contra toda “moral de los esclavos”, venga del poder o venga del pueblo. Paz, sin duda, no calificaba como nietzscheano de izquierda. Ni de derecha, por supuesto.
Tras La divina pareja, las malas lenguas “autoexiliaron” a Aguilar Mora, víctima de la mafia de Paz, mientras Monsiváis y José Joaquín Blanco, otros de sus críticos, habían sido “perdonados” por alguna misteriosa razón y “autorizados” a permanecer en el país. La noche del 5 de enero de 2024 volvía a circular en las redes la tontería de que Paz corrió a Aguilar Mora, etc. ¡Pruébenlo, señores comisarios!
Más allá de esas suspicacias ridículas, supongo que el alejamiento de Aguilar Mora tenía algo de autosacrificio. Pulsión rara en quien tenía flema de gurú: tuvo y tendrá prosélitos secretos y no tanto, porque no hablaba en vano y sus cóleras parecían más propias del solitario Zaratustra. Pero lo suyo era el augurio menos que el cenáculo. Es difícil imaginar a Aguilar Mora en el centro de la mesa; lo ubico mejor en un refugio a la San Jerónimo, ávido de soledad y de estudio, rumiando rencores y leyendo siempre entrelíneas, pues de otra manera no leía. Ante el enigma, prefiero recordarlo jugando con los niños, comprando pan en Trico para su mamá enferma, o haberlo visto muy enamorado, planeando más excursiones por las bibliotecas de los Estados Unidos, por Quito o por Buenos Aires. Acaso prefería eso a estarse peleando todo el tiempo con los mexicanos, a cuya historia le dedicó algunos buenos libros.
La siguiente crítica de Aguilar Mora contra Paz, de la que fui plenamente contemporáneo y donde aparezco citado como involuntaria “prueba” en contra de Paz (La sombra del tiempo. Ensayos sobre Octavio Paz y Juan Rulfo, 2010) sí, a diferencia de La divina pareja, me molestó. No solo porque le daba estatura intelectual a una legión de mediocres que carecieron de la valentía (que sí tuvo Jorge) de atacar las ideas de Paz en vida, exponiéndose a una respuesta fulminante y enérgica, sino porque era resultado de la impotencia. Una vez publicada en 1999 la Miscelánea I, de las Obras completas de Paz, bajó su supervisión y en edición de Adolfo Castañón (en su día muy próximo a Jorge), el asunto cambió de color. Estas incluían, esencialmente los “Cantos españoles [1936–1937]”, con el mítico “¡No pasarán!” muy destacado, lo cual dejaba caer el argumento de que Paz había censurado lo más comprometido de su poesía, aquella en la cual se puso al servicio no solo de la República española agredida por los sediciosos, sino de los comunistas.
Se necesitaba no conocer en nada a Paz o actuar con mala fe (como lo hizo Aguilar Mora), para creer que él ocultaría su pasado como compañero de viaje, cuando el principal tema de su vida política fue, precisamente, el haber sido, como tantos “hombres en su siglo”, cómplice del totalitarismo, aquí y allá. ¡Cuántos no lo vimos enfurecerse, en varias circunstancias, cuando se rebajada la pasión de su compromiso! Él sentía que lo vivido en la izquierda leninista, como agnóstico, era algo similar al pecado –o una ceguera que daña el alma–, se le escamoteaba y ansiaba, tras la comunión, la confesión. Al disminuir ese pasado, se le privaba a su vida, de su esencia: la rectificación. Lo que Paz hizo, como muchos poetas, fue sacar de su obra versos balbuceantes, primerizos y circunstanciales, mismos que fueron repuestos, en su mayoría, en las Obras completas.
Desaparecida la prueba textual, “empírica”, de la autocensura paciana, Aguilar Mora, en La sombra del tiempo, dobló la apuesta hacia la metafísica: al ejercer lo que en otros poetas se aplaude como “reescritura activa”, en Paz era la impostura de estarse cincelando a sí mismo, lleno de lascas, como un eterno poeta joven, regresando “muchas veces a sus poemas para cambiarlos, para borrarlos, buscando en una tarea de Sísifo au rebours, alterar el pasado” (p. 51).
Paz, tantas veces acusado de levantar su propia estatua, para nadie resultó ser tan pétreo –vaya paradoja– como para Aguilar Mora, quien, por cierto, se negó siempre a decir cuántos eran esos poemas modificados y qué porcentaje de su Obra poética representaban. (Se lo pregunté expresamente sin obtener como respuesta otra cosa que una mueca). Para Jorge, Paz terminó por ser el Gran Comendador que se le aparecía en sueños con su luz enceguecedora, al cual oponía la sombría pureza, sedante, de Juan Rulfo, sobre quien escribió, en La sombra del tiempo, páginas conmovedoras. Si para eso sirvió derribar, siendo binarios, la estatua del otro, bien está.
Como siempre en los escritores que importan, hay un buen Aguilar Mora y uno malo. En ese libro, acierta, por ejemplo, al afirmar que “el modernismo hispanoamericano fue nuestro romanticismo”, Paz crea más problemas que soluciones. En compañía de Luis Villoro y de Enrique González Rojo, Aguilar Mora fue un crítico de aquellos que un Paz merecía. En cambio, eran tristes de leer, por ejemplo, exabruptos racistas de Aguilar Mora en contra de Paz y Carlos Fuentes por ser “criollitos”, como si él no fuese el alumno de Barthes que trajo, desde su fuente, el postestructuralismo a México.
No fui muy amigo de Aguilar Mora, pero tuvimos amigos comunes tan cercanos que descubrí que ser amigo suyo era difícil hasta para quienes no lo éramos, porque padecíamos de las tormentas implícitas en su privanza. Para ilustrar el asunto: en 2013, Gustavo Guerrero me invitó a conmemorar, en París, los veinte años de la muerte de Severo Sarduy. Sabía que él y Jorge habían sido muy cercanos, y le pregunté por aquella amistad. Me respondió por correo electrónico con una recordación maravillosa, de doce páginas. Preparando mi ponencia, le pedí permiso para citar algunas líneas y le mandé un borrador de lo que sería, de darme el sí, el texto. Me lo negó furioso, retándome a atreverme a hacer lo que Gustavo Sainz (su íntimo en los años sesenta) hizo con él, es decir, a citarlo sin permiso, ni recato. No lo cité, desde luego y sabiendo que había caído de su gracia para siempre, me atreví a preguntarle cuál era la razón de su furia. Me contestó enseguida.
En el borrador de mi ponencia, yo decía que Sarduy o Rosario Ferré –la escritora portorriqueña que fue, además, su esposa– “habrían” escrito alguno de los capítulos de Si muero lejos de ti, cuando él lo daba por un hecho al comenzar la novela. La bronca había sido la declinación del verbo que él interpretó como una desautorización de mi parte. Le contesté secamente que en la Obra completa (1999), de Sarduy, en la colección Archivos preparada por Guerrero y François Wahl, legatario y pareja de toda la vida del escritor cubano, nada se decía de ese capítulo. “Jorge”, le dije, “no dudo de tu palabra, pero no hay prueba filológica de que Sarduy haya escrito ese capítulo”.
Conociendo que así era Aguilar Mora, dejé pasar el incidente y su siguiente libro, Sueños de la razón 1799 y 1800, me encantó, pues compartíamos esa pasión decimonónica, y más me encantó que se anunciase Fantasmas de la luz y el caos 1801 y 1802, que apareció en 2018. “¡Ojalá ese loco de Jorge viva un siglo para completar la entrega!”, me dije jubiloso. Ya escribía yo mi libro de Sainte-Beuve, al que me dedico desde hace años, sabiendo frustrado que mi lector de ensueño, Aguilar Mora, pese a ser el fantasma atrás de mi espalda cuando escribo sobre los saintsimonianos y otros amigos de juventud del crítico, nunca aceptaría leer una sola página. Recordaba como leyó con lupa Tiros en el concierto (1997) y rebatió todo lo que decía yo de Alfred de Vigny y la torre de marfil. Reseñé Sueños de la razón 1799 y 1800 en Letras Libres, y como si no hubiese ocurrido nuestro “caso Sarduy”, Jorge me escribió agradecido.
Nunca olvidaré la hospitalidad y la música que me brindó Jorge. Dos o tres veces, invitado por él a Maryland a preparar un curso que la crisis del 2008 abortó, estuve en su departamento de Silver Springs oyendo a Bruckner, comparando a Celibidache con Karajan, o la tesitura que solo alcanza el King’s Consort en el Stabat Mater, de Vivaldi, todo ello cenando una comida china maravillosa que mandaba pedir en el cantonés de la esquina. O las excursiones a los Tower Records de Washington, de las cuales llegaba satisfecho de haberme hecho comprar demasiadas sinfonías de Raff, una debilidad suya. ¿Muerto, el huidizo, el afantasmado, el rencoroso y conmovedor Jorge Aguilar Mora tendrá los lectores que no quiso tener? Lo ignoro. Pero si no los tiene, qué importa. Me tocó, dada la distancia, poco de su cólera. Extrañamente, a un ser de tan bien ganada fama de tormentoso y atormentado, lo recuerdo feliz, concentrado felizmente en una sinfonía, esperando, en segundos, la llegada del Scherzo. Que siempre llega. ~