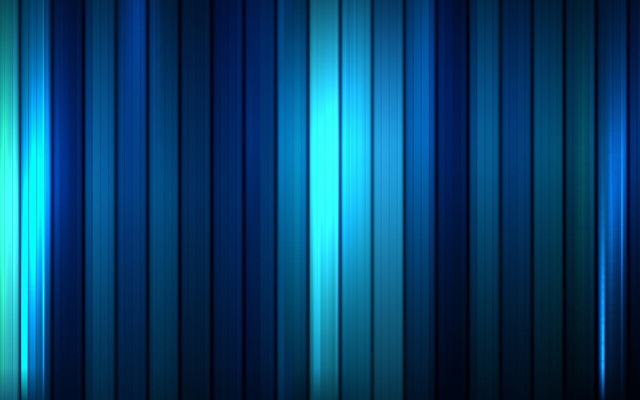Si encuentras un libro de José María Conget (Zaragoza, 1948), lo mejor es dejar lo que estés haciendo y leerlo inmediatamente. Una ventaja de esta elección es que no cuesta nada: el impulso natural es seguir escuchando esa voz culta y cercana, memoriosa y cascarrabias, melancólica y divertidísima. Conget acaba de publicar en Renacimiento Egocentrismos, una colección de ensayos autobiográficos de forma, extensión y géneros variados.
A pesar del título, y de su combinación de pudor y exhibicionismo, Conget no es un narcisista: le gusta hablar de sus aficiones, de lo que le atrae y le horroriza, más que de sí mismo. Le atraen muchas cosas y le horrorizan sobre todo los sermoneadores, fueran los jesuitas de la infancia, los plastas ideológicos de su juventud o los comisarios culturales de cualquier momento. Aunque describe muy bien las frustraciones y el dolor, y aunque la vejez y la enfermedad son dos temas del libro, pocos autores transmiten como él el placer de los tebeos, del cine, de las novelas o la poesía, o la convicción de que la cultura no es algo que se añade a la vida sino un componente integral de ella.
Conget escribe sobre John Wayne, sobre el taller de costura que tenían su abuela y su tía en Zaragoza, sobre un tío suyo que fue alférez provisional en la Guerra Civil, sobre su educación. Elabora una especie de dietario de convalecencia y lecturas, reflexiona de manera hilarante sobre el narcisismo de los escritores y las bibliotecas caseras (con mención a la de José-Carlos Mainer y Lola Albiac, la de José Luis Melero y la de Javier Barreiro), lee las memorias de Elia Kazan y, en una serie de necrológicas, recuerda su relación con el estudioso del cómic y el cine Luis Gasca, con Ana María Navales, con el director de Triunfo José Ángel Ezcurra, con Carlos Edmundo de Ory o con Félix Romeo.
“Echaré en falta al hombre vulnerable, leal y con una capacidad de amor todavía superior a su asombrosa digestión de los mil sabores de la cultura. Echaré en falta su discreción y pudor que camuflaban la ternura, auténtico motor, y no el gusto por la controversia, de sus actividades cotidianas. Y su vocación por la alegría, que ni siquiera los golpes más duros, y algunos recibió, le hicieron declinar”, escribe sobre Félix, con perspicacia y ternura. Y recuerda: “Me acuerdo de una anécdota que contaba mi padre: un pariente suyo del pueblo dejó al morir tres listas, una que contenía los nombres de los vecinos que él apreciaba por diversos motivos; otra la de quienes se habían ganado su enemistad por deberle dinero o no prestarle la trilladora cuando la necesitaba, detalles así; la tercera, más extensa, llevaba una encabezamiento singular: gente que me jode sin saber por qué”. (Naturalmente, Conget encuentra algún ejemplo en el mundo cultural que le produce la misma reacción.)
Hay todo eso y el mundo conocido del autor de Una cita con Borges, la Trilogía de Zavala o Juegos de niñas: el colegio opresivo y el ambiente familiar en Zaragoza, el descubrimiento de la ficción y los intentos de reproducirla en la realidad, el amor y el deseo, la pedantería autoparódica y escenas de slapstick, los viajes y los idiomas, citas de versos y anécdotas geniales, el Instituto Cervantes de Nueva York y cenas de amigos, una curiosa intimidad con el lector que es testigo de una divergencia de opiniones de Conget y su mujer, la traductora Maribel Cruzado, sobre un actor o una película, y tiene la sensación de haberse colado a la vez en una discusión de sobremesa y una carta de amor. Leerlo siempre es estimulante, y cómo no disfrutar de una sintaxis llena de ternura, meandros y alusiones que de pronto acelera y se sulfura. Por crepuscular que se ponga Conget, y por muchos saberes y experiencias que acumule, en sus libros siempre vibra la energía de un niño fantasioso, aventurero y gamberro.
Una versión de este artículo apareció en El Periódico de Aragón.