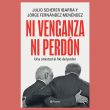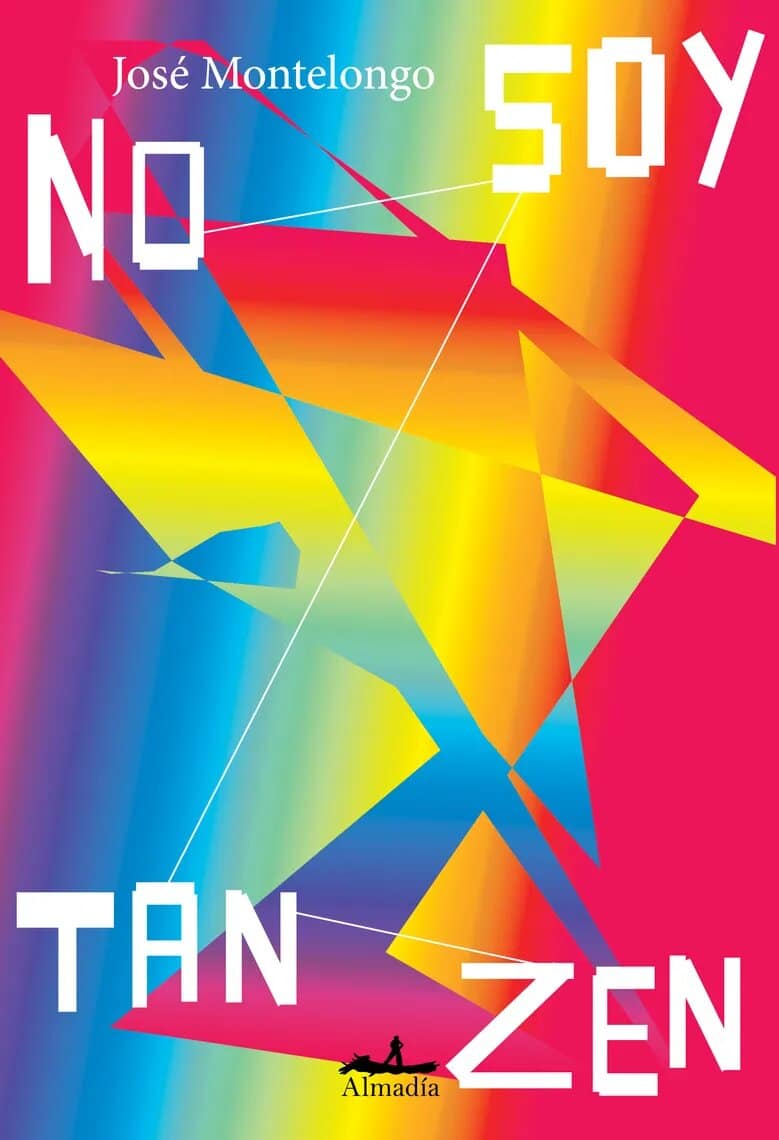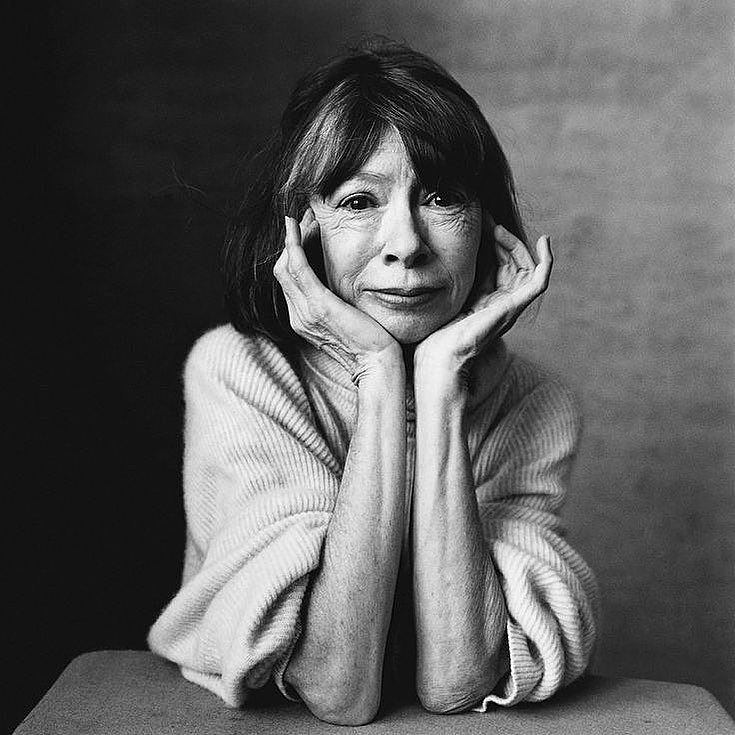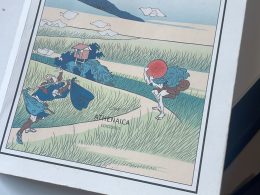La sátira menipea es un género paradójico. Pese a que cuenta con más de dos milenios de existencia buena parte de la crítica contemporánea la desconoce como tal, pese a que ha dado lugar a obras clásicas: las de Luciano de Samósata en la Antigüedad y, entre los modernos, obras bien reconocidas, como La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, Las Hortensias de Felisberto Hernández, Diatriba contra un hombre sentado de Gabriel García Márquez, Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán y Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza, por ejemplo y por mencionar solo a autores hispanos. Una de las causas de ese desconocimiento es que es un género proteico. En la Antigüedad se suele presentar como diálogo. Así lo concebía Luciano –su primer teórico–, una combinación de diálogo y comedia. Después aparece en formas diversas: poesía satírica, ensayo filosófico, teatro, cuento o novela. Cualquier forma externa es posible porque lo esencial es su forma interna. Esa forma interior no ofrece dudas: la menipea es el género que expresa la profunda desvalorización del mundo, la pérdida del sentido de la vida. Y lo hace de forma cómica y con una gran dosis de imaginación. No es un género al alcance de cualquiera. Sus autores forman parte del más selecto elenco de literatos mundiales. Y a ese género pertenece No soy tan zen de José Montelongo.
Un sector muy minoritario de la crítica ha comprendido la relevancia de este género. Northrop Frye y Mijaíl Bajtín le dedicaron memorables páginas. Bajtín expuso un listado de características –catorce– que permiten reconocer este género sin ningún género de dudas. No soy tan zen las contiene casi todas. En primer lugar es una obra de gran humorismo. Son muchos los niveles humorísticos: desde la sátira del periodismo cultural a burlas y bromas de situaciones más o menos cotidianas. La charlatanería de la cultura académica convive con figuras risibles de la vida diaria. El personaje testigo, Julián González, se agota en su papel de testigo y buscador de sentimientos y valores. Esa figura del personaje testigo es la más frecuente de la literatura humorística. Se limita a ver la diversidad social. Y, sobre todo, toma nota del vacío de esa vida. Ese humorismo no es incompatible con otros registros estéticos: desde el dramatismo al sentimentalismo. Dramática es la existencia del emigrante hondureño Erwin, víctima de las mafias del tráfico humano y carente de posibilidades para escapar a un destino inhumano. También es un drama la vida de Fino, el camarógrafo de Julián, que no puede ver a su hija. Sentimental es la relación de Julián con Justine, otro personaje sin futuro. Los elementos novelísticos –humorismo, dramatismo, sentimentalismo– conviven con la poesía –el haikú– y el criticismo sobre la poesía –la obra de Tablada– o sobre el zen.
La variedad de registros estéticos es producto de una gran libertad fabuladora. Esa libertad permite combinar la crónica del concierto del maratoniano y místico Concierto de cuerdas no. 2 de Morton Feldman con la crónica del viaje literario al Ártico, siguiendo la pista de las obras de Jack London. Permite también el viaje al pasado de la visita a la casa de Juan José Tablada o la interpolación del relato “¡La enterraron viva!”, que da un salto al futuro presentando a la joven Justine en plena crisis matrimonial a los cincuenta años. Ese relato es, por sí mismo, una menipea concentrada. El personaje, Justine, ha quedado encerrada durante años en una biblioteca-laberinto y sobrevive comiendo el papel de sus libros preferidos. Su aislamiento ha sido posible porque al cuarto sótano de la biblioteca de la Universidad de la Columbia Británica –el que ocupa la literatura, relegada allí por el éxito de los libros de “autoayuda, superación personal y liderazgo en diez lecciones”– ya no baja nadie. El relato reviste la forma de la crónica periodística de agencia. El objetivismo de la crónica realza la comicidad y la fantasía del relato, que se funda explícitamente en la imagen de la ballena que expulsa al náufrago –Jonás/Justine– tras haberlo mantenido en su aparato digestivo durante un tiempo. La imagen es doble: biblioteca/ballena y devorador/devorado. Es también una imagen hermética: un infierno claustrofóbico, el mundo del subsuelo. En ese infierno está enterrada viva la humanidad actual.
Las grandes imágenes literarias –y poéticas– conviven en la menipea con el exabrupto y los insultos. Esos momentos están presentes en toda la obra, presentando de la forma más realista el discurso coloquial cotidiano. Su momento estelar es el capítulo final “La fiesta”. La fiesta –de cumpleaños– termina en escándalo, gran escándalo, con agresiones y situaciones de riesgo. Es la apoteosis de la obra. Su realismo convive con la fantasía de esos otros capítulos. Su humorismo desternillante convive con el dramatismo grotesco del viaje ártico y la vida salvaje.
Un último elemento aporta la unidad que requiere la articulación de contrarios –imágenes y estilos– y es la “Pequeña Crisis”. El personaje, Julián, entra en crisis al montar un escándalo en una conferencia académica. La vacuidad de la vida cultural le lleva a querer cambiar de profesión. Pedirá un empleo como cronista local o social. La alta cultura es un mundo falso, hueco. La indagación psicológica es uno de los motivos de la menipea. Las fantasías y las situaciones absurdas son el terreno de esa indagación. También la crisis, la búsqueda de uno mismo que es la búsqueda de los valores del mundo, es un medio para esa indagación. El motivo del zen y del interés por la poesía dan lugar un capítulo de novela de educación, con los diálogos entre Justine y Julián, que buscan una justificación a sus existencias. El concierto místico se ofrece como la vía de salida a esa crisis mediante el ensimismamiento, merced al escenario grotesco en el que se convierte la fiesta final.
No soy tan zen es una menipea, una magnífica menipea. Realismo y fantasía, humorismo y dramatismo, alta y baja cultura se dan la mano con maestría en esta obra que no debe pasar desapercibida. La amenaza el silencio. Y bien podría ser víctima de la vacuidad y el sinsentido que denuncia.
Luis Beltrán Almería es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza. En 2021 publicó 'Estética de la novela' (Cátedra).