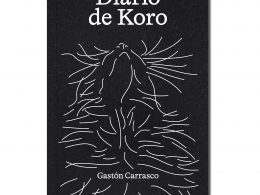Esta es la segunda entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
Más de una vez, la relación entre literatura y política se aprecia con toda claridad no en los proyectos compartidos, sino en las ausencias. Tal es el caso del cuerpo, el gran ausente de la literatura y de la política latinoamericanas hasta hace no tantos años. Bastante ocupada había estado la novela elaborando aspiraciones nacionales, creando la identidad oficial de cada uno de los países –y si se podía de una vez la del continente entero–, urdiendo romances de hacienda, imaginando tramas fantásticas y reivindicando el nacionalismo o el cosmopolitismo, según la época y el ánimo, como para ponerse a narrar algo tan trivial y tan concreto como el cuerpo, cuyo final conocido y presagiado, para colmo, no da para un cierre novelístico especialmente sorpresivo. De hecho, si se piensa en algunas de las novelas más celebradas de nuestra literatura –de las ánimas en pena de Pedro Páramo a las figuras proyectadas de La invención de Morel–, justamente se caracterizan por la incorporeidad de sus personajes. También hay excepciones, por supuesto, pero por brillantes que sean, como La amortajada, siguen siendo excepciones en una literatura tradicionalmente más proclive a lo imaginario que a lo autobiográfico, a lo histórico que a lo íntimo, o a la proeza estilística sobre el registro de lo tangible.
Lo mismo sucedió por décadas o siglos en el ámbito de la política: había que formar estados nacionales, defender territorios, promulgar leyes, pelear guerras civiles, imponer una lengua, exterminar al otro y a las diferencias, crear industrias y latifundios, nacionalizarlas y hacer reformas agrarias, exportar e importar, educar y adoctrinar, explotar y conservar, conquistar y derrocar, crear riqueza y repartirla o no repartirla. Si la política latinoamericana no se ha centrado en el cuerpo no se debe a la desidia, sino que ha estado ocupada en otros menesteres para ella prioritarios. O quizás no es que la política se haya olvidado del cuerpo, sino que decidió que el cuerpo era uno solo y que era como debía ser, por lo que no era materia de debate; podía pelearse a muerte por la posesión de la tierra o de los medios de producción, pero el cuerpo –y en eso estaban de acuerdo todos los bandos de las más disímiles disputas– pertenecía a Dios, al Estado o a las buenas costumbres, o mejor aún: a los tres.
Pero algo empezó a cambiar en la década de los sesenta, cuando para escándalo de reaccionarios y revolucionarios, los entonces jóvenes –tras sobreinterpretar a Foucault (es imposible leerlo de otra forma), decretar el amor libre y experimentar con toda clase de sustancias psicotrópicas– descubrieron que el cuerpo era el único territorio que quedaba en el planeta en espera de ser explorado y liberado. Y lo hicieron, aunque la promesa del comunismo, concretada allá lejos en algunas de sus más atroces realidades, como el maoísmo, era todavía demasiado sugerente como para contentarse con hacer la revolución únicamente en el restringido espacio de mundo que se extiende y condensa debajo de la piel.
Aunque se sentaron las bases de lo que habría de venir décadas más tarde, la revolución del cuerpo tuvo que esperar la derrota de la del proletariado para desencadenarse: quedaba claro que no se tomaría el cielo por asalto, pero liberar el polvo que somos tampoco estaba tan mal.
Quizás hubo, justamente en esa década exagerada, un proyecto de una literatura del cuerpo que fue abandonado por empresas más épicas y legendarias. Allí están, como un documento de lo que fue y no fue, Los cachorros de Vargas Llosa y El lugar sin límites de Donoso –a la que Severo Sarduy dedica un ensayo transgresor justamente en Escrito sobre un cuerpo–, dos cuadros hermosos y tremendos sobre el cuerpo, sus significados y sus violencias, centrados, respectivamente, en un joven de la clase alta limeña al que castra un perro y en un travesti de la clase baja chilena; el final de ambas nouvelles es trágico, pues la sociedad latinoamericana, en cualquiera de sus extremos sociales, no soporta cuerpos que voluntaria o involuntariamente se alejen de la norma.
El boom se olvidó rápidamente del cuerpo y prefirió concentrarse en estirpes malditas y dictadores sobrenaturales, al tiempo que, tras leves destellos de libertad o al menos de tolerancia, la izquierda latinoamericana incorporaba la homofobia en su programa político, como se lee en Antes que anochezca, el grito de insurrección en forma de autobiografía del cubano Reinaldo Arenas, y como lo muestra el ataque del peronismo y de la guerrilla argentina al Frente de Liberación Homosexual, en el que militaba el poeta Néstor Perlongher. Las cosas estaban claras: el único cuerpo a través del cual se interpretaba el mundo en la literatura era masculino y heterosexual, exactamente el mismo en que encarnaría el hombre nuevo del socialismo, que no era otro, al menos en lo que respecta a la carne y la sangre, que el del burgués de toda la vida, solo que con el pelo al hombro y una viril barba guerrillera para que nadie se confundiera.
Pero si alguien tiene paciencia y avanza o retrocede a diario, imperceptiblemente, hasta quedarse con la última palabra, es el cuerpo. Y él sabía que ya llegaría su tiempo, cuando se derrumbaran los muros, murieran los inmortales dictadores de novela y quedara claro que liberar el mundo o liberarlo a él era una falsa dicotomía; de hecho, de pronto se esclareció lo evidente: no se puede hacer una cosa sin la otra. Con la desaparición del bloque socialista, que permitía que izquierda y derecha se posicionaran con completa certeza y comodidad, ambos bandos –con la bandera del liberalismo como garante de la libertad individual o la de la nueva izquierda en busca de nuevas formas de igualdad que no fueran sólo la económica– se disputaron la propiedad del cuerpo, ya fuera para liberarlo o para controlarlo, dependiendo de las presiones sociales o de la desesperada búsqueda de un programa electoral que permitiera diferenciarse de los otros.
Surgieron, así, derechas e izquierdas progresistas, con un proyecto más común del que ambas hubieran estado dispuestas a admitir, que se contraponían con derechas e izquierdas conservadoras, centinelas apasionadas de valores compartidos que defendían con citas de Marx o de Friedman que poco tenían que ver con el tema, pero de alguna parte había que sacar la inspiración. Sin embargo, incluso los partidos más progresistas parecían apoyar la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario a regañadientes, presionados por los colectivos feministas y de la comunidad LGTBQ+, auténticos protagonistas de las reformas conseguidas en las últimas décadas. El cuerpo, a través de la sociedad civil, se liberaba al fin a sí mismo, harto de ser rehén o dádiva de instituciones y poderes de toda clase.
En este contexto, en que gran parte de la sociedad latinoamericana dejó de atisbar un luminoso futuro utópico o de aferrarse a un pasado de tradiciones monolíticas para voltear(se) a ver el presente del cuerpo, la literatura tenía mucho que decir: liberar el cuerpo en lugar de liberarse del cuerpo, como la religión había pregonado durante milenios; mirar el cuerpo y sus procesos, sus posibilidades, su deseo, su decadencia; denunciar el cuerpo como destino de toda clase de violencias; rebelarse desde el cuerpo, concibiéndolo como objeto de lucha pero también como sujeto de acción; celebrar el cuerpo, dueño de las sensaciones y las percepciones; identificarse con el cuerpo y hacer de él un núcleo aglutinador de identidades, de libertad y de cuestionamientos.
Pero para llevar a cabo el programa anterior, antes era necesario saldar una deuda pendiente de la literatura latinoamericana: reconciliarse con el cuerpo y sus contradicciones, con sus deseos y sus límites, con sus imposiciones y sus alcances. Si bien es posible encontrar toda clase de antecedentes disímiles entre sí, de la reivindicación de la cultura popular emprendida por Manuel Puig al cuestionamiento de la identidad puertorriqueña llevado a cabo por Rosario Ferré en los años ochenta, en los que el cuerpo jugaba un papel importante e inesperado, su centralidad se percibe ya con toda claridad en un libro como El cuerpo en que nací (2011), de Guadalupe Nettel.
El eje de la novela autobiográfica de Nettel es un lunar de nacimiento en plena pupila, que obstaculizaba el paso de la luz y, con ello, propiciaba la creación de cataratas, “de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho”. Nettel crece, por un lado, con la permanente amenaza de la ceguera, siempre diferida pero real, y, por el otro, con la obligación de cumplir terapias y tratamientos oculares de una crueldad que por momentos más parece un castigo por haber nacido diferente que el sacrificio que exige la curación.
Los ojos no son un órgano cualquiera: forman parte del organismo, como los riñones o las falanges, pero son el medio a través del cual se observa y se interpreta el mundo; de allí que Nettel coloque al cuerpo no solo como la más concreta y cercana realidad, sino también como medio de conocimiento y como pasaje a la aceptación o a la segregación. Por sus ojos distintos –tanto por cómo miran como por el modo en que son mirados por su diferencia–, la narradora de la novela es apartada y juzgada como rara, etiqueta de la que ella se apropia para forjarse una identidad curiosa y rebelde.
De esta manera, Nettel crece, atestigua la separación de sus padres, viaja a Francia y vuelve a México, descubre la amistad, el deseo y la literatura, en lo que puede leerse como una novela de formación hasta el momento definitivo en que se someterá a la cirugía para la que se ha estado preparando toda la vida, solo para toparse con la noticia de que ésta no se puede practicar. No obstante, en lugar de la predecible decepción, Nettel toma la negación de la normalidad como una señal para aceptarse a sí misma: “Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en el que había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas, era lo único que me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme de él”.
Tan solo un año después de El cuerpo en que nací, se publicó otra novela centrada en una enfermedad ocular y la posibilidad de la ceguera: Sangre en el ojo (2012), de la chilena Lina Meruane. En una fiesta en la ciudad de Nueva York, donde cursa un doctorado, al hacer un movimiento relativamente brusco, la autora sufre un derrame en el ojo: “Y fue entonces que un fuego artificial atravesó mi cabeza. Pero no era un fuego lo que veía sino sangre derramándose dentro de mi ojo. La sangre más estremecedoramente bella que he visto nunca. La más inaudita. La más espantosa”. A diferencia de Nettel, cuyos problemas de visión eran una condición de nacimiento, la enfermedad de Meruane representa una irrupción, la forma en que el cuerpo se hace presente y reclama con furia el protagonismo que tiene en toda vida. La enferma, tras un proceso narrado con una meticulosidad salvaje, experimenta una transformación en consonancia con la evolución autoritaria de su padecimiento, a grado tal que va sometiendo a todos sus seres queridos, hasta exigirle a su novio sus propios ojos como ofrenda a su amor.
La enfermedad también había sido un tema evitado por la literatura latinoamericana, y mucho más en clave autobiográfica, pues las pocas ocasiones en que los escritores narraron su vida lo hicieron para contar viajes y aventuras, amoríos y glorias literarias, y no algo tan poco épico y elevado como una enfermedad. Encima, el tratamiento que le dan escritoras como Nettel y Meruane –como camino a la propia aceptación o a la tiranía– es original y sin embargo más apegado a la realidad que las metáforas bélicas o melodramáticas con que la enfermedad se suele abordar en las representaciones culturales.
Lo mismo cabría decir del tono humorístico que Jorge Comensal le brinda a Las mutaciones (2016), novela construida en torno del cáncer de su protagonista, en la que uno de los personajes, en un momento dado, sintetiza el conflicto literario que desata todo proceso patológico: “El cuerpo es mío, pero no soy yo”. El caso más dramático, sin embargo, es el de Tríptico del Cangrejo (2023), diario donde Álvaro Uribe consigna la evolución del cáncer que lo terminaría matando y en el que describe cómo la enfermedad tomó control de su cuerpo, relegándolo a él al papel de dolorido e impotente espectador de sí mismo: “Aquí no escribo yo, el de la vida prorrogada. Aquí sigue escribiendo y sobreviviéndose la enfermedad”.
A veces el cuerpo también es otro, como sucede en el embarazo, un tema que tampoco había sido objeto de las letras latinoamericanas. La maternidad es uno de los pocos roles que la sociedad, y con ella la literatura, le había asignado a la mujer; se trataba, además, de una maternidad tan idealizada que resultaba casi incorpórea, un mandato espiritual situado en las antípodas de lo que, en rigor, es un embarazo: un proceso corporal. Por suerte, esta carencia ya es cosa del pasado, lo que ha permitido explorar el embarazo desde el pensamiento literario, es decir, desde los afectos y los temores, desde el contexto y la intimidad, desde la metáfora y la multiplicidad de significados más allá del discurso dominante sobre la maternidad, uno de los más sólidos y opresivos que se mantenían en pie.
La crónica-diario-ensayo precursora fue Nueve lunas (2009), de la peruana Gabriela Wiener, que retrata un embarazo angustioso dada su situación de inmigrante desempleada en Barcelona. Por momentos, el embarazo es una pesadilla en la que Wiener sueña con malformaciones, mientras que en la vigilia atestigua cómo su cuerpo se va convirtiendo en un desconocido con náusea, con el que pronto está obligada a convivir de tiempo completo. Cada libro de embarazo es distinto –Fruto (2022), de Daniel Rea, se centra en el trabajo de cuidados que exige la maternidad, mientras que In vitro (2021), de Isabel Zapata, en la extrañeza que provoca un tratamiento de reproducción asistida–, pero todos comparten el asombro por el propio cuerpo que se transforma para crear otro, como sintetiza Tania Tagle en Germinal (2023): “Mi cuerpo, entre más se deformaba, más me causaba curiosidad, deseo y repulsión, todo al mismo tiempo”.
No todas las transformaciones del cuerpo son reales; también las hay imaginarias o fantásticas, según se elija leer El animal sobre la piedra (2008), de Daniela Tarazona. En esta novela, de prosa exacta, fría y terrible como los movimientos de un reptil, la narradora percibe cómo, en pleno duelo por la muerte de su madre, su cuerpo experimenta una doble mutación, pues se embaraza y se convierte, sutil pero definitivamente, en el de un animal. Claramente hay una intención metafórica en esta metamorfosis, aunque, como sucede en la buena literatura, es difícil concretar a qué remite la metáfora, si a nuestra (in)capacidad de superar la muerte, a la fantasía de cambiar como método de supervivencia o al placer de abandonarse a una pesadilla que resulta demasiado sugerente como para querer despertar.
La visión interior de las obras antes mencionadas no excluye también una exterior, en la medida en que son conscientes de que el cuerpo marca el límite donde inicia y donde termina la sociedad. Sin embargo, la centralidad del cuerpo en la literatura contemporánea no está exenta de riesgos: concentrarse en él puede ser una forma amable de renunciar a cualquier tentativa de crear un relato colectivo –lo que no es mala idea si recordamos los peores ejemplos de la literatura social del siglo XX–, pero también puede convertirse en una manifestación complaciente del individualismo más exacerbado. Paradójicamente, muchos relatos solipsistas apelan a la identificación de una comunidad en específico, oportunismo literario que aprovecha la multiplicación de identidades en el plano político.
Los mejores textos sobre el cuerpo evaden este peligro porque saben que en él se cruza la subjetividad del individuo con los mecanismos de poder colectivos, simbólicos, algunas veces, y otras espantosamente crueles y concretos: el cuerpo es también el lugar donde desembocan y se perpetran las violencias generadas en la abstracta sociedad, como lo muestra mejor que nadie El asedio animal (2021), de Vanessa Londoño. La novela –de una extraña y hermosa prosa poética que contrasta con la saña de lo que narra– se estructura a través de capítulos sobre una amputación cometida como castigo a la víctima por distintas clases de violencias presentes en Colombia, pero extrapolables a cualquier otro país latinoamericano. Con espanto, pero sin demasiada sorpresa, el lector presencia amputaciones cometidas por desobedecer un mandato social (a una mujer indígena se le amputan las piernas por atreverse a calzar unas botas, por ejemplo), o por violencia machista (a una muchacha se le amputa la lengua para que no cuente que se resistió a una violación por parte de un capo del narcotráfico local), entre otras.
Como sucede en El asedio animal, los textos más reveladores sobre el cuerpo remarcan su condición política, tanto como territorio controlado por los poderes en turno –algunos vigentes desde hace un par de milenios– como por su potencial subversivo: opresión y desafío, control y emancipación, encierro y fuga. De esta forma, evitan quedarse atrapados en sí mismos y, en lugar de ello, transforman al cuerpo en signo, significado y arma. Para que esta dimensión resulte realmente productiva, además, no puede limitarse al léxico de la política ni al de la violencia, sino que debe, contra todas las circunstancias, reivindicar la alegría del cuerpo: construir sentido a través de los sentidos. Es demasiado, por supuesto, y solo un escritor excesivo y desmesurado como el chileno Pedro Lemebel podía crear un proyecto tan insolente e inaudito como este, en que el texto fuera una continuación del cuerpo, y viceversa.
Lemebel es antes que nada un estilo; contra la prosa utilitaria y la realidad gris del Chile de las dictaduras, su estilo: barroco, melodramático, lúdico y musical como un bolero salvaje. Cuánta pasión arroja esa sintaxis que uno imagina escrita de madrugada, al volver a casa tras el baile, con el corazón roto por el desamor y la historia. Para Lemebel, el estilo es el cuerpo de la prosa, y la oralidad el cuerpo del estilo. Con él renace ese antiguo vínculo del cuerpo con el barroco latinoamericano, pues es este último quien mejor lo ha descrito, interrogado y celebrado, respondiendo a la complejidad de la piel y la sangre con la de la frase y el léxico. Aún más: el cuerpo en la literatura de Lemebel es doble, el propio y el de los otros, pues un cuerpo no se entiende si no es en diálogo con los demás.
Para el chileno, la literatura es cuerpo y el cuerpo es literatura, y ésa fue la idea sobre la que se construyó el dúo Yeguas del Apocalipsis, formado por Francisco Casas Silva y el mismo Lemebel, que, mediante la fotografía, el performance y la instalación, visibilizaron una diversidad sexual oculta en los estertores del pinochetismo y los tímidos inicios de la democracia. Pero las intenciones de las Yeguas no se agotaban en la reivindicación de su preferencia sexual, sino que la empleaban para desafiar la estética y la política de un neoliberalismo más arrogante que nunca, ya sin la incómoda mancha de la dictadura, y también las de una izquierda mojigata y autoritaria que empleaba el discurso de la justicia social para aplastar cualquier diferencia que se apartara de su rígida visión de mundo.
Las fotografías del dúo comparten la misma sórdida belleza luminosa de las crónicas de Lemebel, en las que sus distintas marginalidades –la pobreza, la homosexualidad, el travestismo– crean una estrategia de la alteridad, pues “la diferencia es la ventaja del débil”. La forma en que Lemebel consiguió que sus textos no fueran una mera denuncia, grave, sí, pero burocrática, fue encontrando un trozo de belleza, por minúsculo que fuera, allí donde se había establecido que solo debía haber oscuridad. “A veces las minorías elaboran otra forma de desacato usando como arma la aparente superficialidad”, menciona en alguna crónica, cuidándose las espaldas y justificando su invencible forma de resistencia: la de encontrar vida allí donde el poder quiere que sólo haya muerte. Esa es la forma de resistir de los personajes que pueblan sus textos, la del placer y la luz, como ese preso político en una prisión frente al mar que se echa en zunga a recibir el sol en el metro cuadrado del que dispone, sin hacer mayor caso a las burlas de los carceleros de Pinochet y de los demás presos de izquierda, hermanados en su homofobia, o como la del propio Lemebel, cuando lleno de rabia y de deseo se lanza rumbo a la noche santiaguina, de la que escribirá, ya solo, a la mañana siguiente.
Sus crónicas, tan alejadas del ascético periodismo narrativo al que quiere reducirse el género, pueden ser leídas de muchas formas, pero una de las principales es como una conmovedora enumeración de la violencia ejercida sobre “los cuerpos tercermundistas”: los de los desaparecidos (“El Informe Rettig (recado de amor al oído insobornable de la memoria)”, “La ciudad sin ti”), los de los homosexuales pobres (“La Loca del Pino”), los de los niños de la calle (“Los duendes de la noche”), los de las mujeres violadas (“La leva”), los destruidos por las drogas (“Noches de raso blanco o ese chico tan duro”), los encarcelados por la dictadura (“Pisagua en puntas de pie”), los reprimidos de las lesbianas (“Las amazonas de la Colectiva Ayuquelén), los quemados vivos por la dictadura (“Carmen Gloria Quintana (una página quemada en la Feria del Libro), los de los adolescentes prostituidos (“Ojeras de trasnochado mirar”) o los muertos por el sida (“Los funerales de La Candy”).
Hay, en el presente latinoamericano, una multitud de cuerpos literarios y políticos, entre los que se cuentan algunos de los mencionados en este texto, como el que se acepta en su diferencia, el que reflexiona sobre la enfermedad, el que interroga su transformación para dar vida, el que contempla su animalización. Dentro de esos muchos cuerpos, en sus extremos, están los de Lemebel: el gozoso de la noche y la sexualidad, y el torturado y exterminado por la violencia del poder. Las escrituras aquí leídas, autobiográficas en su mayor parte, no deben verse como mera representación, sino como el esbozo de un cuerpo libre de coacciones y maltrato. Quizás, alguna vez, puedan leerse como el último testimonio de una opresión pasada y como el inicio de una emancipación: la de la autonomía y libertad del cuerpo como punto de llegada y de partida de la formación de una sociedad nueva. Me gustaría creer que los textos analizados en este ensayo pertenecen a ese balbuceo al que se refiere Lemebel en su crónica-manifiesto “Loco afán”: “Tal vez lo único que decir como pretensión escritural desde un cuerpo políticamente no inaugurado en nuestro continente sea el balbuceo de signos y cicatrices comunes”. ~