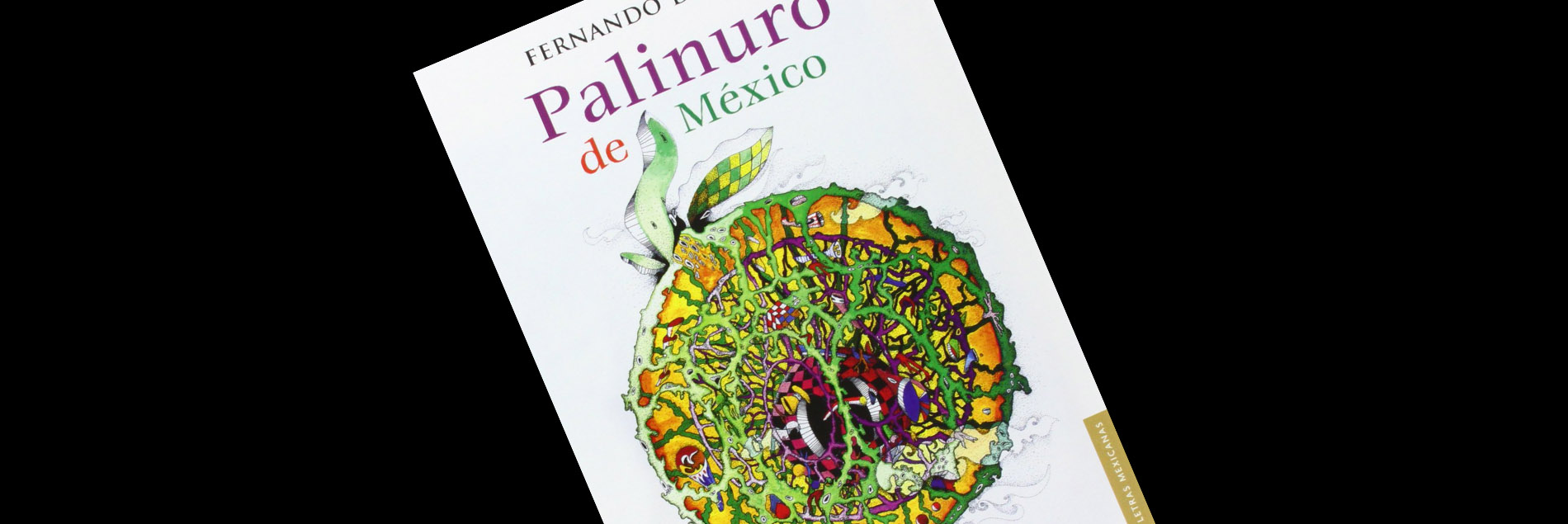Puedes leer aquí otros relatos del Festival Benengeli 2022.
Preludio
Cuando un compañero de trabajo le comentó a Nicolás que había muerto Jim Morrison, él mostró poco interés. “Hace cuatro meses murió Stravinski”, le respondió. “¿Por qué entonces no me dijiste nada?” Aborrecía el empeño de la gente por ser los primeros en dar alguna noticia, sobre todo noticias puntuales: un resultado deportivo, un accidente, una muerte, muchas muertes. Apenas en esa semana le habían preguntado: “¿Supiste que tembló en Chile?” “¿Que aterrizó aquí en Monterrey el avión secuestrado de Braniff?” “¿Que nacieron nonillizos en Australia?” “¿Que asesinaron a veinticinco mexicanos en California?” “¿Que murió Armstrong?” Tras esta última noticia Nicolás preguntó si era el astronauta; pero no, se trataba de un trompetista. Nicolás hizo una apuesta consigo mismo y dijo: “¿Supiste que murió Iván Ílich?”. El compañero se quedó en silencio. Entonces le preguntó si sabía que habían asesinado a Fiódor Pávlovich Karamazov o que Ana Karenina se había suicidado, que Akaki Akakiévich había muerto febril y trastornado, que uno, detrás de otro, habían muerto alcohólicos, por suicidio, enfermedad o hastío todos los Golovliev, y para cuando preguntó si sabía que Yuri Zhivago había quedado tendido exánime a media calle, ya su compañero se había marchado. En verdad los últimos treinta días habían transcurrido entre muchas noticias de muerte. Comenzaron el diez de junio con los estudiantes masacrados por el gobierno, y ese diez de julio llegaba la noticia del cantante. Pero de entre los muertos por la guerra de Vietnam o por la epidemia de cólera, de entre los nonillizos que uno tras otro fueron dejando de respirar a lo largo de siete días y las hordas de seres humanos que necesariamente se van a la tumba por cualquier razón, Nicolás se interesó por tres muertes que ocurrieron en las lejanas tierras rusas, o más lejos aún, allá en el espacio exterior, y que los diarios venían reportando desde el primero de julio. “Misteriosamente murieron los cosmonautas rusos”, decía el encabezado. Después de veintitrés días en la estación espacial Sályut, la nave que los trajo de regreso había aterrizado suavemente, suspendida de sus paracaídas, pero cuando los técnicos de la agencia espacial abrieron la compuerta, hallaron tres cuerpos sin vida. Ante el silencio soviético, el resto del mundo comenzó a barajar hipótesis. La más plausible era que luego de pasar tanto tiempo sin gravedad, sus corazones se habían detenido al sentir de nuevo el peso de vivir en la tierra; también se hablaba de un sobrecalentamiento al entrar en la atmósfera, de una descompresión que los habría reventado antes de que se asfixiaran, o bien de la inhalación de gases tóxicos. En sus siguientes ediciones, la prensa continuó dando información. Los cuerpos habían sido trasladados a Moscú y serían sepultados en las murallas del Kremlin. Allá llegaron condolencias de todo el mundo, incluyendo las de Nixon, Paulo VI y el propio presidente Echeverría. A cada cosmonauta se le había declarado Héroe de la Unión Soviética.
Poco después del entierro, las autoridades soviéticas informaron al mundo que el deceso se había debido a una embolia causada por descompresión de la nave.
Esa tarde Nicolás ya no trabajó. Perdió la mente en escenas de su propia muerte.
Por la noche llegó a casa y encontró a su mujer parada en medio del salón, como si le hubiesen robado a su pareja de baile. Nicolás se acercó a la mesa. No se sentó. Se quedó mirando los papeles tachonados y una pila de tres libros. Un vaso vacío. Al fin se acercó a su mujer y la abrazó con fuerza. “Tú y yo vamos a morir como cosmonautas rusos”, dijo.
Ella quiso zafarse del abrazo. “¿Asfixiados?”, preguntó.
Él la soltó y negó con la cabeza. “Nuestros corazones”, dijo, “no soportarán el peso de vivir en la tierra.”
Ella dirigió la mirada hacia la ventana. El rostro se le alumbró con los faros de un auto que pasaba.
1
Nicolás pidió que lo llamaran Nikolái o, más exactamente, Nikolái Nikoláievich Pseldónimov, pero ninguno de sus compañeros le hizo caso. En el comedor de la oficina llegó a preguntar a la cocinera si no tenía kascha o kvas, aunque él mismo tenía poca idea de qué eran esas cosas, pues en las novelas apenas se indicaba que la kascha era un manjar típicamente ruso y el kvas, una bebida a base de cereales. Cuando le pidieron que cooperara para una fiesta de la oficina dijo que no le quedaba ni un kópek y dejó de usar las fechas ordinarias para emplear las ortodoxas: “El proyecto quedará listo para el Día de la Exaltación de la Cruz”. Ocupaba el puesto de Subgerente de Comunicación, pero él mandó hacer unas tarjetas en las que se presentaba como Consejero Titular.
Vino a ocurrir que al redactar un informe sobre la reparación de un tramo de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, Nicolás marcó las distancias en verstas y reportó el monto de la inversión en rublos. Su carretera iba de Moscú a Nóvgorod.
El licenciado Domínguez mandó que se corrigiera el error y sugirió a Nicolás que se tomara unos días de descanso.
“No es necesario, excelencia”, respondió Nicolás, y el licenciado no sonrió.
Tres días después, el licenciado Domínguez pidió a Nicolás que completara la redacción de un contrato, lo pasara en limpio y entregara cinco copias “para mañana a primera hora”.
“¿Para mañana, excelencia?”
“A primera hora”, reiteró el jefe. “Y no vuelvas a llamarme así.”
Nicolás sabía que en una comedia él habría de responder “no, excelencia” y el jefe volvería a decirle que no lo llamara de ese modo, y él de nuevo tendría que decir “no, excelencia” y así hasta el hartazgo; pero guardó silencio porque ninguna comedia había en hacer cinco copias de un contrato de diez páginas cuando ya terminaba la jornada de trabajo.
Tendría que hacerlo en casa.
Y así fue como, a mediados de julio, con un tiempo sumamente caluroso, Nikolái Nikoláievich Pseldónimov, consejero titular, se metió en su casa del 467 de la calle Degollado a copiar el documento.
Se dijo que el calor estaría bien si pretendiera veranear en una dacha, pero en ese momento debía trabajar, y Gogol había escrito que el enemigo de los consejeros titulares “eran las heladas nórdicas; ese frío punzante que ataca de tal forma las narices, que los pobres empleados no saben cómo resguardarse, e incluso a los más altos dignatarios les duele la cabeza y las lágrimas les saltan de los ojos”. Nikolái encendió una vela, se calzó unos guantes sin dedos, mojó la pluma en el tintero y comenzó la primera copia de las cinco. “San Petersburgo, Imperio Ruso, Fiesta de la Epifanía, 1871.” Sintió las manos tan frías que se notaba el temblor en los trazos.
La secretaria de la oficina se había ofrecido a escribir el contrato a máquina y entregarlo al operador de la máquina Xerox.
“Dostoyevski dijo que todos salimos de El capote de Gogol”, fue la respuesta de Nikolái.
Por eso se marcó como punto de partida el empleo de tinterillo, tal como Akaki Akakiévich o el loco del Diario de un loco, que orgulloso le sacaba punta a las plumas de “su excelencia”. También escribano había sido Goliadkin, el de El doble, que lo mismo se volvía loco.
Apenas había escrito las palabras “Contrato celebrado entre”, con una elegante C capitular, cuando entró su mujer.
Encendió la luz y fue directo a abrir la ventana.
Como si el viento estuviese ofendido por tanto tiempo que lo habían dejado allá afuera, recorrió con prisa el salón, apagando la vela y tirando al suelo dos hojas en blanco.
“¿Qué haces, Marfa Petrovna?”, Nikolái cerró la ventana. “Se mete la ventisca.” Encendió de nuevo la vela.
“¿No pude ser Katerina Andreyevna? ¿Al menos Alexandra Ivanovna?”
Nikolái mojó la pluma y continuó su trabajo de copista. Podría hacer la primera copia en poco más de una hora, pero era consciente de que muy pronto le caería encima el cansancio. Recién había comprado esas plumas de ave. Aún no sabía cómo sacarles buena punta y su caligrafía estaba lejos de semejar la del príncipe Mishkin.
Se puso el abrigo y el gorro de lana, pues Goncharov había escrito que “para la Epifanía las nevadas son tan intensas que si un campesino sale un momento al campo, vuelve a su casa con la barba cubierta de escarcha”.
Salió sin decir nada.
No le gustaba beber, pero a partir de esa noche tendría que hacerlo. Habría de beber cada día y prometerle cada día entre lágrimas a Marfa Petrovna que no lo haría más.
(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.