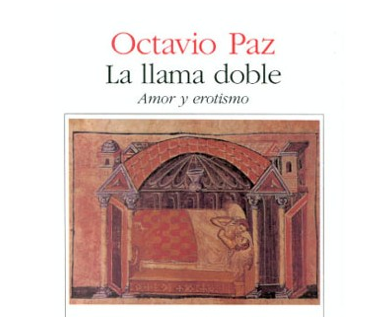Graham Greene dividía en tres partes iguales el día idóneo para el escritor: ocho horas escribiendo, ocho bebiendo y ocho durmiendo. Un alcoholismo euclidiano, verdaderamente. Se puede copiar. En todo caso, para descansar de escribir conviene buscarse una actividad de esparcimiento o de vuelta a lo que sea esto donde vivimos y que no tenga que ver con las palabras, que de demasiados aspectos de la vida forman parte ya. Los escritores no liberados suelen dedicar esas horas al trabajo que les da dinero, pero en el caso de que queden algunos ratos libres hay algunas prácticas que pueden ayudar a dejar descansar la mente. Aquí algunas de ellas:
Dibujar. Muchos escritores dibujan muy bien. Descubrir que un escritor que admiramos dibuja, y además con gracia, renueva la simpatía que ya nos despertaba. Si uno escribe a mano, la similitud aparente de las dos actividades puede hacer desaparecer la odiosa asociación del instrumento con el esfuerzo por articular un discurso y dejarnos a cero para acometer bien frescos la escritura del día siguiente. El rotulador se desliza por el papel sin que tengamos que estar tensamente tramando cómo hilar unas cosas con otras, cómo arrancarles a las palabras su sentido convencional y cambiárselo por uno nunca visto, y más que esforzarnos en aclarar la imagen que se ha formado en nuestra mente, podemos dedicarnos a contemplar con asombro la imagen que no existía y que se va formando sobre el papel trazo a trazo. Se escriba en teclado o con pluma, la mano que abandona el servicio de la composición de las frases y se entrega a los arabescos sin significado de la muñeca disfruta como una bailaora en éxtasis e ingresa, arrastrando al baqueteado cuerpo detrás, en un mundo de ensueño y algodones. El rotulador baila y el cerebro se deja llevar, y no al revés. ¿Quizá convendría dejar de escribir y dedicarse a dibujar? Buena idea, siempre que se siga haciendo con la actitud amateur que tantas veces es clave para la obra genial y genuinamente expresiva.
Aunque pensar en sacar un rendimiento de hasta la última cosa que hacemos es lo peor y es el antiarte y la afición de los enemigos de la vida, lo cierto es que de unos personajes que nos saludan desde un dibujillo rápido puede sacarse un título, o al menos una escena, de novela.
Conducir. Hay muchos libros sobre cómo el salir a caminar sin rumbo fijo es una actividad preferida de otros tantos escritores. Aquí acecha de nuevo el peligro de tener que aprovecharlo todo como tema de escritura. Pasear está muy bien, pero si se tiene la suerte de tener un coche qué mejor que abandonar el escritorio para volverse a sentar frente al volante a mover esta vez los pinreles, feliz organistilla, y conducir despacio por las más peregrinas carreteras, y salir acelerando de las curvas, y mirar los girasoles a los lados, y sentir la leve tensión en todo el cuerpo al darnos cuenta de que estamos adelantando un camión, y apoyar el codo en la ventanilla, y olvidarlo todo, nuestro nombre y el del país que atravesamos y que con enternecedor afán de progreso algún día trazó esos caminos de asfalto que nosotros usamos ahora para ir a ningún sitio, a ningún sitio, a ningún sitio.
Nadar. El más famoso de los escritores-nadadores es precisamente uno de los escritores más famosos en general: Franz Kafka. Ir a nadar es muy útil contra la verborrea mental. Ya el olor a cloro puede tener efectos narcóticos. La natación acalla la mente al hacer que se fije en otras armonías risueñas como las teselas distorsionadas del fondo de la piscina o los brillos que hace el agua en el techo cuando entra el sol a cierta hora de la tarde, o en la armonía de los propios movimientos, que se desbarata cuando reparamos en ellos, o en la sorprendentemente sincronizada coreografía espontánea que de vez en cuando alcanza el conjunto de los nadadores.
Qué fresca está el agua, y te rodea por todas partes, y su ligera presión y deliciosa densidad es lo más parecido a cuando estabas dentro de tu madre y aún no te habían dicho que ibas a tener que aprender a hablar.
Cuidar un jardín. Por supuesto, también vale un huerto o unos tiestos que tengamos. Hay mucho que hacer en ellos, cosas que hacemos desde hace miles de años: sembrar, trasplantar, regar, podar, injertar, abonar, actividades todas que facilitan la atención sencilla tan recomendada por los poetas norteamericanos. La constancia que exige el cuidado de las plantas acaba siendo uno de sus encantos, porque hay que ser constante para acabar dándote cuenta de que no hay mucho que hacer más que observar. De esa manera se participa del mérito de la tierra, que hace crecer las plantas como si tal cosa. Y qué gusto accionar las tijeras de podar, amenazando al aire con su sonido metálico.
Cantar. Leyendo sobre las vidas de no sé qué monjes me enteré de que alguien había asociado la frecuencia con la que cantaban, en los varios oficios diarios, con unas tasas de depresión muy bajas. Lo achacaba al modo de respirar al que te obliga el canto. Quizá mejor que practicar respiraciones a pelo, lo que sin duda tiene que ver con la famosa cuenta hasta diez, puede funcionar cantar bien alto todo tipo de blues del Mississippi o de arias italianas, de modo que la poesía de las canciones amadas vierta su apolíneo y báquico silabeo en el pecho atribulado. Ahí hay un orden. Tralará.