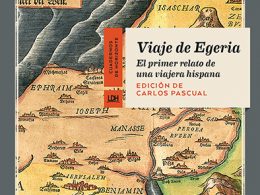Estuve varios días preguntándome cómo podía prepararme para la nochebuena, ya que la celebración iba a ser más recogida que nunca e incluso estaba en el aire y algo hay que inventarse. Si no había nochebuena, por lo menos que hubiese preparación. Por eso lo mejor era dosificarla a lo largo de los días anteriores, haciendo algo especial e intencionado que me trasladase a un estado de ánimo distinto. Dosificación contra incertidumbre: axioma básico de alguna perdida ciencia medieval.
La tarea era difícil dado que mucha de la acción de este año ha sido ya interior y todo ha habido ya que abordarlo de una manera nueva y solitaria, así que apenas se distinguía de un montón de situaciones previas. No se me ocurrió que otra manera de prepararse para lo que sea es no hacer nada y dejar que lo que pase te prepare en retrospectiva, de un porrazo mágico. Se me ocurre ahora mientras escribo esto y lo encuentro muy oriental, así que echo mano de una antología de poesía china y la abro al azar: “¡Cuánto lamento que mis zapatos / hayan dañado el musgo lozano! / Llamo a la puerta de madera / una y otra vez, sin respuesta. / Afortunadamente, / nada podrá encerrar a la primavera / que en el jardín rebosa: / una flor de durazno arrebolada / se asoma por encima de la tapia”. Lo escribió Ye Shaoweng hace ocho siglos.
Pero entonces me invitaron a ver Macbeth, y aunque pensé que más a propósito habría sido Twelfth Night, salí de casa de noche, bajo la lluvia, y en el trayecto hasta el teatro me pareció que el paso de los transeúntes entre las luces en la lupa temblorosa de las gotas revelaba un ambiente navideño, y debajo del paraguas me imaginé que iba a escuchar un coro en la iglesia anglicana de un pequeño pueblo inglés. Yo no había visto más que la película de Orson Welles y Trono de sangre, pero nunca había visto Macbeth en el teatro. La declamación española, algo engolada, me costó al principio, pero pronto estuve inmersa en el terrorífico barril. Este es mi criterio para saber si un espectáculo es bueno: si mientras lo estás viendo se te va un poco la cabeza y piensas en las cosas de tu vida, y haces asociaciones imprevistas y comprendes el conjunto y tomas resoluciones y a la vez te perdonas por no llevarlas a cabo e incluso llegas a perder el hilo de la escena, es bueno. Si solo ves lo que tienes delante, desplegándose linealmente, y no puedes acceder a otro lugar, es malo.
Hice todo tipo de asociaciones, e incluso, prueba definitiva, durante un rato pude salirme de la historia y ver cómo el escenario se disolvía en la platea y mirar –y nos veía como parte de la representación– a todo el público ahí congregado, toda esa pobrecilla gente que ha vivido una cosa tan rara, conteniendo el aliento detrás de la mascarilla, bañados en el relumbrón rojo sangre que fluía del escenario, pendientes del destino de aquellos desaforados escoceses de hace mil años.
El elenco salió cinco veces a saludar –y qué impresión y qué envidia repentina de la vida de cómico ver a Carlos Hipólito encantado y sonriendo agradecido instantes después de verlo escupir ente dientes esas barbaridades–, y tuve la sensación de que el público no solo aplaudía su asombrosa actuación, sino que nos dábamos ánimo a nosotros mismos, no por la difícil situación del virus, o no solo, sino también por formar parte de una especie sujeta a los incomprensibles embates telúricos del destino, como acabábamos de ver brillantemente expuesto.
Volví al límite del toque de queda y me hizo compañía Orson Welles recitando el parlamento To-morrow, and to-morrow, and to-morrow (repeat). Apenas me crucé con nadie. Solo mientras bajaba por una acera estrecha y serpenteante alcancé a ver entre la bruma cómo una palmera de plástico, en ángulo de 45 grados, se deslizaba dentro de un portal, como un árbol de navidad que se recoge al acabar las fiestas.
Al día siguiente encontré en YouTube un vídeo de 1979 en que Ian McKellen explica ese mismo parlamento, doce minutos apasionantes dedicados a esas doce líneas en los que el actor analiza simultáneamente el ritmo, las palabras, el sentido y las imágenes de los versos, y se hace evidente cómo todos esos elementos van juntos, cómo no se pueden separar (lo que sugiere una identidad profunda entre todos ellos). Y dice Ian McKellen que el actor, al actuar, se convierte en el propio autor de la obra, y que debe estar viendo las imágenes que salen de su boca. ¿Cómo sería este mundo si no hubiese existido Shakespeare?
Luego encuentro otro vídeo similar, esta vez de media hora, un capítulo del programa Acting Shakespeare, que emitió la PBS en 1982. Lo que encuentro asombroso es que en el fragmento dedicado a To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, Ian McKellen repite la explicación clavada a la del vídeo de tres años antes, pausas y todo. Seré una ingenua, pero me impresiona esa capacidad de los actores de parecer espontáneos cuando están reproduciendo algo que han hecho mil veces. Y aun así sigue pareciéndome recién brotada su exposición, que está ensayada pero misteriosamente participa de lo que explica, el secreto alquímico y fugaz de la poesía.
Por la noche en la cama, mientras espero que apaguen la iluminación de la iglesia (que en los últimos meses es a las 22:58 en lugar de a las 23:00, diría que por ahorrar en luz dos minutos ya que 365 x 2 = 730 minutos de luz ahorrados al año), me llega a través de la ventana una música tenue, de aires rusos, y son como ráfagas de navidades pasadas, pues veo a un grupo de gente que se reúne contenta y también nostálgica y oigo tintineos de copas y veo brillos de cristales, y al poco reconozco el segundo concierto para piano de Rachmaninov, que nunca habría asociado a esas imágenes, pero que me las ha traído. Y a la mañana siguiente me asomo a tender la ropa y en el patio del colegio están poniendo a los niños que juegan en el recreo el Invierno de Vivaldi, porque es el 21 de diciembre, y toda esa música me llega desde la calle y me digo, qué quieres preparar, si el misterio de esta fiesta es recibir.
(El poema de Ye Shaoweng está traducido por Guojian Chen.)
Es escritora. Su libro más reciente es 'Lloro porque no tengo sentimientos' (La Navaja Suiza, 2024).