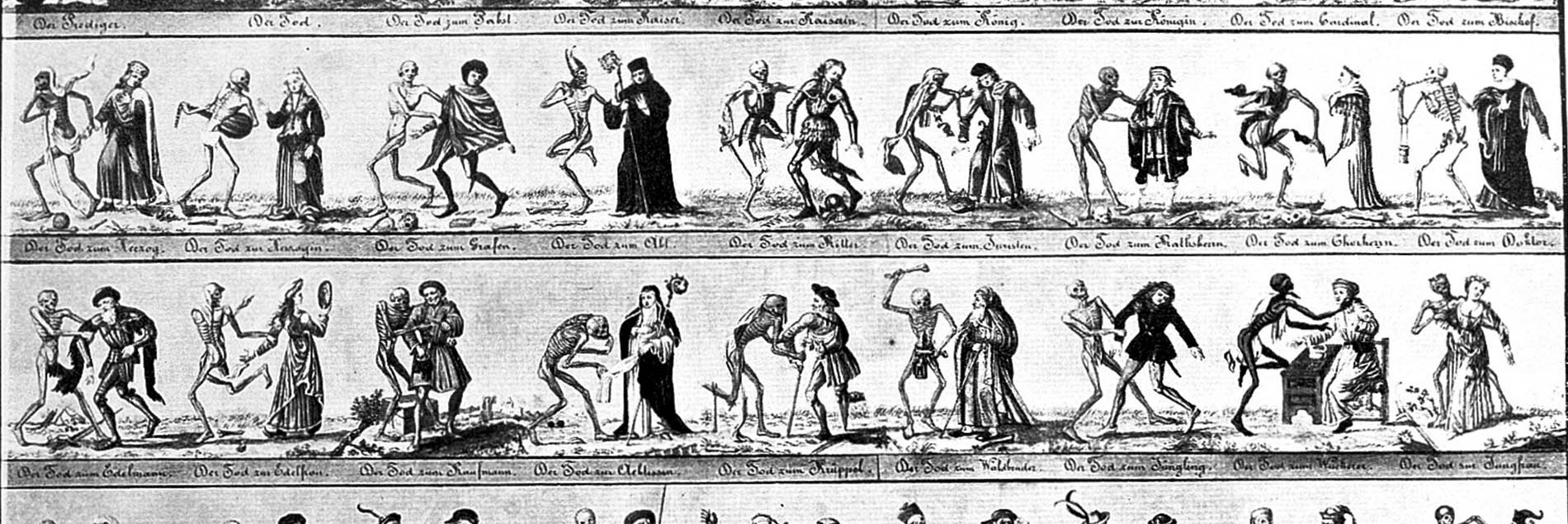1
Anthony estaba de pie en la orilla, con la mirada al frente.
El sol caía a plomo sobre las aguas del lago, confiriéndoles la densidad del petróleo. De tanto en tanto, esa superficie de tercio- pelo se estremecía al pasar una carpa o un lucio. El chico sorbió. El aire estaba cargado con ese mismo olor a lodo y a tierra plúmbea por el sol. El mes de julio le había salpicado de pecas la espalda, ya ancha. No llevaba nada puesto aparte de un pantalón de futbol viejo y un par de Ray-Ban falsos. Hacía un calor para morirse, pero eso no lo explicaba todo.
Anthony acababa de cumplir catorce años. Para merendar, se metía entre pecho y espalda un bocadillo de quesitos de una barra. Por las noches, a veces le daba por escribir canciones con los audífonos puestos. Sus padres eran unos tontos. Ese curso entraba en tercero.
((El tercer grado coincide con el de la escuela secundaria en México, donde los alumnos tienen entre 14 y 15 años de edad. ))El primo, en cambio, no se quemaba las pestañas. Estaba medio dormido, echado en la toalla, la bonita que había comprado en el mercadillo de Calvi, el año que se fueron de campamento. Incluso tumbado, se veía lo alto que era. Todo el mundo le echaba no menos de veintidós o veintitrés años. Tanto que el primo lo aprovechaba para ir a sitios donde no debería poder estar. De bares, de disco y de ligue.
Anthony sacó un cigarro del paquete que llevaba metido en el pantalón y le preguntó al primo si a él también le parecía que, a veces, todo estaba de la chingada.
El primo no dijo ni mu. Por debajo de la piel se le podía seguir con precisión el trazado de los músculos. A ratos, se le posaba una mosca en el pliegue que formaba el sobaco. Entonces, se le estremecía la piel como la de un caballo molesto por un tábano. A Anthony le habría gustado ser así, esbelto y con el torso compartimentado. Todas las noches hacía fondos y abdominales en su cuarto. Pero él no era así. Seguía teniendo el cuerpo cuadrado y recio, un tronco. Un día, en el patio, un supervisor se le puso pesado por culpa de un balón de futbol que se había pinchado. Anthony quedó con él en la calle. El supervisor nunca apareció. Por si fuera poco, los Ray-Ban del primo eran auténticos.
Anthony encendió el cigarro y suspiró. El primo sabía de sobra lo que quería Anthony. Este llevaba días agobiándolo para ir a dar una vuelta por donde la playa nudista, a la que, por cierto, habían llamado así en un arranque de optimismo, porque sólo se veían chicas en topless, y eso con suerte. Pero aun así, Anthony estaba totalmente obsesionado.
—Anda, vamos.
—No —gruñó el primo.
—Vamos, hombre…
—Ahora no. Anda, báñate.
—Eso mismo…
Anthony contempló el agua con esa mirada suya tan rara, como torcida. El párpado derecho se le quedaba medio cerrado, como si tuviera pereza, y le falseaba el rostro con una expresión de estar siempre de malas. Era una de esas cosas que no van. Igual que ese calor que lo tenía atrapado, y ese cuerpo mal hecho que le quedaba pequeño, esa peana del 43 y los granos que le salían por toda la cara. Que se bañara… Qué gracioso, el primo. Anthony escupió entre los dientes.
Hacía un año que el hijo de los Colin se había ahogado. Fue el 14 de julio, era fácil acordarse. Esa noche, un montón de gente de la zona había ido al lago y al bosque para ver los fuegos artificiales. Habían encendido fogatas y barbacoas. Como siempre, poco después de las doce se armó una pelea. Los pelones del cuartel, de permiso, la tomaron con los árabes de la ZUP,
((Zone à urbaniser en priorité: zona de urbanización prioritaria. Tipo de barriada de vivienda social en Francia, construida en terrenos sin ningún tipo de urbanización previa. En la práctica, muchas de ellas han acabado albergando a una población marginal y cerrada (muy vinculada a la emigración, incluso de 2ª y 3ª generaciones) y son sinónimo de «zona peligrosa» para quienes no viven en ellas. ))y luego también se metieron por medio los cabezudos de Hennicourt. Por último, algunos habituales del camping, sobre todo jóvenes pero también algunos padres de familia, belgas barrigones y colorados del sol, se sumaron a la fiesta. Al día siguiente aparecieron papeles grasientos, trozos de madera manchados de sangre, botellas rotas y hasta un Optimist del club náutico atascado en un árbol; no había sido poca cosa. Pero el que no apareció fue Colin hijo.
Sin embargo, sí que había pasado la noche a la orilla del lago. Se sabía fijo porque fue lo que, más tarde, declararon sus amigos. Unos chavos de lo más normal, que se llamaban Arnaud, Alexandre o Sébastien, con el bac
((Abreviatura coloquial de Baccalauréat, el examen final del bachillerato francés, que es necesario aprobar para cursar estudios superiores. ))recién aprobado y que ni siquiera habían sacado la licencia de conducir. Habían ido allí para no perderse la bronca tradicional, pero sin intención de zurrarse también. Sólo que, en un momento dado, acabó arrastrándolos. Lo que pasó luego no quedó muy claro. Varios testigos aseguraron haber visto a un chico que parecía herido. Se hablaba de una camiseta llena de sangre y también de una herida en la garganta, como una boca abierta hacia una hondura líquida y negra. Con todo el jaleo, nadie se ocupó de socorrerlo. A la mañana siguiente, la cama de Colin hijo estaba vacía.
En los días que siguieron, el prefecto
((Delegado del gobierno francés en los departamentos o regiones. ))organizó una batida por los bosques circundantes mientras se dragaba el lago con buceadores. Durante horas, los mirones estuvieron observando cómo iba y venía la zódiac naranja. Los buceadores se dejaban caer de espaldas con un «pluf» lejano y entonces tocaba esperar, en un silencio de muerte.
Se decía que la mujer de Colin estaba en el hospital, sedada. Se decía que se había ahorcado. O que la habían visto caminando por ahí en camisón. Colin padre trabajaba en la policía municipal. Como era cazador y todo el mundo creía, lógicamente, que había sido cosa de los árabes, se esperaba que habría un ajuste de cuentas o así. El padre era un hombre achaparrado que se quedaba en el barco de los bomberos, con la calva al aire bajo un sol de justicia. La gente lo observaba desde la orilla, tan inmóvil, con esa tranquilidad insoportable y la cabeza madurando lentamente. A todos les resultaba indignante esa paciencia, les habría gustado que hiciera algo, que al menos se moviera o se pusiera una gorra. Después, lo que alteró mucho a la población fue aquel retrato que se publicó en el periódico. En la foto, Colin hijo tenía cara de buen chico, pálido y del montón que parecía ser víctima, vamos. Tenía el pelo rizado por los lados, los ojos café y llevaba una camiseta roja. El artículo decía que había sacado una buena nota en el bac. Conociendo a su familia, no dejaba de ser una proeza.
«Para que veas», había dicho el padre de Anthony.
Al final, el cuerpo nunca apareció y Colin padre volvió mansamente a la rutina de la chamba. Su mujer no se ahorcó ni nada. Se conformó con empastillarse.
En cualquier caso, a Anthony no se le antojaba para nada bañarse allí. Tiró la colilla, que emitió un silbidito al tocar la superficie del lago. Alzó los ojos hacia el cielo y, deslumbrado, frunció el ceño. Por un instante, se le equilibraron los párpados. El sol estaba muy alto, debían de ser las tres de la tarde. El cigarro le había dejado un sabor desagradable en la lengua. Definitivamente, el tiempo iba muy despacio. Y, por otra parte, el nuevo curso estaba a la vuelta de la esquina.
—Carajo…
El primo se enderezó.
—Eres una plasta.
—Qué chingadera. Todos los días sin hacer nada.
—Bueno, ándale…
El primo se puso la toalla en los hombros, se subió a la bici de montaña y se marchó.
—Ándale, espabila. Nos vamos.
—¿Adónde?
—Que espabiles, hombre.
Anthony metió la toalla en su mochila vieja de Chevignon, sacó el reloj de una de las botas de básquet y se vistió rápidamente. Apenas había levantado la bici BMX cuando el primo ya se perdía por el camino que rodeaba el lago.
—¡Espérame, carajo!
Desde pequeños, Anthony siempre le iba pisando los talones. Sus respectivas madres, de jóvenes, también habían sido uña y mugre. Las Mougel, las llamaban. Durante mucho tiempo habían arrasado en los bailes del condado antes de sentar la cabeza por culpa del amor verdadero. Hélène, la madre de Anthony, eligió al hijo de los Casati. Irène cayó más bajo aún. En cualquier caso, las Mougel, sus hombres, los primos y las familias políticas pertenecían todos al mismo mundo. Para darse cuenta bastaba con ver cómo funcionaban en las bodas, en los entierros o en Navidad. Los hombres hablaban poco y se morían pronto. Las mujeres se teñían el pelo y miraban la vida con un optimismo que se iba atenuando. Cuando llegaban a viejas, conservaban el recuerdo de los maridos que se habían acabado en el trabajo, en el bar o de silicosis, y de los hijos que se habían matado en la carretera, sin contar a los que habían ido por tabaco. Irène, la madre del primo, pertenecía precisamente a esta categoría de las esposas abandonadas. Por eso el primo se había hecho grande tan rápido. A los dieciséis años, sabía afeitarse, conducir sin licencia y hacer la comida. Hasta lo dejaban fumar en su cuarto. Era intrépido y seguro de sí mismo. Anthony habría ido con él hasta el mismísimo infierno. En cambio, su familia, por su forma de ser, cada vez le caía peor. Los suyos, a fin de cuentas, le parecían insignificantes, por su alcance, su situación, sus esperanzas y hasta sus desgracias, tan extendidas y coyunturales. Eran gente despedida, divorciada, cornuda o cancerosa. Gente normal, en definitiva, y todo lo que había fuera se consideraba relativamente inadmisible. Las familias crecían pues sobre grandes losas de ira, de subterráneos de disgustos apisonados que, por efecto del anís, podían volver a la superficie de pronto en mitad de un banquete. Anthony cada vez estaba más convencido de que era superior. Estaba deseando pelarse.
No tardaron en llegar a la antigua vía del tren y el primo dejó tirada la bici entre las ortigas. Luego, de cuclillas en los raíles, se quedó mirando un momento el centro de vacaciones Léo-Lagrange, que estaba al pie del talud de la SNCF. El cobertizo de las embarcaciones estaba abierto de par en par. No había ni un alma. Anthony dejó la BMX para reunirse con él.
—No hay nadie —dijo el primo—. Agarramos una canoa y nos vamos.
—¿Estás seguro?
—No querrás ir nadando…
Y el primo se lanzó talud abajo, saltando entre zarzas y hierbajos. Anthony lo siguió. Tenía miedo, era una sensación deliciosa.
Cuando llegaron al cobertizo, tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra. Había cascarones, un 420 y canoas en un soporte de metal. De los chalecos salvavidas colgados en un perchero se desprendía un fuerte olor a moho. Por las puertas abiertas de par en par se veía la playa, el lago resplandeciente y el paisaje llano, como en una pantalla de cine recortada en la oscuridad húmeda.
—Ven, nos llevamos esta.
Descolgaron la canoa que había elegido el primo con un movimiento sincrónico y luego tomaron las palas. Antes de salir de la sombra fresca del cobertizo, hicieron una pausa. Se estaba bien. A lo lejos, una tabla de windsurf trazaba una estela clara en la superficie del lago. No venía nadie. Anthony podía sentir ese vértigo embriagador de cuando iba a hacer alguna pendejada. Como cuando robaba en el Prisunic
((Cadena de supermercados francesa. ))o cometía imprudencias en moto.
—Sale. Vamos allá —dijo el primo.
Y se lanzaron con la canoa al hombro y las palas en la mano.
En conjunto, al centro de vacaciones Léo-Lagrange acudían chicos bastante inofensivos cuyos padres los dejaban allí hasta que empezaba el curso. Así, en lugar de meterse en líos en la ciudad, tenían la oportunidad de montar a caballo o pedalear en patín. Al final hacían una fiesta y todos se besuqueaban y emborrachaban a escondidas; los más abusados conseguían incluso enredarse con una guía del centro. Pero en el grupo siempre había algunos malandros que se salían de lo normal, gallitos de algún pueblo perdido educados a latigazos. Si te apañaba uno de esos, la cosa podía ponerse fea. Anthony intentaba no pensarlo. La canoa pesaba lo suyo. Había que aguantar hasta la orilla, unos treinta metros como mucho. La embarcación se le clavaba en el hombro. Apretó los dientes. Fue entonces cuando al primo se le enganchó el pie en una raíz y la proa de la canoa se plantó en el suelo. Anthony tropezó a su vez y notó que algo duro le desgarraba la mano, una astilla o una punta que sobresalía en el interior. De rodillas, se miró la palma de la mano. Estaba sangrando. El primo ya se había puesto de pie.
—Órale, no tenemos tiempo.
—Un segundo. Me hice daño.
Se había llevado la herida a los labios. El sabor de la sangre le llenaba la boca.
—¡Corre!
Se acercaban voces. Retomaron la marcha a paso ligero, sujetando la embarcación como buenamente podían, con los ojos clavados en los pies. Aprovechando el impulso, se metieron en el agua hasta la cintura. Anthony pensó en el tabaco y el walkman que llevaba en la mochila.
—¡Sube! —dijo el primo, que empujaba la canoa lago adentro—. Deprisa.
—¡Eh! —gritó alguien a su espalda.
Era una voz nítida y masculina. Siguieron otros gritos, cada vez más cerca.
—¡Hey, regresen aquí! ¡Oye!
Anthony se subió como pudo en la canoa. El primo le dio un último empujón antes de trepar también. En la orilla, a su espalda, un chico en traje de baño y dos guías se desgañitaban.
—Rema. Ahora juntos. ¡Vamos!
Después de unos tanteos, los chicos dieron con la forma correcta de remar, Anthony a babor y el primo a estribor. En la playa se veía pulular a un montón de chiquillos que chillaban, histéricos. Los guías desaparecieron en el cobertizo y salieron con tres canoas.
Por suerte, la embarcación de los primos hendía la superficie del lago con una fluidez reconfortante. Notaban cómo les subía la resistencia del agua por los hombros y, en los pies, una embriagadora sensación de velocidad. Anthony se fijó en que un hilillo de sangre le serpenteaba por el antebrazo. Soltó la pala un momento.
—¿Estás bien? —preguntó el primo.
—No es nada.
—¿Seguro?
—Sí.
A sus pies, unas gotas rojas habían formado al caer una cabeza de Mickey Mouse. En la palma se abría un fino corte. Se lo llevó a la boca.
—¡Rema! —dijo el primo.
Los perseguían en embarcaciones de dos o tres personas, con varios adultos. No estaban tan lejos y Anthony se puso a palear a más y mejor. El sol pegaba fuerte en las aguas negras del lago, formando como un millón de reflejos blancos. Notaba cómo le corría el sudor por la frente y por los costados. En la espalda, la camiseta de tirantes se le había pegado a la piel. Estaba preocupado. Igual habían llamado a la policía.
—¿Qué vamos a hacer?
—No van a seguirnos.
—¿Seguro?
—¡Tú rema, carajo!
Al cabo de un rato, el primo cambió de dirección para bordear la orilla. Tenía la esperanza de que así llegarían antes al Pointu, la estrecha franja de tierra que cortaba el lago en dos. Cuando doblaran el cabo, los perderían de vista durante unos minutos.
—Mira —dijo el primo.
En las playas circundantes, algunos bañistas se habían puesto de pie para ver mejor y silbaban o gritaban para animarlos. Anthony y el primo habían agarrado la costumbre de ir siempre al mismo sitio, una playa a la que se accedía fácilmente, conocida como el Vertedero. Se suponía que estaba cerca de una salida de alcantarilla, y de ahí que estuviera tan tranquila, incluso en temporada alta. En el lago había otras. A su espalda, la playa del centro Léo-Lagrange. Más allá, la del camping. Y algo más lejos, la playa americana, donde iban los cabezudos. Del otro lado del Pointu estaba el club náutico, el mejor sitio, con abetos, arena casi clara, casetas y un bar, como en la costa.
—Ya está, ya llegamos —dijo el primo.
A unos cien metros, a su derecha, la silueta de una cabaña en ruinas que había pertenecido al Servicio de Aguas y Bosques señalaba el arranque del Pointu. Entonces se dieron la vuelta para calcular la distancia que los separaba de sus perseguidores. Estos habían dejado de avanzar y, por lo que se veía, estaban en plena discusión. Incluso de lejos se les notaban los nervios y los desacuerdos. En un momento dado, una silueta se puso de pie para enfatizar su punto de vista y alguien la obligó a sentarse de nuevo. Al final, dieron media vuelta hacia el centro de vacaciones. Los primos intercambiaron una sonrisa y Anthony se permitió sacarles un dedo, ahora que los tenía de espaldas.
—¿Qué hacemos?
—¿A ti que te parece?
—Seguro que llaman a la poli.
—¿Y qué? Tú rema.
Siguieron avanzando muy cerca del borde, a través de los cañaverales. Eran las cuatro pasadas y la luz iba siendo menos hiriente. Entre la maraña de hojas y ramas que flotaban a lo largo de las orillas, se oían ruidos y ranas croando. Anthony, que tenía la esperanza de ver alguna, tenía los ojos clavados en la superficie.
—¿Qué tal la mano?
—Bien. ¿Falta mucho?
—Diez minutos.
—Carajo, la verdad es que está lejísimos.
—Te lo dije. Consuélate pensando en las nudistas.
Anthony ya se imaginaba aquel lugar como algo parecido a la sección de películas XXX del videoclub. Se colaba a veces, de incógnito y acobardado, para meterse por los ojos cuanto pudiera antes de que un adulto fuese a desalojarlo. En general, esas ganas de escudriñar el cuerpo de las chicas eran constantes. Escondía revistas y cintas VHS en los cajones y debajo de la cama, por no hablar de los pañuelos de papel. En clase, todos sus colegas estaban igual de salidos. Tanto que se volvían subnormales. Pensándolo bien, casi todas las peleas venían de eso, en realidad. Uno mira a alguien en un pasillo, al otro se le cruzan los cables, y ¡órale! a zurrarse y rodar por los suelos llamándose de todo. Algunos conseguían salir con chicas mayores. Y Anthony había besado una vez a una chica, al fondo del autobús. Pero no lo dejó tocarle las tetas. Así que se rindió. Ahora lo sentía; se llamaba Sandra, tenía los ojos azules y los jeans C17 le hacían un lindo trasero.
Lo sacó de su ensimismamiento un ruido de tubo de escape que venía de detrás de unos árboles altos. De inmediato, el primo y él se quedaron quietos. Venía hacia ellos. A Anthony no le costó reconocer las PW 50 del centro de vacaciones, unas motos de cross pequeñitas, peleonas e infantiles. Hacía tiempo que el centro ofrecía la actividad de motocross. De hecho, era la base de su éxito, mucho más que el Jokari o las carreras de orientación.
—Están rodeando el lago por la carretera.
—Nos están buscando, eso seguro.
—Se supone que no deberían vernos.
Por si acaso, los primos se dejaron de tonterías. Pegados al fondo de la canoa, escuchaban, con el corazón palpitante.
—¡Deprisa, quítate la camiseta! —susurró el primo.
—¿Qué?
—Tu camiseta. Se ve a kilómetros.
Anthony se quitó la camiseta de tirantes de los Chicago Bulls y se la metió bajo las nalgas. El petardeo agudo de las motos iba y venía por encima de sus cabezas como una rapaz. Estaban callados, impacientes e inmóviles. De la vegetación que se descomponía en la superficie subía un olor dulzón. Se les pegaba al sudor y picaba muchísimo. Al pensar en todo lo que pululaba en esa agua casi pantanosa, Anthony sintió un escalofrío.
—Vamos a llegar demasiado tarde —dijo.
—Cierra el pico…
Las motos acabaron alejándose, dejando tras de sí un leve traqueteo. Los chicos siguieron adelante con precauciones de sioux, doblaron el Pointu y en el horizonte se abrió la otra mitad del lago. Por fin se veía la famosa playa nudista, a estribor. Era una playa gris, rodeada de vertientes que impedían acceder por carretera, y estaba casi desierta. Una lancha de motor cabeceaba a unos treinta metros de la costa. Pinche mierda.
—Carajo, no hay nadie —gimoteó Anthony.
En realidad, se veía al menos a dos chicas, pero llevaban puesta la parte de arriba del biquini. De lejos, era difícil saber si eran guapas o qué.
—¿Qué hacemos?
—Ya que estamos aquí…
Según se acercaban, las chicas empezaron a ponerse nerviosas. Ahora que las siluetas se iban definiendo, se adivinaba que eran muy jóvenes, estaban inquietas, preocupadas más bien. La más bajita al final se puso de pie para llamar a los de la lancha. Con los pies en el agua, silbó muy fuerte, metiéndose los dedos en la boca, pero sin resultado. Así que se volvió corriendo a la toalla y se quedó pegada a su amiga.
—Están chiveadas —dijo Anthony.
—¿Y tú no?
Los primos arribaron, sacaron la canoa del agua y se sentaron cerca de la orilla. Como no sabían qué hacer, se echaron unos cigarros. No intercambiaron ni una mirada con las ocupantes del lugar. Pero sí sentían su presencia a su espalda, la hostilidad sorda e infranqueable. Ahora, lo que quería Anthony más bien era irse. Por otro lado, sería una pena, con lo que les había costado llegar. Si supieran qué hacer…
Al cabo de unos minutos, las chicas trasladaron sus cosas al otro extremo de la playa. La verdad es que estaban muy buenas, con esa cola de caballo, esas piernas y nalgas formadas, pecho, todo. Volvieron a pegar voces en dirección de la lancha. Anthony les echaba miraditas de reojo. Le fastidiaba asustarlas tanto.
—Es la hija de los Durupt —dijo el primo, bajito.
—¿Cuál?
—La bajita del traje de baño blanco.
—¿Y la otra?
El primo no la conocía. Sin embargo, estaba como para no fijarse. Desde la nuca hasta los tobillos, se resumía en una sola línea, precisa y rotunda; llevaba la melena recogida muy alto, con una bonita caída de tan espesa. Unos cordones le sujetaban la parte de abajo del biquini a las caderas. Se le debían de quedar claramente marcados en la piel cuando los desataba. El culo, sobre todo, era alucinante.
—Ya te digo… —reconoció el primo, que a veces le leía el pensamiento.
Al final, los ocupantes de la lancha acabaron reaccionando. Por supuesto, se trataba de una pareja, un tipo con pinta de deportista y una chica tan rubia que casi resultaba desagradable. Se recompusieron a toda prisa, el deportista tiró fuerte del arranque y enseguida la embarcación viró en redondo con un prolongado lamento de batidora. Llegaron en un pispás. El deportista preguntó a las chicas si estaban bien y le dijeron que sí. Mientras, la rubia miraba a los primos con una cara como si acabaran de colarse en su cuarto en vespino. Anthony se fijó en que el deportista llevaba unos Nike Air nuevecitos. Ni siquiera se había molestado en quitárselos antes de saltar al agua. Se fue hacia ellos, con las chicas detrás. El primo se puso de pie para hacerle frente. Así que Anthony también.
—¿Qué demonios están haciendo aquí?
—Nada.
—¿Qué quieren?
Se estaban metiendo en un terreno peligroso. Claro que el deportista era más bajo que el primo, pero del tipo borde y satisfecho de sí mismo. No iba a dejar el tema así como así. Anthony ya tenía los puños cerrados. Con una palabra, el primo desactivó la situación.
—¿No tendrán papel?
De primeras, no contestó nadie. Anthony estaba de lado, con la cabeza inclinada, una manía que había agarrado para disimular el ojo mustio. El primo acababa de sacar el librillo de OCB empapado y se lo estaba enseñando:
—Se me cayó al agua.
—¿Tienen para fumar? —se sorprendió el deportista.
El primo se sacó un botecito de Kodak del bolsillo y lo movió para que sonara la china que había dentro. De pronto, todo el mundo se relajó, sobre todo el deportista. Sin darse cuenta, los dos grupos se juntaron. El deportista tenía papel y ahora estaba emocionadísimo.
—¿De dónde la sacaste? Ahora mismo no hay nada.
—También tengo maría —dijo el primo—. ¿Les interesa?
A todas luces, sí. Dos semanas antes, los chavos de la ZUP se habían quejado de los estupas, que tomaron represalias organizando una redada, con información bastante certera, en algunos pisos de la torre Degas. Según se contaba, la mitad de la familia Meryem o casi había acabado en el bote, y desde entonces no había nada que encontrar en toda la ciudad. Y en pleno verano, era una putada.
El resultado fue que se montaron otros circuitos sobre la marcha. Los cabezones hacían viajes de ida y vuelta a Maastricht y el primo encontró un apaño en el camping con unos belgas. Dos hermanos con piercings que se pasaban todo el rato poniéndose hasta el culo de X mientras escuchaban techno. De pura chiripa, habían ido quince días a Heillange de vacaciones con la familia. Gracias a ellos, un enlace se vino desde Mons con skunk de los Países Bajos y un costo marroquí casi rojo que daban ganas de tomar leche mojando galletas y viendo películas de Meg Ryan. El primo la pasaba al doble de lo normal, a 100 morlacos el gramo, en la urbanización La Grappe y alrededores. Claro que los compradores se quejaban un poco, pero seguían prefiriendo apoquinar a volver a estar sobrios.
Al caer la noche, cuando Anthony daba la última vuelta en bici por su barrio, podía oler toda esa mierda tan especial que se filtraba por las persianas entornadas. En la buhardilla, chiquillos apenas mayores que él se zurraban jugando al Street Fighter. En la planta baja, el padre veía Intervilles
((Programa concurso de la televisión francesa de formato similar al Gran Prix del verano de la televisión española. ))con una chela en la mano.
El primo encendió un petardo y se lo pasó al deportista, que se llamaba Alex y era cada vez más majo. Luego le tocó a Anthony. Le dio unas caladas y lo pasó a su vez. A la hija de los Durupt, Anthony la conocía de nombre. Su padre era médico y ella tenía fama de ser tirando a temeraria. Contaban, en concreto, que una noche de sábado se había llevado el BMW Serie 3 de su padre, lo cual no dejaba de tener mérito para alguien que ni siquiera podía conducir acompañada.
((En Francia, a partir de los 15 años se puede «aprender a conducir anticipadamente» (apprentissage anticipé de la conduite) mediante la modalidad de «conducción acompañada» (conduite accompagnée), en la que un conductor adulto que cumple determinados requisitos supervisa al menor que va al volante. ))También se acostaba con güeyes. Anthony la miraba imaginándose cosas.
En cambio, de la otra chica no sabían nada. Y encima se había sentado a su lado. Por eso pudo fijarse en las pecas, en la pelusilla rubia de los muslos y en esa gota de sudor que se le había escurrido desde el ombligo hasta el resorte del traje de baño.
El primo lio enseguida otro churro y Alex le compró 200 morlacos de skunk. Ahora estaban todos superrelajados, con la boca pastosa y la risa fácil. Las chicas, que se habían traído unas botellas de Vittel, ofrecieron agua a los demás.
—Queríamos venir aquí para ver chicas en topless.
—Pendejadas. Aquí nadie se pone en bolas.
—Puede que antes.
—¿Quieren que nos encueremos?
Anthony volteó hacia su vecina. La pregunta la había hecho ella. Era sorprendente. De entrada, daba una impresión de pasividad, de indiferencia casi animal, y viéndola así, triste y ensimismada, casi parecía que estaba esperando el tren en el andén de una estación. Pero luego también era descarada y divertida, con unas ganas tremendas de pasársela bien. Además, con su primera peda se había quedado bien cuajada un buen rato. Y también olía de maravilla.
—¡Hey, escuchen!
A lo lejos subían los quejidos de las motitos, con esas inflexiones agudas y esos reflujos graves, como los de hacía un rato.
—Nos están buscando.
—¿Quién?
—Los del centro.
—Buah, pues los de este año son un peligro.
—¿Y eso?
—Lo de los incendios, fueron ellos.
—Qué va, fueron los cabezones.
—¿Y por qué los buscan?
—Por la canoa. Se la apañamos.
—¿En serio se la apañaron?
Se estuvieron carcajeando un buen rato, a salvo, tensos y complacientes. Había aflojado el calor, y un olor sutil, a carbón vegetal, a bosque y a abetos resecos les subía por la nariz. Al caer el sol se habían callado los insectos y sólo se oía el chapoteo del lago, el rumor lejano de la autopista y los estallidos de los motores de dos tiempos que a ratos desgarraban el ambiente. Las chicas se habían puesto una camiseta y quitado la parte de arriba del biquini. Por debajo de la tela se adivinaba el movimiento de las tetas. A ellas les daba igual y los chicos fingían que también pasaban. Anthony había acabado quitándose los lentes de sol. En un momento dado, sorprendió a su vecina mirándolo como si tratara de comprender cómo iba ese rostro a la virulé. Luego, a eso de las seis, empezó a ponerse nerviosa. Debía de ser la hora de volver a casa y no paraba de menearse. Y como estaba sentada con las piernas cruzadas muy cerca de él, al final su rodilla rozó la de Anthony. Qué suaves son las chicas, uno nunca acaba de acostumbrarse.
Esta se llamaba Stéphanie Chaussoy.
Anthony estaba viviendo el verano de sus catorce años. Siempre tiene que haber una primera vez.
Reproducido con autorización de Alianza de Novelas.
(Francia, 1978) es novelista.