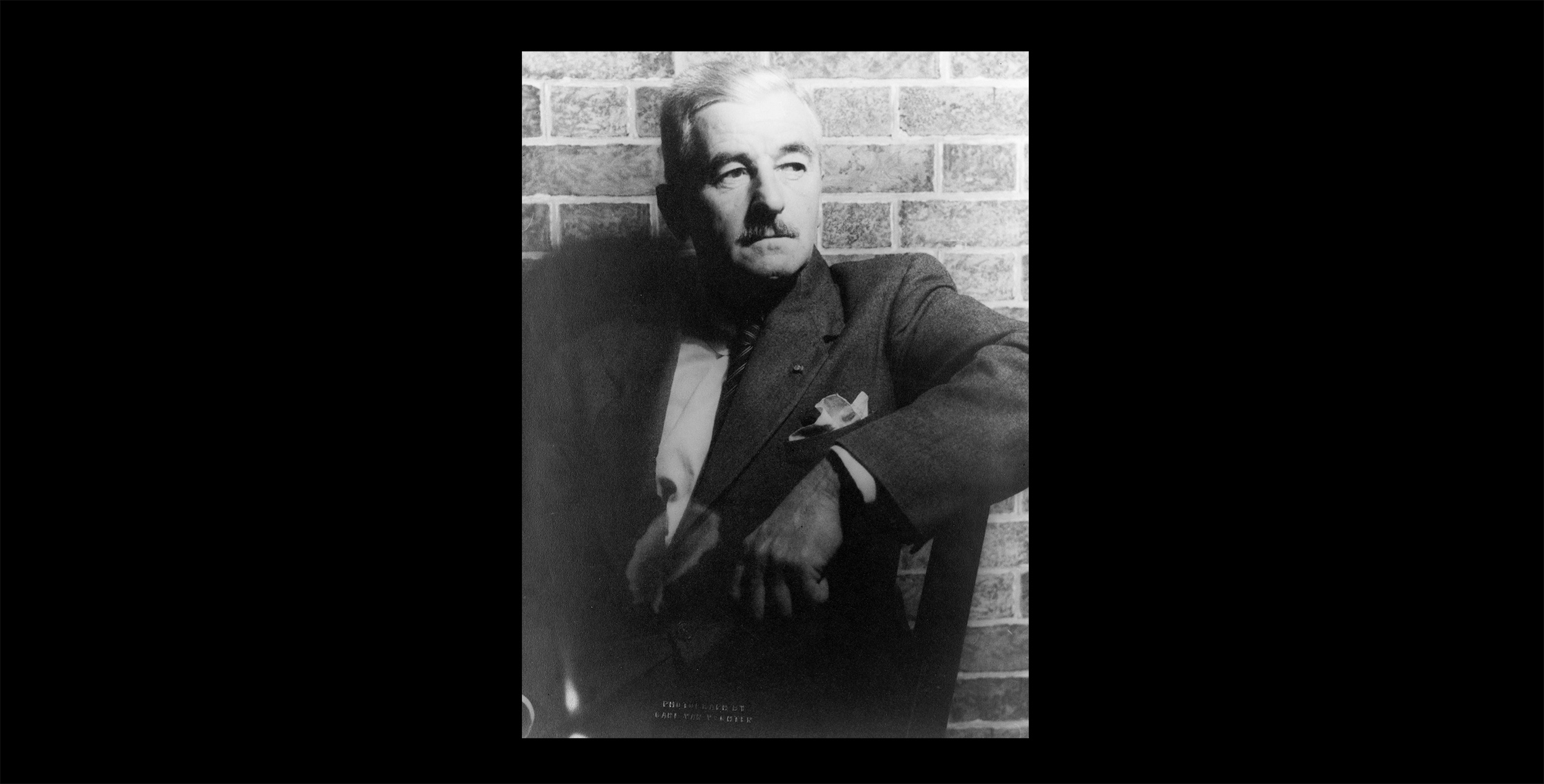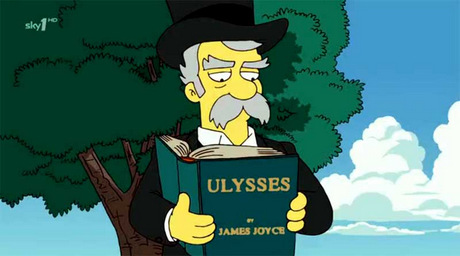Estoy contenta de haber reconducido algunas de mis tendencias melancólicas o de haber encontrado un prado para que pasten los caballos, pero no he conseguido todavía saber qué hacer con la inquietud de algunas tardes de invierno u otoñales en que un desasosiego informe, más que una gran tristeza, se asoma haciendo eses por el pasillo. Lo primero es que ni siquiera ha empezado el invierno, pero se hace de noche muy pronto y en lugar de irnos a la cama de inmediato tenemos que inventar algo con que rellenar todas estas horas desconcertantes.
Es fundamental buscarse una misión. Me inventé una misión y salí en busca de mí a la calle, que me prometía algo: no estaba yo. Subirse la cremallera del abrigo, acomodarse la bufanda, pueden formar parte del plan invernal. Antes de llegar a la calle, aún en el portal, encontré al portero de charleta con una vecina. El ambiente de cordial naturalidad ya tranquilizaba un poco los ánimos. La gente vive en pisos, apilada, y tiene que salir a la calle, así al cruzarse por las escaleras puede saludarse y contarse lo que ha hecho durante el día, que a partir de entonces sigue adelante con un poco más de andamiaje. Las ciudades se han inventado para que la noche no dé tanto miedo, y no podemos decir que no hayan sido un éxito. No dan miedo, a veces son fascinantes, a veces dan ganas de quedarse toda la noche admirando la ciudad. Miren cómo canta el noctámbulo a la ciudad que le ha proporcionado un tema. Pero el miedo que pueden provocar las ciudades de noche es de otra índole que el que buscaban combatir. Por ejemplo resulta de lo más desagradable ver una fachada con todas las luces apagadas, como si los que viven ahí no quisiesen cenar, estuviesen dispuestos a cenar a oscuras, no quisieran asomarse a la ventana, no quisieran ya leer una vez que se ha escondido el sol. Como si en los edificios ya no viviese nadie y el plan hubiese sido un fracaso.
El funcionamiento de las ciudades nos recuerda que estamos en un engranaje en marcha y que por eso no importa tanto si una temporada andamos de traspié en traspié. Es más caro vivir en una ciudad que en un pueblo, pero es mucho mejor ser un inútil en una ciudad que en un pueblo. Mientras recorría la acera que tan generosamente han dejado ya montada nuestros antepasados para que nosotros arrastremos los pies o trotemos sobre ella, recordé que una vez me contaron que cuando uno se iba a vivir al campo, como ha hecho últimamente un número de gente que no debe despreciar la sociología, primero se ponía muy gordo y luego se volvía alcohólico, o quizá el orden era al revés, pero el caso es que se dedicaba, quien había abandonado la ciudad, durante los primeros meses del cambio de vida, a cocinar toda clase de platos o a beber como un cosaco, porque la caída de la tarde en el campo es algo insoportable y es algo que vuelve locos a los mamíferos. Más tarde uno ya se va estabilizando y recordará riendo los meses de aclimatación.
Recordaba todo esto y miraba las ventanas iluminadas en las fachadas y me sentía agradecida de vivir en una ciudad, y todo esto sin contar los coches que debían pararse al ritmo que imponían los semáforos y sin contar los muchos otros códigos que hemos aceptado cumplir para ser más libres. Pero yo había salido porque a pesar de haber aprendido a hacer tantas cosas a lo largo de los años todavía, como he dicho, no he conseguido desarrollar un sistema para convencerme del carácter pasajero del desasosiego que a veces nos ataca por las tardes, así que aún no sé apaciguar la actividad hasta dejarla en una hibernación diaria de tres cuartos de hora. Se trata aquí de ganar tiempo hasta que la hora se transforme en otra. Una frontera o un río que cruzamos o un animal que tarda un tiempo determinado en cruzar el río.
Al cabo de un rato, cuando ya es admisible decir buenas noches, aunque la luz sea la misma de las buenas tardes, uno se encuentra ya mucho mejor, ya no siente ese desastre untuoso, puede volver a hacer chistes. Tal y como lo describo suena como una cosa ajena que nos acecha, no como algo que provocásemos nosotros, pero es que no estoy segura de que lo provoquemos nosotros. Por eso recuerdo ahora que al sentarme a escribir, al decir que no había conseguido domeñar esa sensación, me refería a que no he aprendido a relajarme, y eso es como cuando dicen que los recién nacidos aún no han aprendido a dormir, pero no acaba de entenderse del todo, porque caer dormido y permitirse no comprender o no aceptar el sentido del sol que se despide, como hace a diario, debería ser algo automático. Al volver le pregunté al portero si lo que sonaba eran villancicos, y me contestó que eran canciones de Navidad. Eran muy bonitas, ya era de noche.