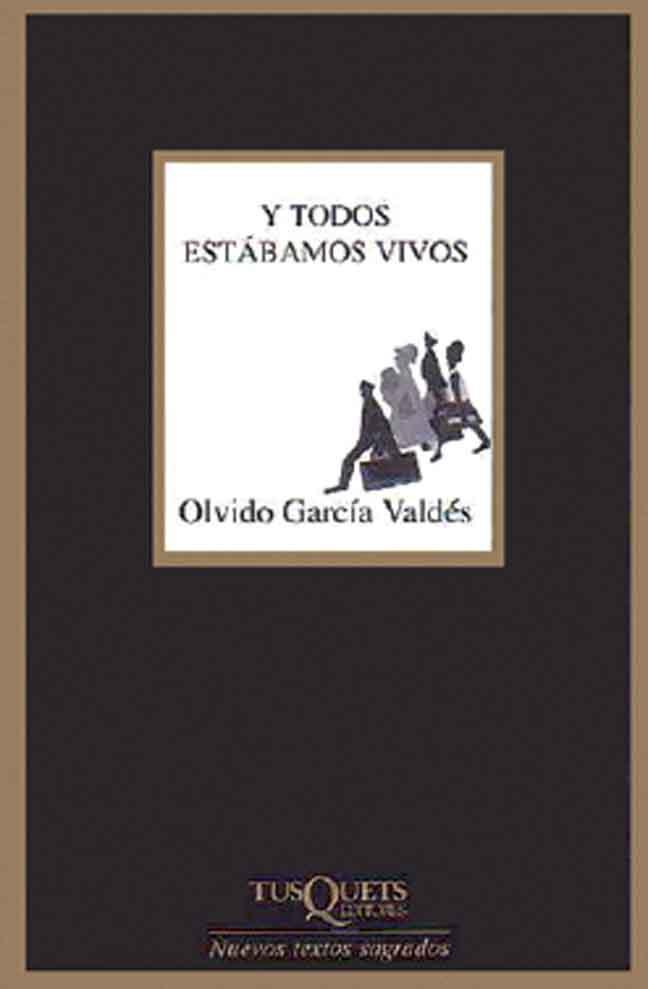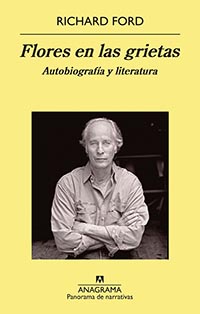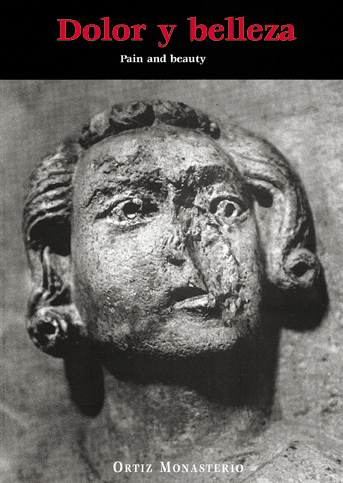“Memoria histórica”: pocos temas más polémicos que éste hoy en España. Es un concepto cuando menos temerario, porque la historia nació precisamente para remediar la insuficiencia, subjetividad y disparidad de las memorias, irreductiblemente personales. A veces para contradecirla pues, como advirtió en sus memorias Mark Twain, no es raro que nuestros recuerdos más vívidos correspondan a hechos que no hemos vivido. Y no digamos ya si se trata de recuerdos y memorias “políticas”, un campo lleno de sorpresas, como comprobamos todos los días a propósito del antifranquismo actualizado y otros fenómenos de resistencia sobrevenida. Desde luego, es ventajoso apuntarse al número de las víctimas con la ventaja de no haber sufrido el trance de serlo, ingresando en esta desolada categoría a base de mucha empatía y valerosa imaginación, ya que no de experiencias vividas.
No es precisamente el caso de las víctimas de ETA, de aquellas personas que fueron asesinadas de un modo u otro por la banda terrorista del nacionalismo vasco. Calladas para siempre, rotas definitivamente sus vidas, corresponde a quienes hemos vivido para contarlo el deber de hablar por ellas, de relatar la historia de su tragedia para que al menos su asesinato no haya conseguido el objetivo de aniquilar la memoria de que fueron hombres o mujeres como nosotros, asesinados en muchos casos sólo por ese mérito: hombres y mujeres anónimos que se atravesaron en la bomba o los disparos de los terroristas. Historia que puede relatarse como testimonio de las víctimas vivas –la familia, amigos o compañeros de los muertos; los supervivientes de atentados, secuestros o persecución–, o como trabajo de historiografía profesional (queda una tercera vía poco desarrollada en estos pagos, la del relato literario o cinematográfico, pero esa es otra cuestión). Los testimonios de víctimas de ETA recogidos en forma de libro o audiovisual son, afortunadamente, relativamente numerosos; lo que faltaba era un trabajo exhaustivo y sistemático como Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, monumental trabajo de Rogelio Alonso, Florencio Domínguez y Marcos García Rey publicado por Espasa con el patrocinio de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Fundación de la Guardia Civil y Gobierno Vasco.
Sin pretenderlo, Vidas rotas ha venido a cumplir una triple misión en el agitado presente político e intelectual español, donde el concepto de víctima política y su derecho imprescriptible a la reparación, la memoria y la justicia parece haberse convertido de pronto en el centro de gravedad de todas las discusiones, pero no siempre con el objetivo de rehabilitar a las víctimas y difundir la verdad histórica, que nunca es otra que la verdad de los hechos.
Es cierto que en toda victimación hay un grado variable de consciencia y subjetividad; no son raras las víctimas de alguna forma de violencia que se resisten a reconocerse como tales, si acaso para compensar la abundancia de otras más fraudulentas. Sin ir más lejos y hablando de ETA, multitud de encuestas y estudios de opinión de la sociedad vasca han mostrado la paradoja de que una mayoría de encuestados reconozca tener miedo a hablar libremente de política incluso con sus amigos y familiares pero, a pesar de esta autocensura y miedo profundamente interiorizados, también la mayoría de los encuestados afirma vivir en una sociedad libre donde son básicamente felices. Siempre, claro está, que no se metan en política como recomendaba el dictador Franco, y en concreto en políticas contrarias a los objetivos de ETA y del nacionalismo en general. He aquí una forma de victimación resultante no del miedo a sufrir violencias, muy legítimo, sino del miedo a la verdad, un miedo inmoral. De modo que, para sentirse libre sin serlo, el ciudadano-avestruz afectado de miedo a la verdad procede a negarla: lo de ETA no es para tanto; y si da miedo, a mí no porque no hago nada malo. El único modo de rescatarle de esta alienación, de mostrarle que sí hace algo malo siendo pasivo y callando, es contarle la verdad por si un día decide enfrentarse a su miedo.
Las 857 víctimas de ETA biografiadas por Vidas rotas eran hombres, mujeres y niños asesinados bien mediante atentados selectivos contra ellos, bien por efecto de acciones indiscriminadas o más accidentales –hasta donde quepa llamar accidental a poner una bomba en un lugar público– que también les arrancaron la vida. Son por tanto víctimas inequívocas, asesinadas por un agente conocido: la organización terrorista más longeva de España y una de las más viejas y activas de Europa.
Entre las víctimas asesinadas hay realmente de todo: muchos guardias civiles, policías, militares y también funcionarios, empresarios, taxistas, jueces, cargos políticos, periodistas, profesores, cocineros y un largo etcétera (excepto curas) que incluye niños que pasaban por allí o dieron una patada a una bolsa que escondía una bomba, a novias de agentes de la Guardia Civil o de supuestos “confidentes” ametrallados sin contemplaciones junto con sus parejas o familiares, a niños asesinados mediante bombas lapa o coches bomba colocados a sus padres o ante las casas-cuartel de Vic o Zaragoza, a los tranquilos o apresurados clientes achicharrados en la cafetería de la Calle del Correo de Madrid o en el Hipercor de Barcelona. Hay asesinatos como de tragedia griega, como el de Ramón Baglietto, afiliado de UCD asesinado el 12 de mayo de 1980 por Cándido Azpiazu, al que la víctima salvó de morir atropellado por un camión dieciocho años antes en una trama digna de Sófocles; cerrando el rizo, el asesino, una vez libre, instaló un negocio bajo el domicilio de la viuda. Otros casi accidentales aunque deliberados, como el del guardia civil José Antonio Pardines, asesinado el 7 de junio de 1968 por Txabi Echebarrieta, joven ideólogo y dirigente de ETA que pagó con su vida el acto de ese primer asesinato a sangre fría con el que esperaba, y lo consiguió, convertir definitivamente a la vacilante “organización armada” en banda terrorista. Hay asesinatos agónicamente presentidos por la víctima, como el de Joseba Pagazaurtundua el 8 de febrero de 2003. Y asesinatos de los rivales internos como el de Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, que desapareció para siempre, sin dejar rastro, el 23 de junio de 1976, asesinado por dirigentes de ETA P-M partidarios de continuar la “lucha armada” que resolvieron así la contradicción. Trágicos o triviales, rebuscados o azarosos, de personalidades cuya vida codiciaban o resultado de errores y falsas imputaciones, vista ahora toda la serie sangrienta repugna profundamente.
La diversidad de las víctimas también afecta a sus orientaciones políticas, que van desde la Guardia de Franco hasta los partidos constitucionalistas surgidos o renacidos en la transición: UCD, AP-PP, PSOE, UPN. Algunos pocos fueron nacionalistas, pero más bien colaterales, asesinados por su condición de empresarios poco colaboradores. Pero debe subrayarse que la mayor parte de estas víctimas no lo fueron por su actividad política, sino porque entraron en el sorteo de la muerte de la banda terrorista por cualquier motivo, dominando la casualidad. Los datos de Vidas rotas también despejan cualquier duda acerca de la identidad geográfica o social de las víctimas de ETA: la mayor parte de ellas han sido asesinadas en el País Vasco (576, y 42 en Navarra), y muchas de las mismas eran también vascas por tradición, lengua o cualquier otro rasgo de arraigo que se elija (del mismo modo en que no pocos de los terroristas provenían de familias inmigrantes que elegían esa forma de integrarse en la sociedad de acogida). La “guerra revolucionaria” de ETA ha sido y sigue siendo una matanza cainita contra la sociedad donde surge en 1959, un experimento de ingeniería social a sangre y fuego.
El trabajo de los autores de Vidas rotas, verdaderamente monumental, ha consistido en escribir una breve biografía de cada una de las 857 personas víctimas sin ningún género de dudas de las distintas ramas de la banda. Los datos de muchas son abundantes y conocidos por su condición de personalidades de la política o la empresa, o por haber militado en partidos o grupos cívicos capaces de hacerse eco de la tragedia, pero ese no es el caso de la mayoría, personas casi anónimas –guardias, soldados de reemplazo, taxistas, supuestos confidentes y traficantes, simples viandantes– que pasaron fugazmente por los periódicos en los años de mayor intensidad de la matanza, los llamados “años de plomo” en que ETA era capaz de asesinar a 80 o 98 personas, como sucedió en 1979 y 1980 respectivamente. El trabajo de investigación ha consistido en poner al menos algunas líneas bajo cada uno de los nombres, rescatándoles así del negro olvido al que parecían arrojados como en una condena sumarísima adicional.
Los autores han elegido ordenar cronológicamente las biografías, todas ellas sobrias, exactas y carentes de retórica. La pequeña Begoña Urroz, muerta por efecto de una bomba colocada en una estación ferroviaria de San Sebastián el 27 de junio de 1960, a los 22 meses de edad, inaugura el desfile sobrecogedor que cierra de momento el guardia civil Carlos Enrique Sáenz de Tejada, asesinado en Mallorca el 30 de julio de 2009 mediante una bomba-lapa. Como pese a su actual decadencia ETA sigue activa y con su voluntad de asesinar intacta –nada más peligroso ni insensato que especular con esta certidumbre– es de temer que, pese a los golpes policiales y judiciales y al descrédito social, esta lista llegue todavía a incrementarse. Matar es, en realidad, ridículamente fácil, un hecho banal en sí mismo pese a sus consecuencias irreparables.
La estructura narrativa de Vidas rotas es más la de una crónica que la de una historia en el sentido historiográfico del término. No busca establecer las causas ni las consecuencias de los hechos mostrados desnudos, ni propone hipótesis interpretativas del fenómeno terrorista, o situarlo en el marco de una historia general política y social de la España contemporánea. Como no puede ser de otra manera, hace numerosas referencias al momento en que se produce cada atentado, a los sucesos más destacados del periodo e incluso a las vicisitudes internas de la banda cuando están relacionadas con la muerte o son relevantes para comprender el conjunto, pero toda esta información tiene por objeto el encadenamiento de una crónica que, por ser precisamente la de vidas cortadas violentamente de cuajo, aparece inevitablemente troceada, segmentada en unidades discretas o eslabones sin otro vínculo de conjunto que la de estar en la relación de vidas segadas por unos terroristas.
Lo único que tienen todas estas víctimas en común es lo más esencial: ser víctimas de ETA. Pues, ¿qué une en concreto, apartándoles del resto de nosotros, a Begoña Urroz y a Carlos Enrique Sáenz de Tejada? ¿Qué vínculo podemos rastrear entre la muerte del almirante Carrero Blanco, la desaparición de Eduardo Bergareche Pertur y los asesinatos de Francisco Tomás y Valiente o el de Miguel Ángel Blanco? Nada, salvo el terrorismo. Y sobre éste, un vínculo de humanidad sin atributos, elemental, que se superpone a sus condiciones y circunstancias particulares, sea la de almirante franquista y jefe de gobierno de Franco, de ideólogo promotor del abandono del terrorismo de ETA P-M, de catedrático de derecho constitucional socialdemócrata, de concejal de Ermua por el PP. Todos ellos fueron asesinados por representar en distintos momentos diferentes obstáculos a los planes de una banda terrorista, o por aportar un material anónimo oportuno para los fines del matarife, que no son otros que obtener poder por medio de un terror que conduzca a los contrarios al abandono de toda resistencia.
Que las víctimas no lo son por sus ideas sino porque alguien les ha quitado la vida, de modo que es una muerte absolutamente arbitraria la que los une, es una obviedad que no goza de popularidad en estos tiempos de sectarismo desbocado, con la consiguiente adulteración del propio concepto de víctima, trasladado del inapelable dominio de los hechos al de la ideología y sus juicios de valor, del campo de la experiencia al de la imaginación. Por eso resulta que la publicación de Vidas rotas llega en un momento muy oportuno: a su valor para la inconclusa lucha contra ETA y sus redes, para apoyar y reparar a sus víctimas vivas y para cumplir nuestras obligaciones con las muertas, se añade el valor que representa su cruda, desnuda y transparente exposición de lo que es una víctima del terrorismo, denunciando la lógica del terror que les llevó a la muerte. Y es un libro reparador porque la única reparación que cabe ya con los muertos es, además de la justicia con los asesinos y sus cómplices, la de mantener con vida su recuerdo, hacer memoria de ellos, contar la verdad de su muerte. Cosa todavía más urgente para los muchos arrumbados en el olvido a causa de su anonimato.
También hay en Vidas rotas una invocación a la memoria de cada cual. No nos olvidemos de que la memoria auténtica (divertida paradoja, como aquella de Kant apuntando en sus notas “acordarme de que debo olvidar a X”) es, a diferencia de la historia, enteramente subjetiva, pero sin embargo suele despertar a instancias suyas. La memoria de las víctimas que han sobrevivido a ETA –heridos; secuestrados liberados; familiares, amigos y compañeros de los asesinados; amenazados y perseguidos– está llena de pequeñas escenas recurrentes de la rutina del horror: las mujeres que despiden al esposo y al poco escuchan una explosión o una ráfaga de disparos y saben al instante que esta vez ha sido el suyo; las que se enteran del hecho por un informativo de radio o televisión; los heridos mortales abandonados aun vivos en el charco de sangre o sobre el propio claxon del vehículo, que suena hasta agotarse sin que nadie se atreva a auxiliarles por temor a las represalias… ¿Y las memorias de los testigos y supervivientes, qué ha pasado por ellas, qué han retenido y recreado como historia? ¿Qué recuerdos invoca este recuerdo de los olvidados?
Pues para verlo, permítaseme el pequeño experimento de someter mi propia memoria, afectada por la existencia y actividad de ETA como la de tantos vascos, a un ejercicio de activación por las biografías de Vidas rotas: ¿dónde estaba yo o qué hacía cuando pasó tal muerte? Y así se va devanando el hilo de los recuerdos enhebrados por cincuenta años de un terrorismo, los mismos que tengo ahora, que se llevó por delante a no pocos conocidos y amigos y sigue amenazando a muchos más. Y surgen los cruces y las distancias, dónde estábamos cada uno entonces y dónde estamos ahora, algunos en el cementerio para siempre y otros vivos todavía, unos como víctimas o resistentes y otros como asesinos y cómplices, porque este relato de sangre y matanza afecta y mancha hasta el fondo a una sociedad entera, que es la mía.
Cinco de octubre de 1975: ETA asesina a tres jóvenes guardias civiles de una patrulla enviada a retirar una ikurriña, entonces prohibida, cerca de Aránzazu. En una emboscada de manual con la bandera ilegal de señuelo, una bomba dispuesta en el talud de la carretera explotó al paso de uno de aquellos frágiles Land Rover verdes, con capota de lona. Murieron tres agentes y dos quedaron gravemente heridos. Yo estudiaba entonces sexto de bachiller, en San Sebastián. A los pocos días, un compañero de clase exhibe triunfante un pequeño rectángulo de lona verde oliva, finamente agujereada por la metralla como por una viruela; pertenecía al vehículo destruido en la carretera de Aránzazu, que este compañero había buscado para encontrar algún resto macabro que mostrar a los de confianza como un envidiado trofeo de guerra justa.
18 de marzo de 1976: ETA P-M asesina al empresario Angel Berazadi, secuestrado días antes. Su familia no consiguió reunir el rescate exigido; según los secuestradores y asesinos, casi llegaron a hacerse amigos (la víctima era de conocidas simpatías nacionalistas). En ese momento yo estudiaba el casi recién inaugurado COU, también en San Sebastián. A los pocos días desapareció uno de los chicos de la clase, con el que me llevaba muy bien. Había huido a Francia. Resultó que se había encargado de vigilar y anotar las rutinas del empresario desde una ventana de su casa, vecina a la suya. A diferencia de Berazadi, mi joven amigo regresó a casa, libre de cargos, con la amnistía de 1977. Para muchos de nosotros el suyo fue un admirable ejemplo de compromiso político. Todavía faltaba mucho para que la marea de sangre dejara de subir, sobre todo porque muy pocos se oponían de verdad a su progreso.
17 de diciembre de 1978: le tocó la china a Diego Fernández-Montes Rojas, coronel de infantería ya retirado que trabajaba en una trivial ocupación relacionada con la censura de prensa para el Ministerio de Cultura. La víctima vivía en un conocido edificio del barrio de Amara dedicado a viviendas militares. Uno de mis mejores amigos de entonces vivía en ese mismo edificio, porque su padre era comandante de infantería en activo. Varios inquilinos del bloque de pisos, que como es natural visité varias veces, fueron asesinados o heridos en los atentados contra militares perpetrados esos años. No creo que nunca recibieran muestra alguna de apoyo ciudadano, fuera de algún consuelo más susurrado que otra cosa. Recordada ahora fue una especie de casa antesala de la muerte, por mucho que sus habitantes trataran de hacer una vida tan normal como la que intentaba hacer la familia de mi amigo entre una indiferencia general que no escondía el miedo y la cobardía. Nosotros detestábamos al Ejército y a veces se gastaban a este amigo bromas y comentarios, como poco, crueles. Su familia se acabó marchando en cuanto pudo, como tantas. Ahora vive en Madrid. Una vez me lo encontré en Telemadrid, donde trabaja, y pese a los dorados recuerdos de adolescencia y juventud guardaba a su ciudad natal un resentimiento muy comprensible… Como tantos otros desgarrados entre la amenaza de sus verdugos y la indiferencia y cobardía de sus conciudadanos (ETA ha asesinado en San Sebastián y aledaños a 155 personas desde 1960, encabezando el ranking nacional en la funesta materia).
Podría seguir así, año tras año, por muchas páginas de Vidas rotas. Recorrer los asesinatos más recientes que ya me pillaron al otro lado de la línea, en el de las víctimas y perseguidos. Rememorar así los asesinatos de Enrique Cuesta, padre de Cristina Cuesta, la fundadora de Covite y autora de varios libros esenciales sobre esta materia, del que casi fui testigo por escasos minutos; el de Gregorio Ordóñez al poco de polemizar con él por un asunto local en las “cartas al director” del periódico; o el de los amigos José Luis López de La Calle y Joseba Pagazaurtundua, compañeros de fatigas en Foro de Ermua el primero y en Basta Ya el segundo. El ejercicio podría servir para una historia personal de cómo se va cruzando la línea que separa la mentecatez ideológica y la pasividad del compromiso y la lucidez. Habrá que contarlo un día. Entre tanto, aquí queda como pórtico de la memoria ese impresionante cementerio de caídos por la matanza obediente al delirio ideológico más absurdo que relata Vidas rotas. Imprescindible. ~