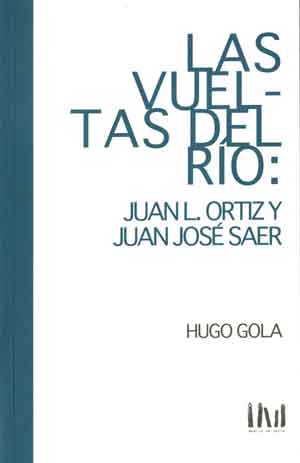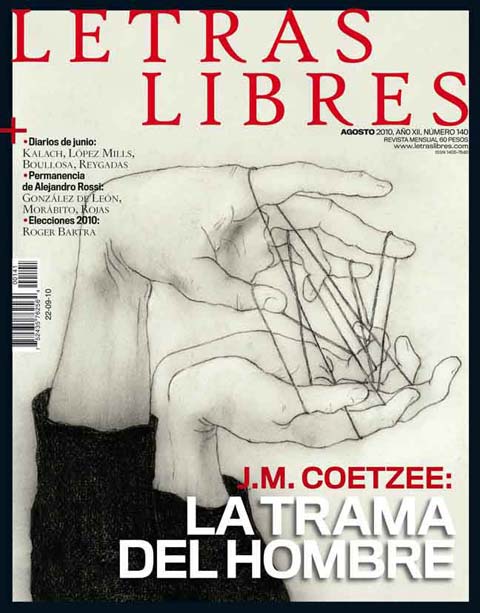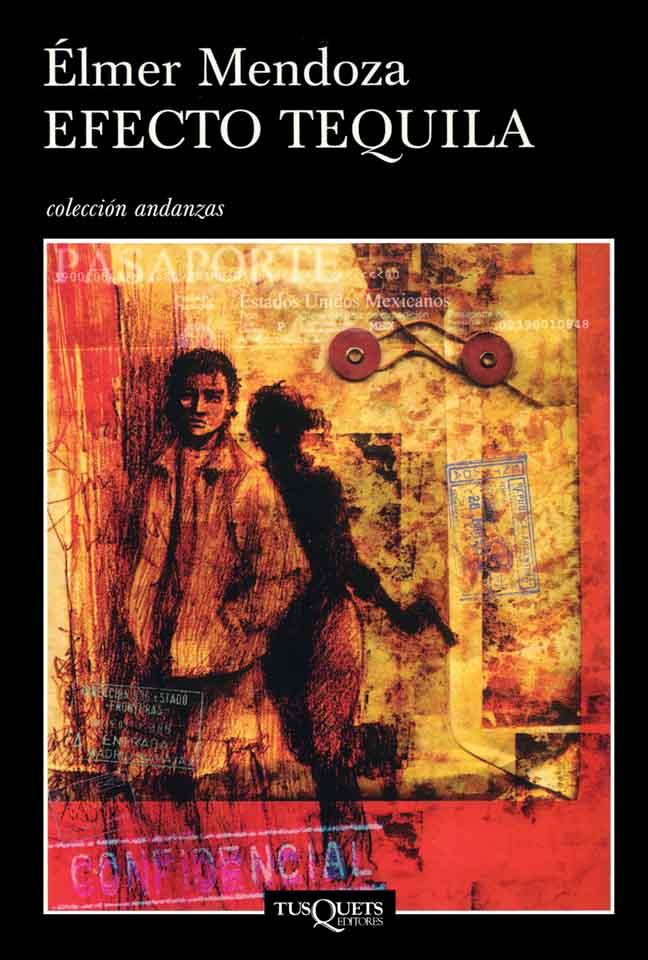A mediados de la década de 1950, en Argentina, un grupo de amigos se reunía con frecuencia para conversar sobre política, poesía, filosofía, arte. El más joven tenía alrededor de 18 años. El mayor, cerca de 60. Vivían en la provincia, a orillas del Paraná, y compartían una curiosidad inagotable por el entorno –próximo o distante– y una suerte de ascética responsabilidad intelectual. La mayor parte de ellos escribía, pero les preocupaba poco o nada publicar sus textos. Los unía, sobre todo, el afecto y la mutua admiración.
Veinte años después, tras el golpe militar, casi todos debieron partir hacia distintos lugares del mundo. Uno de ellos, Hugo Gola (Santa Fe, Argentina, 1927), se instaló en la ciudad de México. Desde entonces ha desempeñado una muy importante labor dentro del ámbito editorial y literario de nuestro país. Hoy dirige la revista El poeta y su trabajo, y su último libro, mezcla de ensayo biográfico y crónica, fue publicado hace apenas un par de meses por la editorial Mangos de Hacha.
Mientras que la crítica se ha concentrado en el aspecto marginal de aquel grupo de poetas que escribía efectivamente desde los bordes, Gola rescata en este volumen el lado íntimo de dos de sus amigos más entrañables. Por un lado, el maestro que nunca se comportó como un maestro, Juan L. Ortiz, autor de uno de los poemas centrales de la literatura argentina: El Gualeguay. Por otro lado, Juan José Saer, discípulo tanto de Ortiz como de Gola y una de las voces sobresalientes de la literatura contemporánea en lengua castellana. Juanele: el mayor del grupo, un personaje extravagante que padecía un crónico enfisema pulmonar, que nunca pesó más de 45 kilos y que consumía anfetaminas para diluir su fatiga. Saer: el más joven, un aprendiz que pronto se convertiría en un diestro narrador.
Quienes forman parte del llamado “medio literario” saben, porque así lo dicta la consigna, que jamás deben confesar ningún tipo de interés por la fama; están al corriente de que deben decir que la rechazan, pero no abandonan la compulsión de alcanzarla a cualquier precio. Por ello, suele repudiarse de modo sistemático la idea del éxito, pero aceptarse de inmediato sus beneficios mundanos. Las publicaciones prematuras, la preocupación por figurar dentro del circuito, el ansia de acumular premios, becas, menciones en periódicos y revistas, explican, en definitiva, la propensión casi prioritaria de los críticos a aclarar que, en el caso de este grupo de escritores rioplatenses, existía un desinterés verdadero por incorporarse al engranaje.
Si los especialistas en la obra de Juan L. Ortiz, Juan José Saer o Hugo Gola, pero también quienes se han ocupado de Antonio di Benedetto, Francisco Urondo, Mario Medina, Raúl Beceyro o Hugo Padeletti, insisten en persuadir al lector sobre la distancia geográfica, estilística y ética adoptada por todos ellos, se debe sin duda a la necesidad de alejarse de esa deformación contemporánea que privilegia y celebra a quienes aparecen en la cartelera. Se juzga el “espectáculo” que la rodea, pero no la literatura misma.
Esta circunstancia actual contrasta, pues, con la postura moral de un clan que, más allá de toda palabrería, creía con firmeza en la importancia de borrarse en lo individual para que la obra pudiera, así, adquirir su dimensión estricta.
Las vueltas del río es, ni más ni menos, el recuento de un hombre de más de ochenta años que, mediante la literatura, regresa a su origen. La vuelta se entiende en sus dos acepciones: Gola regresa a sus amigos mediante el ejercicio de la memoria y retoma las obsesiones compartidas, al tiempo que reproduce el serpenteo sinuoso del río para sugerir el fluir eterno de la existencia. Las vueltas del río se asemejan a las vueltas de la vida. El texto se convierte en un gesto de amistad.
Según explica Gola, la relación entre los tres tuvo que ver “no sólo con el vínculo creado por una corriente afectiva. Siempre fue también un conjunto de afinidades vinculadas a los gustos, a las ideas, a las convicciones”. El más profundo punto de encuentro fue entre ellos la poesía, el poema, que para ninguno de ellos consistía “meramente [en] un ejercicio de retórica o una exhibición de habilidades”, sino en la búsqueda de un tono, de una voz propia. De ahí la relevancia de la tradición fundada por Juan L. Ortiz.
Suma de anotaciones personales, casi diario íntimo, un libro como el de Gola supone así una anomalía. Publicado por una editorial pequeña, escrito por un hombre fuera del reflector, tendrá que abrirse camino en silencio, esperar el instante en que se active, como diría Saer, “el momento poético, la visita del ángel”. ~