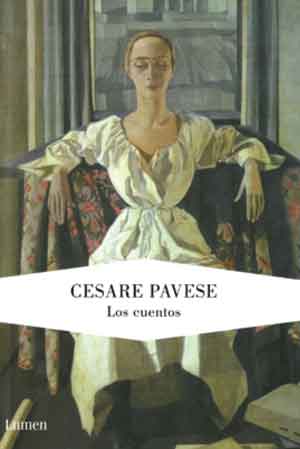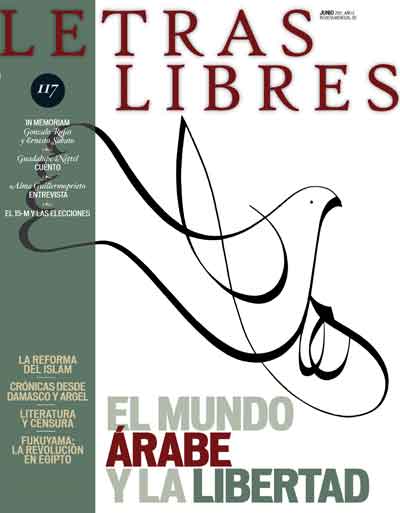Cuando un escritor se consagra, aun en el ámbito de los “marginales” u “oscuros”, se vuelve difícil leerlo sin alguna clase de predisposición a su favor. Cesare Pavese (Italia, 1908-1950) fue reconocido a tiempo por sus contemporáneos. Trabajó en la célebre editorial Einaudi –donde coincidió con intelectuales de la dimensión de Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Elio Vittorini y Primo Levi– y, tal vez a causa de su meditado suicidio y de una devastadora nota de adiós (“Perdono a todos y a todos pido perdón. ¿De acuerdo? No murmuren demasiado”), se convirtió de inmediato en un autor de culto.
Deslindarse del aura mítica del conjunto de su obra implica un esfuerzo considerable por parte del lector, quien –supongamos– intenta hacer de cuenta que las páginas que hojea fueron escritas por un hombre cualquiera. Pero no, la tentativa resulta inútil, porque Pavese publicó, entre sus treinta y cuarenta años, novelas como El bello verano, La luna y las hogueras y Diálogos con Leucó, y libros de poesía tan indiscutiblemente significativos como Trabajar cansa o Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Fue, además, un prolífico traductor: se ocupó de títulos de Whitman, Melville y Sinclair Lewis, de Faulkner, de Joyce y de Dos Passos, de Sherwood Anderson, de Gertrude Stein. Este hombre, después de todo, no fue un hombre cualquiera.
Atento a la polisemia del lenguaje y a un realismo simbólico que trascendiera objetos y personajes específicos a la categoría de universales, Pavese dejó traslucir una nostalgia existencial a través de los sentidos y pensamientos de esos personajes. Sus cuentos, editados en español el año pasado, son poco conocidos incluso entre los más versados. Fueron escritos durante la que se considera la época más fructífera del autor (entre 1936 y 1946), y retoman las obsesiones de poemas, novelas y ensayos. La dicotomía campo/ciudad, la perpetua disyuntiva entre amar y despreciar el mundo, la evocación de la infancia, la espera de una vida distinta, el sentimiento de desarraigo, la desolación, la primera persona narrativa y una voz monótona que el propio Pavese calificó como una de sus más auténticas cualidades.
Salta a la vista un tema: la mujer. Pavese no solo reproduce con acierto la voz femenina, sino que parece comprender la esencia de una identidad ajena, de un género diferente. Por momentos caricaturiza al hombre y este se reduce a un cúmulo de violencia, engaños e ineptitud. La mujer, por su parte, o bien es sumisa o bien es libre y no debe nada a nadie. Disfruta sentirse mujer, mira a los ojos, se sabe igual que todos. En ocasiones habla del hombre; en otras se dirige a él. A veces, la mujer impide al niño ser hombre. El mérito de Pavese consiste en saber adueñarse de manera indiscriminada de las diversas voces que conforman este coro.
Otro tema: la conciencia de uno mismo y la extrañeza derivada de ella. “Si me detengo un momento a pensar, no me hallo en mi pasado y sus agitaciones no las entiendo. Es como si todo le hubiese tocado a otro, y yo asomase ahora de un escondite, un agujero donde hubiera vivido hasta hoy sin saber cómo. Si no fuera porque en estos momentos experimento un gran estupor y ni siquiera me reconozco, diría que el escondite del que salgo soy yo mismo”, reflexiona el personaje de “Una certeza”. El destino del hombre le toca como por accidente o imposición. Todo parece ocurrir sin que uno pueda hacer nada, como por una fuerza involuntaria, sin que razón ni voluntad intervengan.
Y el abismo: existe la amenaza constante de la pérdida –la pérdida física, la separación, la muerte, el desencuentro–, pero también el hallazgo del vértigo amoroso, la embriaguez del acercamiento sexual, la comprensión sutil de un hombre y una mujer que no se piden nada.
Si es cierto que la obra de un autor no puede disociarse de su vida personal, los cuentos aquí reunidos, más de cincuenta, por lo menos insinúan las muchas facetas del escritor piamontés. Su soledad, a la vez vocación y condena, estuvo ligada con el paisaje de infancia, con las calles de Turín, con las colinas próximas a la ciudad. El desengaño sentimental y el desamparo, el malestar vital, la preparación de la muerte: todo apunta a lo que Natalia Ginzburg describe en su entrañable y también duro “Retrato de un amigo” (en Las pequeñas virtudes): “Para morir eligió un día cualquiera de aquel tórrido agosto, y la habitación de un hotel cerca de la estación: en la ciudad que le pertenecía, quiso morir como un forastero.” Así, solo al morir pudo igualarse al resto. Ser un hombre cualquiera. ~