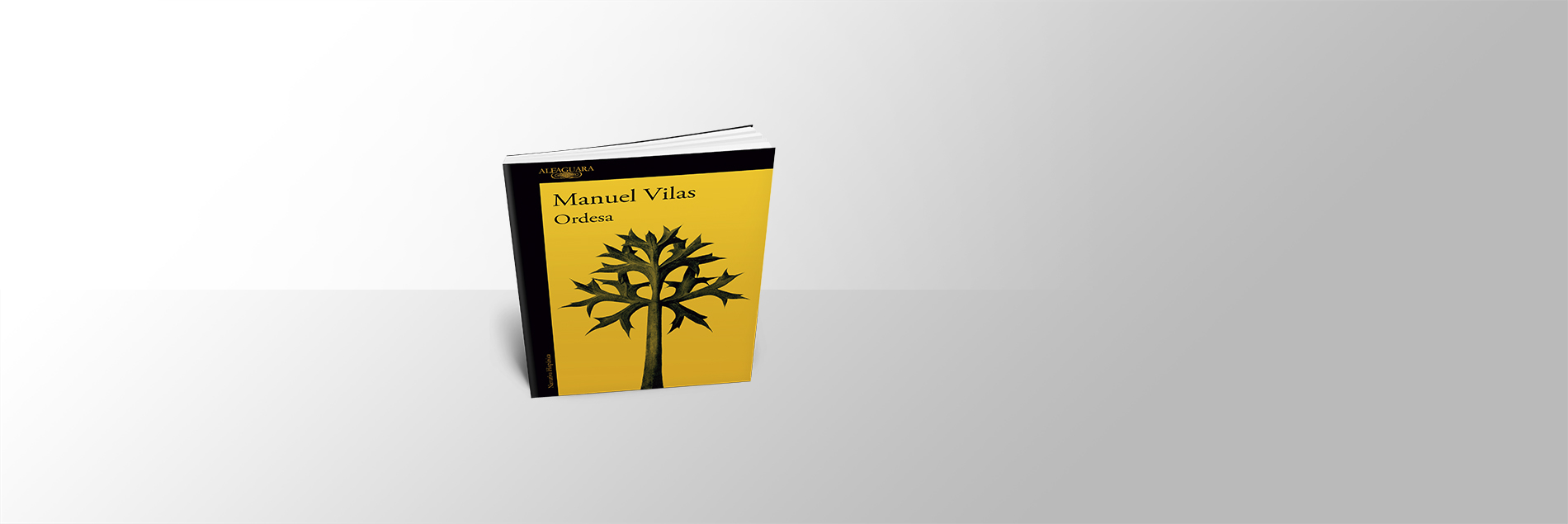Mi primer contacto con Las mil y una noches, ocurrido en mi niñez, lo debo a un libro de cuentos para niños, de la famosa editorial española Calleja, que entre sus grandes y coloridas láminas ostentaba un gigantesco genio surgido de la cima de una retorcida columna de humo oscuro que, interrumpiendo el horizonte marino, a su vez surgía de una pequeña ánfora caída en una playa y a los pies de un viejo pescador convencionalmente vestido como, precisamente, un “árabe de cuento”. Aquella ilustración me espantó por el aspecto monstruoso del genio, y aún más cuando leí la breve pero vertiginosa autobiografía de éste en la página frente a la lámina:
El grande y terrible Salomón —decía, más o menos, el súbito gigante—, castigándome por haberle desobedecido, me encerró en esa vasija; y durante mis primeros cien años de prisionero juré que haría rico al hombre que me liberase, pero nadie lo hizo; y pasaron otros cien años, y otros cien más, y miles de años, y yo prometía aún más riquezas y poderes a mi anhelado liberador, y él no se aparecía; y durante los miles de siglos siguientes fui llenándome de rencor y de odio y juré que si algún hombre me sacaba de la prisión lo mataría por haberme hecho esperar tanto; y como para tu desgracia resultas ser tú mi liberador, dime de qué manera prefieres morir, porque voy a matarte.
Algo después, habiendo despertado por la noche enredado entre las sábanas, y como apresado por ellas, consideré con terror la idea de esas vastedades de tiempo insufrible de las que hablaba el genio prisionero.
En aquel libro, titulado Cuentos de Sherezada, me intrigaba la palabra Sherezada, que misteriosamente sólo estaba en el título y ya no reaparecía en una sola página interior. Deduje que tenía que ser el nombre de algo o alguien, pero ¿qué nombraba, o a quién evocaba?, y sospeché que debía ser el nombre del país en el que sucedían esas maravillosas y a veces terribles historias: un ilimitado paisaje sin fronteras, con desiertos, mares, selvas, palacios, reyes, princesas, marineros, pescadores, mercaderes, ladrones, genios e incontables monstruos y prodigios, y un califa al parecer inmortal llamado Harum Al Raschid. No era el país de Sherezada, sino el país Sherezada, que estaba en nuestro planeta, pero más allá y por encima de cualquier horizonte: un conjunto de seductores espejismos flotantes entre el cielo y la tierra. Sólo algo después, en las cercanías de la adolescencia, un film hollywoodense, hecho in wonderful arabian technicolor, según la publicidad en las carteleras de los cines, y con el título en español de, sí, Las mil y una noches (Arabian nights en inglés), me quitó esa ilusión para compensarme con otra. Ahora yo sabía que Sherezada era una mujer con el rostro y los ojos oscuros y las rítmicas caderas de la dominicana María Montez, y que además contaba cuentos. (Pero el film, de 1942, era un fiasco con su Bagdad de cartón dorado, sus tules y lentejuelas, su actriz “arabizada” por Max Factor, sus arenosos paisajes de playa a hora y media de Los Ángeles, California, y su pobre pero muy barajada multitud de figurantes alquilados a tantos dólares la hora y bronceados por los achicharrantes reflectores sunlight.)
Finalmente Las mil y una noches volvería a ser un libro, es decir unos libros. Leí, años después, en traducción española y en versión algo abreviada, Les mille et une nuits de Antoine Galland, el precursor que con esos exóticos nocturnos propuso a la cultura europea un romanticismo avant la lettre. Leí también algunos cuentos de la versión algo demasiado maja de Cansinos Assens, y de título ya establecido en español: Las mil y una noches. Conocí en parte la versión inglesa de Richard Burton, The Book of the Thousand Nights and a Night, en los 18 tomos de la preciada edición, a menos que sea un fraudulento facsímil, de The Burton Club, que Luis Buñuel, preparándose a morir, me dio como regalo de despedida. (Ya me había señalado en el comienzo del primer tomo una de las abundantes notas del obsesivo, obsexual, capitán Burton: “Debauched women prefer negroes on account of the size of their parts. I measured one man in Somali-land who, when quiescent, numbered nearly six inches”. La nota hacía reír a don Luis, que exclamaba, no sé si refiriéndose al negro somalí o a Burton: “¡Pero qué animal!”) Y no hace muchos años volví a leer, completa y en el francés original, la versión de Galland, de la cual dice Borges1 que es “la peor escrita de todas, la más embustera y la más débil, pero fue la mejor leída”, acaso porque con ella daban los europeos un paso ¿de danza? hacia el cuento fantástico y la novela gótica. Ahora Sherezada ya no es para mí tanto un país como una maestra del arte de seducir con cuentos. A esa forma de encantamiento me permito llamarla el arte de Sherezada.
¿Quién es Sherezada?
El libro incluye unos pocos datos biográficos sobre la cuentista. En el comienzo, el sultán Shariar descubre que su primera esposa lo hace cornudo con un empleado menor del palacio, y mata a ambos de un modo que resulta brutal en la meticulosa, pacata escritura de Galland: “El desdichado príncipe, sacando su alfanje, se acercó al lecho y de un solo tajo hizo pasar a los amantes del sueño a la muerte. Luego, tomando a uno tras otro, los tiró por la ventana al foso que rodeaba al palacio”. Y para vengarse de todo el género femenino, asegurándose de que él no será deshonrado y de que siempre tomará esposas vírgenes, el refinado energúmeno Shariar desposa cada noche a una doncella para darle muerte cada mañana. Un día se casa con la hija de su gran visir, y ya tenemos aquí a Sherezada, que
[…] tenía un coraje por encima de su sexo, un ingenio infinito, una penetración admirable, muchas lecturas, una memoria tan prodigiosa que nada le había escapado de lo que había leído; [y] se había felizmente aplicado a la filosofía, a la medicina, a la historia y a las bellas artes, [y] hacía mejores versos que los poetas más célebres de su tiempo [y además] estaba provista de una belleza excelente y de una virtud muy sólida que coronaba todas estas cualidades.
Así espiritualmente alhajada, armada con una voz que será un racimo de voces narradoras, Sherezada se ha propuesto salvarse del Otelo múltiple y a la vez terminar con la masacre de las diarias Desdémonas. La ingeniosa muchacha logra sus dos propósitos comenzando a contarle al uxoricida serial un cuento que interrumpe a la siguiente noche, en la cual otra vez iniciará otro para concluirlo en la próxima, y así sucesivamente. Logra entonces la libertad bajo palabra: bajo sus propias palabras.
¿Cómo puede una respetable señorita hija del gran visir conocer tantas historias que suponen vasta experiencia de la vida o el inverosímil trato con numerosa gente ruda, aventurera y charlatana, llegada del feroz desierto engendrador de alucinaciones? Es un misterio. Pero lo cierto es que nunca ha habido cuentista menos gratuito que Sherezada: para ella, en principio destinada al degüello como las precedentes infelices, contar cuentos es, en sentido estricto, asunto de vital necesidad. Y además de una brava heroína redentora del pueblo (pues desea casarse con el sultán porque “tengo el designio —dice— de parar el curso de la barbarie que ejerce sobre las familias de esta ciudad”), es una narradora genial, la Madre de los Narradores, la precursora de las novelas por entregas, las películas de episodios y las telenovelas seriales, y prefigura el cine de Hitchcock, el “maestro del suspense“.2
¿Es necesario en la vida “contar” historias…?
Cuando durante la filmación de una película John Ford preguntaba a uno de sus asistentes de dirección por qué no había dispuesto algún detalle de la escena a punto de ser filmada, y el asistente se disculpaba enumerando los contratiempos que le impidieron cumplir con lo ordenado, Ford lo interrumpía: “Don’t make me the story of your life; just answer the question!” En un plano más sencillamente cotidiano, el ciudadano oficinista Pedro Pérez explica a la esposa por qué llega tarde al hogar: “Deja que te cuente: el licenciado Martínez me pasó un expediente a las ocho menos diez, el metro venía lleno y paraba largo rato en las estaciones, y cuando bajé empezó a llover y se me soltó la suela de un zapato y…” (Y, y, y… La conjunción copulativa y es la pieza esencial en el aparato narrativo.)
Entonces Jean-Paul Sartre, en alguno de sus libros de los que no puedo y acaso no quiero acordarme, sentencia con inhabitual lucidez: “Para que el acontecimiento más trivial se vuelva una aventura, se necesita y basta ponerse a narrarlo. Eso es lo que siempre embauca a la gente; un hombre es siempre un narrador de historias, vive rodeado de sus historias y de las de otro, y todo lo que sucede lo ve a través de ellas; y, así, tiende a vivir la vida como si la contara”.
De modo que todos cuentan cada día por lo menos una historia y el cotidiano y vulgar periplo casa–metro–oficina–metro–casa se vuelve, al ser contado, una aventura. Pero si todos los hombres son narradores, secretadores de historias, de conatos de cuento, no necesariamente todos son cuentistas. Para que la narración se convierta en cuento debe, de una manera u otra, acatar el académico requisito de hacerlo pasar por la exposición-el nudo-el desenlace, ya sea en ese orden o ya en cualquier otro. O, en otras palabras: el cuento deja de ser mera narración cuando logra que una sucesión de hechos se arregle en un destino, lo mismo si el destino se cumple en un año que en un día, o en una hora, o en el tiempo de un parpadeo. Si pongo al Jardinero persa a explicarle al Príncipe que si no ha plantado las rosas en los arriates es porque ese día no encontró en el mercado al abastecedor habitual, por lo cual tuvo que ir a otro mercado, y como la mula perdió una herradura, llegaron al otro mercado cuando ya habían cerrado, habré hecho una narración, no un cuento (y ya oigo al Príncipe refunfuñar: “Don’t make me the story of your life. Do it!”). Pero, en cambio, haré un cuento si digo esta historia “persa”:
Un joven jardinero persa le dice a su príncipe:
—¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por ventura, quisiera estar en Ispahan.
El buen príncipe le presta uno de sus caballos. Esa tarde, el príncipe ve a la Muerte y le dice:
—¿Por qué hoy en la mañana has hecho a mi jardinero un gesto amenazador?
—No fue un gesto amenazador —responde la Muerte—, sino un gesto de sorpresa. Pues esta mañana lo encontraba lejos de Ispahan, cuando debo tomarlo esta noche en Ispahan.3
(Incidentalmente: ¿la realidad a veces copia al arte y escribe cuentos “persas”? Hay el caso de Federico García Lorca en sus días terminales. En el Madrid de julio del 36, el poeta, asustado ante los signos premonitorios de la guerra civil, le dice a sus amigos: “Estos lugares se van a llenar de muertos”, y escapa en tren a su ciudad familiar, a Granada, porque allí lo conocen y lo quieren y estará a salvo; pero precisamente Granada será una de las primeras ciudades tomadas por las tropas franquistas, y a Federico lo detendrán, y lo matarán pocos días después. Como el jardinero del cuento, Federico, por evadir a la muerte, fue directamente hacia la muerte.)
Así, la muchacha, para posponer su anunciado cruel destino hasta un día que no ha de llegar, cuenta cuentos, en algunos de los cuales, además, hay personajes que a su vez cuentan cuentos.4 Su voz, la voz central del libro, emite historias que interiormente se ramifican en historias, dibuja destinos que colectan destinos, y la ficción aparece entonces como el reverso del tapiz de la realidad, en el que los hilos se cruzan, se anudan, para crear una imagen en la otra cara de la Luna. Contando, interrumpiendo y continuando la ficción de una noche en otra para evitar el zumbido del alfanje sobre su cuello, repite el truco de Penélope, que teje y desteje y reteje en la tela las figuras de una historia (un cuento) para escapar a los requerimientos de sus cortejadores, y acaso, o sobre todo, para dibujar el destino de Odiseo y salvarlo del movedizo tejido de peligros en que está cautivo. Modifica la realidad (y la realidad es, en la circunstancia, “la barbarie que el sultán ejerce sobre las familias de esta ciudad”), emitiendo esos cuentos uno tras otro, y unos dentro de otros, partiéndolos en el filo entre dos noches; y a la vez inscribe a la ciudad, a las mil noches y una, y al sultán, y a sí misma, y a innumerables otros personajes, en el cuento global, que es el libro de la voz de Sherezada, y el mito de Sherezada una y otra vez tejido por Sherezada. De principio a fin ejerciendo lo que Ernest Hemingway llamaba “gracia bajo presión” (y para el caso no era poca presión: ¡la amenaza del degüello!), la astuta y graciosa hija del gran visir, la doncella cuyo espíritu tiene mil y un años, tan sólo armada de sus sueños y de su arte verbal, domina el fluir del tiempo, vence a la muerte y se erige en la protagonista señorial del cuento de cuentos. Las mil y una noches podría titularse Libro de Sherezada. –
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.