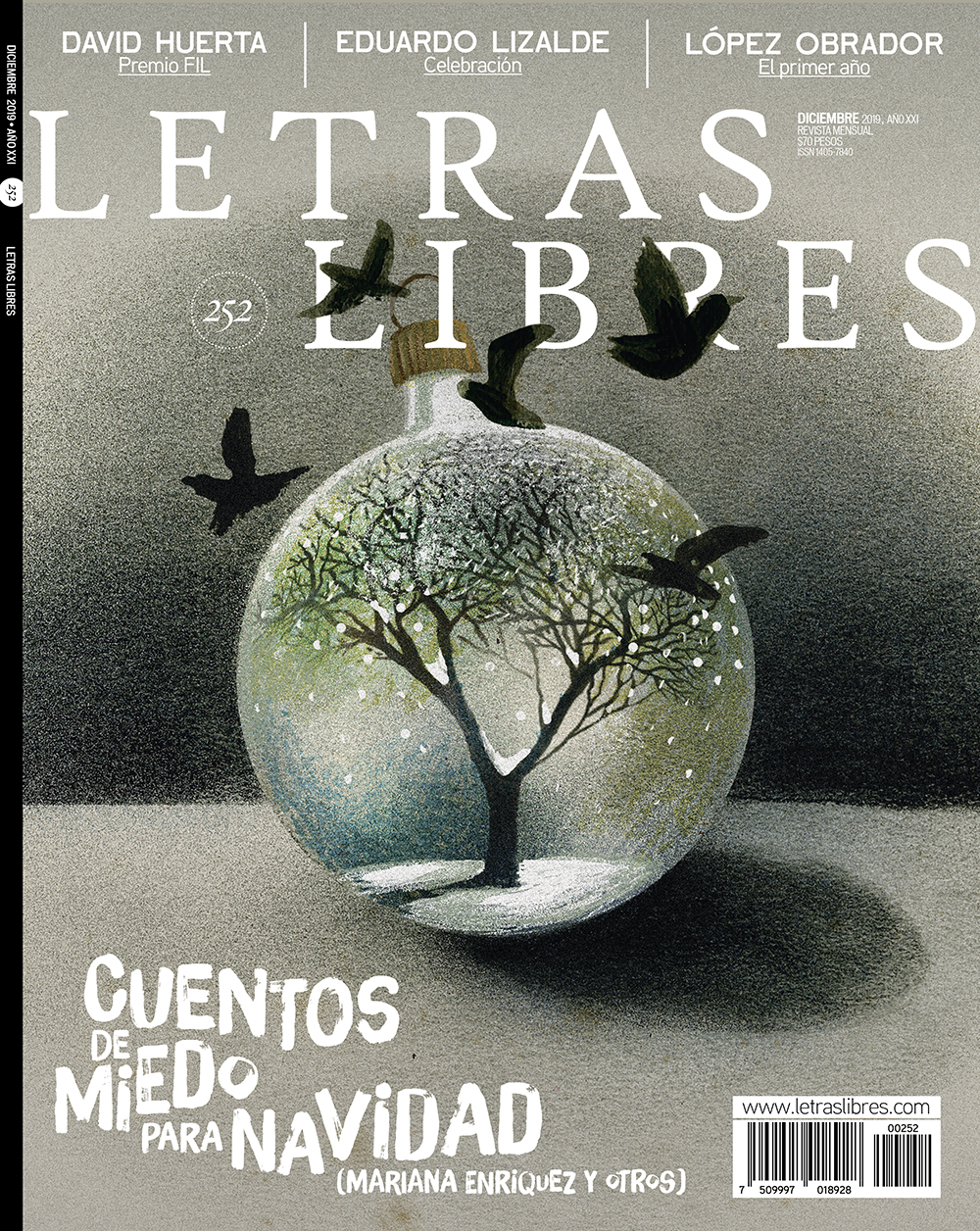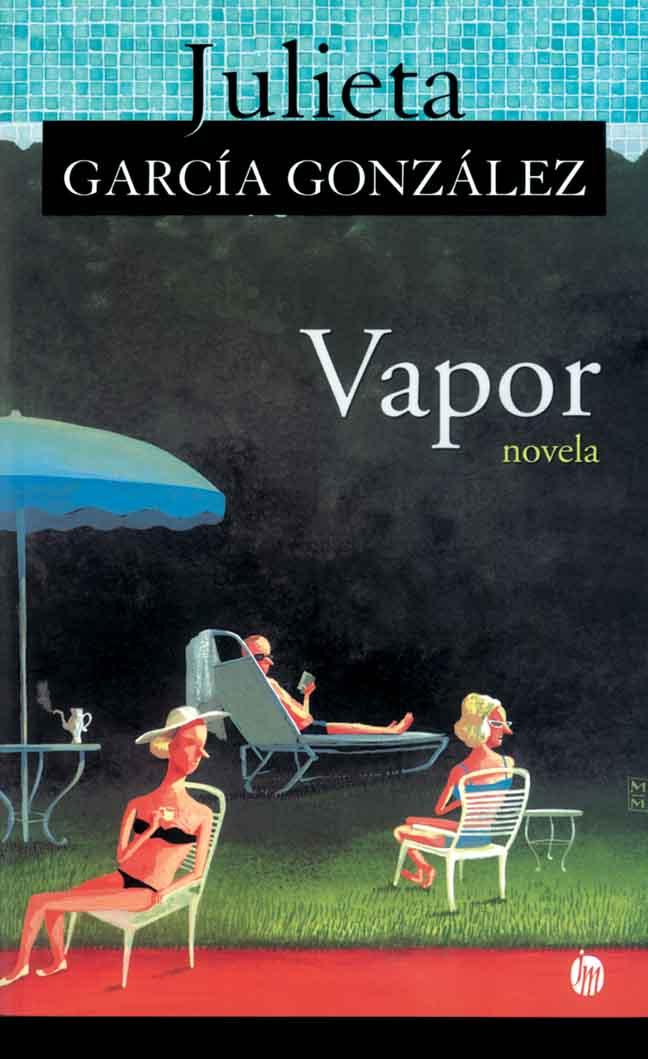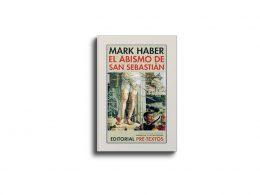Giacomo Marramao (Catanzaro, 1946) estudió filosofía en las universidades de Florencia y Fráncfort. Ha dado cátedra en el Istituto Orientale de Nápoles y en la Universidad de Roma III, y ha sido profesor visitante en las universidades de La Sorbona, Nanterre, Libre de Berlín, de Viena, Complutense de Madrid, de Barcelona, de Santander, de Columbia, de Buenos Aires y Federal de Río de Janeiro, además de la unam. Autor de al menos una decena de libros y profesor honoris causa de las universidades de Bucarest y Nacional de Córdoba, en 2005 obtuvo las Palmas Académicas de la República Francesa y en 2009 el Premio Internacional de Filosofía Karl-Otto Apel. A propósito de su libro Diálogos Marramao-Arroyo (Gedisa, 2017) Letras Libres tuvo oportunidad de conversar con el filósofo italiano.
¿Cuál es la idea de filosofía que a usted le interesa divulgar?
Entiendo la filosofía no como un saber iniciático, sacerdotal, sino como una práctica de saber que se funda sobre el cuestionamiento del mundo y de nosotros. Así, la filosofía no comienza con Tales y Anaximandro, grandes pensadores del cosmos, de la totalidad, sino con Sócrates y una nueva práctica del saber.
Es curioso que las palabras filosofía y política hayan sido contemporáneas. La segunda en la sustantivación de un adjetivo que está para indicar todas las cosas que tengan que ver con la polis. Así, la política como sustantivo fue un campo nuevo fundado entre Sócrates y Aristóteles, y nosotros tenemos esta formación de esas dos palabras clave de nuestra cultura occidental.
En sus libros dice que cuando hablamos de filosofía y política hablamos en griego, y que el diálogo filosófico no puede tener más lugar que en el espacio público de la polis. ¿Cómo se relaciona la filosofía con la democracia?
Hay dos posiciones diferentes en la filosofía contemporánea: por un lado, la idea de Richard Rorty de que el valor de la democracia es anterior, como organización de la comunidad del discurso: primero la democracia, después la filosofía. Entonces ambas están siempre vinculadas. Del otro lado, hay una posición extrema, como la de Alain Badiou, que dice que la disidencia de Platón frente a la democracia es consecuencia del proceso de la muerte de Sócrates, y que esa disidencia tiene que servir.
Pienso en una forma diferente a la de Badiou: yo tengo la tesis de que si la democracia se transforma en la verdad de la decisión del pueblo, tenemos el riesgo de una dictadura plebiscitaria, como las que hubo en Italia y en Alemania.
No siempre el pueblo tiene razón, como no la tenía en las condenas de Jesús de Nazaret y de Sócrates. La democracia de Atenas llevó a condenar a muerte a este, lo que produjo, como dijo Hannah Arendt, una disidencia recíproca entre filosofía y democracia. Esto me parece un factor importante.
En esa diferencia chocan, se confrontan y llegan a conjugarse. ¿Cómo es esa vinculación entre ambos ámbitos?
Es un campo de tensión. La filosofía tiene un vínculo originario con la polis. Hace 2,500 años Sócrates dijo a Fedro: “No me gusta estar en la campiña porque los árboles no me dicen nada; me dicen mucho más una plaza, una calle, un camino de la ciudad donde encuentro a las personas con las cuales puedo dialogar.”
El lugar de la filosofía no es la naturaleza exterior sino la polis, que es, entonces, el espacio de la política. Esto lo sabemos, pero después hay un campo de tensión: la filosofía no puede ser una ideología al servicio de la voluntad del pueblo.
Tiene que haber una proximidad distante del espacio público de la polis. El filósofo es un ciudadano pero, en cuanto filósofo, tiene una disorganicidad constitutiva con el poder. Él no es un intelectual que tiene un papel público; el filósofo es un pensador crítico radical, y debe guardar siempre una distancia frente a cada forma de poder. Su libertad es la de no ser orgánico; un intelectual puede serlo, pero un filósofo no.
Usted señala que la democracia no se agota en las votaciones, sino que anticipa otra forma que es la deliberativa. ¿Podría ahondar sobre este entendimiento?
La democracia deliberativa es un tema de mi amigo y colega Jürgen Habermas, y es muy importante porque el riesgo de las democracias, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que se transformen en lo que Predrag Matvejević denominaba “democraturas”, que formalmente son democracias pero que solo tienen elecciones, y después nada.
En realidad una democratura es una mutación genética de la democracia, que se transforma solo en un medio de poder: no el voto como una expresión de la voluntad popular sino como medio de poder, donde hay una represión suave del disenso y de la crítica, y aunque haya una minoría fuerte, no juega nunca más ningún papel porque cuenta solamente el partido que gana.
Por otro lado está el problema de una regeneración de la forma democrática que hemos ideado y practicado en los últimos dos siglos, que es la representativa tradicional. En la época de la red esto es fundamental, decisivo, porque yo no creo que traiga como efecto la inutilidad del arraigo territorial. Pienso que la red no puede ser más que el territorio, ya que es un medio ambivalente de comunicación. En la red se encuentran materiales muy importantes y útiles, pero al mismo tiempo hay aspectos terribles, como las fake news. La red es un medio que es necesario y muy importante utilizar, pero produce, paradójicamente, una mayor necesidad del arraigo en el territorio como lugar de las formas de vida: a más comunicación en red, más territorio.
Ahora hay una crisis de la democracia porque hay un abstencionismo enorme: si sumas las personas que votan en blanco y las que no votan, son casi la mayoría en las democracias occidentales.
Considero que la fórmula es, también y sobre todo en la época de la sociedad de la red, una nueva síntesis dinámica entre la representación universal del Parlamento, las asambleas nacionales y las representaciones territoriales (como los consejos, donde se emite un mensaje directo por las formas de vida concretas que hay en los territorios, en los diferentes lugares de una ciudad o del mundo).
Esta es una antigua propuesta de Rosa Luxemburgo: una síntesis de democracia parlamentaria y democracia de los consejos, en una época nueva que deberá hacerse cargo de la realidad de un espacio público de comunicación que no es más el de los libros o los periódicos, sino el de la red, la televisión y los multimedia de la comunicación.
En ese planteamiento ¿cuál es el espacio para la democracia participativa?
Para mí los consejos son una modalidad de la democracia participativa porque un partido no tiene la necesidad de vincular su estructura (si la tiene, porque no siempre la poseen: son partidos muy líquidos), pero deberá tener una relación, dentro de la organización, con la democracia de los consejos, que estaría distribuida en el territorio.
De esa manera se puede determinar una segunda interacción y una regeneración de lo político.
Hay otro aspecto muy importante: se habla de un desencanto con la democracia por sus escasos resultados económicos y sociales. ¿Cómo enfrentar este problema?
Dos asuntos: primero, no hay verdadera democracia si no hay cuerpos intermedios (asociaciones, por ejemplo), una estructura asociativa entre lo social y las instituciones. Esto es muy importante porque son lugares donde la gente se puede encontrar y constituirse como un pueblo diferenciado en la pluralidad.
Segundo, ahora es necesario hacer una ruptura con la idea del desencanto. En una época, en la fase de la política ideológica, varios intelectuales afirmaron, contra las ideologías de la izquierda y de la derecha, la necesidad de una pasión por el desencanto weberiano. Pero ahora pienso que repetir este eslogan tiene el riesgo de producir una nueva forma de complicidad con el cinismo político dominante.
Usted no se sumó a la corriente del posmodernismo sino que ha planteado la idea de hipermodernidad, de un tiempo más acelerado y con innovación, del que dice que es un retorno a lo anterior y que lleva al desencanto. En este mundo hipermoderno, ¿qué posibilidades reales de transformación hay?
Creo que la verdadera vuelta no es el pasaje desde lo moderno a lo posmoderno; ya en la primera edición italiana de Poder y secularización (1983) hablé de la hipermodernidad. Después Marc Augé, en su libro sobre los no lugares, escribió que es necesario adoptar el término de surmodernité. Después lo conocí muy bien personalmente y confrontamos nuestros argumentos, convergentes porque en realidad hay una extremización de los problemas y de las contradicciones de algunos elementos patogenéticos de la modernidad.
Este es un punto muy importante: no hay lo posmoderno, sino el pasaje desde la modernidad-nación a la modernidad-mundo. Se trata no de la modernidad occidental sino de una que es múltiple, multilateral. Hay una modernidad en China y en India, pero no es la misma de Europa o de las Américas (estas son una dilatación y extensión de la cultura europea).
Usted destaca que estamos presenciando el fracaso de dos modelos: el asimilacionista republicano y el multiculturalista fuerte. Propone, en cambio, un universalismo de las diferencias.
El asimilacionista republicano universal neutro e indiferenciado es un modelo caníbal: es una asimilación en la que todos somos ciudadanos iguales e indiferenciados. El otro es el de la tolerancia represiva de un país imperial como el Reino Unido: divide et impera. Se trata de guetos contiguos: cada uno tiene su representación y puede gobernarse a su interior, sin mucha comunicación con otros.
Entonces por un lado hay un universalismo indiferenciado y neutro, y por otro hay uno de las diferencias culturales “blindadas”. Mi perspectiva es determinar una política de la traducción entre los diferentes grupos, que en un proyecto político es el punto crucial. No es simplemente el respeto a la diferencia, sino una traducción: ver cómo es posible determinar una interacción entre una historia cultural y otra distinta. También hay que determinar una esfera pública democrática fundada sobre la política de la traducción, con la conciencia clara de que siempre hay elementos que se pierden en ella: lost in translation…
Pero no hay otra vía. En este sentido Europa podría ser un sujeto político importante porque es donde no hay una lengua unificadora. Como dijo Umberto Eco: la verdadera lengua de Europa es la traducción.
Entonces la verdadera lengua del universalismo de la diferencia es la política de la traducción como proyecto político.
Al respecto usted comenta que se requiere una nueva narración del mundo, por lo que hay que hacer una historia de la dominación y de los dominados. ¿Cómo sería este nuevo relato?
Hay, por un lado, la contribución de las narraciones alternativas poscoloniales a partir de Edward Said, Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Arjun Appadurai y otros. La cuestión está en la crítica inmanente del concepto filosófico hegeliano y, en parte, marxiano de historia universal. El indio Ranajit Guha, uno de los fundadores de los estudios subalternos, escribió un libro con el significativo título de History at the limit of world-history. ¿Qué pasa en los confines de la historia universal de Hegel y de Marx? Que hay otros viajes y que no es verdad que no hay historia, sino que hay otra historia. De ahí que haya que repensar de modo radical la historia de Occidente.
Las ideas de la fraternidad y la igualdad son occidentales; los indios de Norteamérica no tenían una idea de la amistad en un sentido aristocrático europeo sino en uno “noble”: para ellos el amigo es el otro con el cual tienen que ser siempre sinceros, y no hay engaño en la amistad porque es recíproca. Es la realización del ideal de Spinoza. Por eso es importante reconstruir la historia del otro.
Asimismo, al interior de Occidente existe el problema de la historia de los sin nombre, de los excluidos, de los que no ganaron nunca, de la historia de los oprimidos de Walter Benjamin. Es como cuando Rosa Luxemburgo fundó la Liga Espartaco y decía que era una crítica implícita de la idea de que hay una rebelión solo cuando maduran las condiciones históricas objetivas: Espartaco demostró que hubo una lucha por la libertad, contra la discriminación, contra la opresión, exactamente en la etapa final de la República romana. Entonces en cada momento de la historia es posible la irrupción de la libertad. Esto es un punto muy relevante.
También está la reconstrucción, al interior de la historia universal del Occidente, de un sujeto: el femenino. Las estudiosas de las mujeres plantearon ese problema. Es una historia que no se puede hacer solo con las grandes mujeres, aunque el máximo soberano del mundo moderno fue una de ellas: Isabel I de Inglaterra. Sin embargo, no se puede construir la historia excluyendo a las mujeres que escribían diarios, cartas, que trabajaban, que hacían novelas. La alteridad femenina está en India, en China, en el mundo árabe islámico, y es una historia que no conocemos y que es necesario reconstruir.
Usted señala que el verdadero conflicto en el siglo XXI no serán los conflictos étnicos, sino entre dos modelos de globalización, los de Estados Unidos y China. ¿Cómo se perfila este enfrentamiento?
En Después del Leviatán escribí acerca del declive de la soberanía del Estado-nación, sobre todo en Europa, y del incremento de la soberanía de Estados-continente: Estados Unidos, Rusia, China, India, Brasil, que tienen una enorme potencia de reservas de riqueza natural. Cada uno de ellos tiene una idea, un proyecto de organización del mundo globalizado por completo diferente o antitético al de los otros. La promesa de futuro de uno es amenaza para los otros.
La polarización más clara es entre, por un lado, el modelo individualista competitivo de globalización de Estados Unidos y, por el otro, el antiindividualista comunitario, paternalista, autoritario, del continente chino.
En el modelo neoconfuciano chino, la comunidad –y no el individuo– desempeña el papel más importante; el Estado es una enorme familia. Paradójicamente, la China no individualista es mucho más productiva que Estados Unidos, pero tiene una postura imperial diferente aunque no menor a la de este país.
Por otra parte, es claro que si en un Estado-nación fue posible realizar, con muchas dificultades y contradicciones, un régimen democrático, en estos Estados-continente parece aún más difícil. La única excepción hasta ahora es Estados Unidos, porque tiene una sociedad organizada en una estructura de cuerpos intermedios de asociaciones, como Tocqueville estableció en su análisis comparativo entre la Francia posrevolucionaria y la democracia estadounidense: en la primera hubo, después de la Revolución, individuo y poder, la soberanía; en América había una democracia en la que todos son iguales, pero hay un sistema de asociaciones que produce una vitalidad increíble de la sociedad. Esto me parece muy importante.
Además del desencanto democrático, usted también ha hablado de un reencantamiento de la política, de un despertar de las pasiones públicas. ¿En qué consiste?
Hace tres años, durante una conmemoración de Ernesto Laclau en Buenos Aires, Chantal Mouffe, una querida amiga, dijo que los afectos y las pasiones no son privados sino específicamente políticos.
Eso no significa que una comunidad política sea comparable a un psicoanálisis de grupo, donde alguien habla con tristeza de un problema con su novia porque están peleados. No, es la cuestión de la pasión específicamente política, de afectos políticos, que permite compartir energías colectivas, que es lo fundamental. Lo anterior es en la idea de las pasiones políticas, que en nuestra tradición italiana deriva directamente de Maquiavelo.
Tenemos la necesidad de una democracia que no sea más una democratura sino, como dijo Maquiavelo, una república ardiente, en la que haya un gusto, una percepción de que para nuestra vida tiene sentido hacer política, pero no en el sentido de cargarse de cuestiones individuales y circulares, aunque la acción política puede ser una extraordinaria terapia para los problemas individuales de la vida.
De ese modo, hay un reencantamiento de la política, no como una restitución de sentido de toda la vida –que sería una forma de totalitarismo–, sino para la acción colectiva. La política ya es inseparable de la acción: como dijo Judith Butler, una alianza de los cuerpos no solo se da en las manifestaciones sino también en los diálogos e incluso en una discusión en una asamblea, que tiene otro papel porque hay un conocimiento recíproco y una indirecta función terapéutica.
Como digo en uno de mis libros: la filosofía no tiene la pretensión de ser una sesión de psicoanálisis, aunque sea terapéutica. Ayuda a eliminar del campo las preguntas sin sentido y a desvelar los engaños del poder. ~
(Ciudad de México, 1967) es editor. En 2017 obtuvo el tercer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter