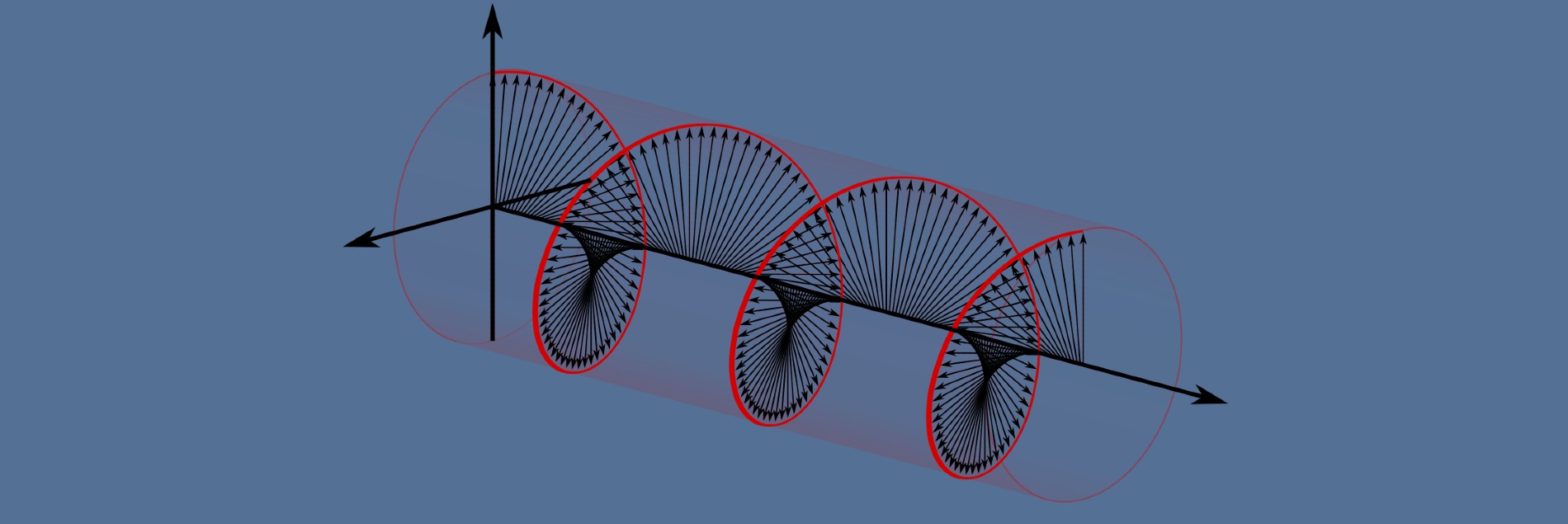Para los partidos, la democracia es un medio para acceder al poder pero no un fin en sí mismo. Lo que podría llamarse la “Ley de hierro de los partidos” implica que estos, cuando están en la oposición, defienden y pugnan por la democracia, pues ésta les beneficia. Hace que se les respeten sus derechos básicos (incluyendo su existencia), y mantiene la puerta abierta para que puedan eventualmente acceder al gobierno. En cambio, cuando esos mismos partidos llegan al poder, ven con recelo la propia dinámica democrática (pese a mantener su defensa discursivamente) pues les pone límites, contrapesos, y ayuda a sus opositores. De ahí que sea frecuente ver a partidos que se empeñan en la democratización cuando son opositores, pero intentan desmontar los dispositivos democráticos una vez en el poder. Y sabemos que la democracia termina por no funcionar adecuadamente si sus protagonistas no tienen un compromiso claro con ella.
De ahí la importancia de tener instituciones democráticas fuertes, capaces de limitar o poner freno a los abusos y excesos de cualquier partido con tentaciones antidemocráticas. Lo difícil para las democracias incipientes, como la mexicana, es llegar a ese grado de institucionalización. En el camino pueden venirse abajo, o al menos retroceder varios pasos.
De ahí también la necesidad de una cultura democrática sólida entre los ciudadanos. Si éstos conciben a los partidos en general como entidades proclives al abuso, la corrupción, la demagogia y las pulsiones antidemocráticas, presionarán en bloque y de forma permanente a cualquiera de ellos que llegue al poder. Se ubicarán más del lado de la ciudadanía en general frente a la clase política, y menos del lado de algún partido en concreto (o al menos no de manera incondicional).
Pero no es eso lo que vemos en México. Más bien lo que prevalece son sectores de ciudadanos alineados con uno u otro partido, al cual consideran como excepcional y esencialmente distinto a los demás, y por tanto lo apoyan de forma más bien incondicional, en lugar de exigirle, presionarlo y cuestionarlo, tanto como al gobierno que de él emane.
Al prevalecer un alineamiento en torno a los partidos –leales frente a adversarios–, la sociedad se divide y polariza más entre sí que frente a la clase política. Para los ciudadanos, la democracia debería ser un fin en sí mismo, y no un medio, como lo es para los partidos. Pero aún no es así en México: una asignatura pendiente de nuestra endeble transición democrática.
Esto no beneficia a la sociedad en general, sino a los partidos, es decir, a la clase política. Entre los dos grandes bandos producto de esa polarización (los simpatizantes y los críticos del gobierno) no hay debate sino acusaciones mutuas, con o sin fundamento, de modo que el intercambio de ideas (e insultos) más bien parece un diálogo de sordos que una reflexión común y racional.
En el bloque crítico del gobierno se encuentran quienes están alineados a otros partidos (por más que hayan disminuido en número), pero también quienes sí se ubican frente a la clase política en general, sin alineación partidista. Suelen ejercer su presión y crítica al gobierno de cualquier partido cuando se afecta el interés de los ciudadanos.
Parte de ese pleito entre entusiastas y detractores consiste en que cada bando descalifica como antidemócrata al contrario, a veces, pero no siempre, con fundamentos.
Respecto a López Obrador, muchos analistas temían que desde el poder no sería un demócrata, a partir de la descalificación que hacía de “sus” instituciones (las de la mafia), y de que no aceptaba los resultados de la democracia cuando no le favorecían. Decían que, de contar con amplias mayorías legislativas –como las obtuvo–, las usaría para minar en lo posible los contrapesos democráticos, favorecer desde el poder a su partido y subordinar a las instituciones autónomas y órganos de control público.
¿Qué tanto fundamento tienen tales acusaciones? Pues, en buena parte, mucho: casi todos los cargos de instituciones autónomas y órganos de control se han concedido a gente cercana y leal al presidente, ya ni siquiera bajo las cuotas de partido (pues con la mayoría que dispone no es necesario repartir el pastel entre varios). Eso debilita los contrapesos y frenos institucionales al poder, sin los cuales no hay democracia posible.
También se ha denunciado cómo los programas sociales están emparentados con el partido oficial, y podrán ser utilizados electoralmente (una investigación recomendable sobre ello es la de Rafaél Hernández Estrada, Servidores de la Nación, 2019). Hay igualmente temores de que el INE caiga bajo control del Ejecutivo en los próximos días. Desde luego, el presidente sigue exaltando la democracia en el discurso, destacando que la de ahora sí será una democracia genuina y no simulada, como lo fue durante el neoliberalismo (siendo que en esos años se abrió el espacio para la insuficiente e inacabada, pero real, democratización política).
Es cierto que hasta ahora se mantienen varias de las avenidas construidas en los últimos años. El riesgo consiste en que gradualmente se vayan desmantelando, como se ha visto en varias de las llamadas “democracias iliberales”, donde un gobierno emanado de la democracia utiliza su poder para desmantelar ese régimen poco a poco.
Del otro lado, el obradorismo acusa a sus adversarios de antidemócratas y golpistas. Sin duda hay sectores radicales antiobradoristas que expresan su deseo de que López Obrador salga del poder como sea y cuanto antes, aun de forma antidemocrática. Pero no son todos ni, seguramente, la mayoría. Hay sectores radicales de un lado y otro, sin duda, lo cual es típico de la polarización. Sin embargo, el obradorismo mete en ese mismo costal a todos los críticos, disidentes y opositores que simplemente ejercen sus derechos democráticos. Por oponerse a los proyectos liberadores del presidente, quienes lo cuestionan son considerados antidemócratas, conservadores, traidores y golpistas blandos que preparan el terreno para un golpe duro (de corte huertista), y buscan desestabilizar el gobierno a toda costa, pues sus privilegios se ven amenazados.
En realidad, la mayoría de las expresiones de críticos y opositores se ajustan a las reglas y prácticas propias de la democracia: crítica periodística, movilizaciones, cuestionamiento de expertos a las políticas públicas, etcétera. Pero lo que antes los obradoristas consideraban que era propio de la democratización –“Fuera Peña”, “Fue el Estado” y otras expresiones multitudinarias– ahora lo catalogan como golpismo. Así pues, las acusaciones de antidemocracia de un lado y otro seguirán a la orden del día, a veces con fundamento, muchas otras no.
Profesor afiliado del CIDE.