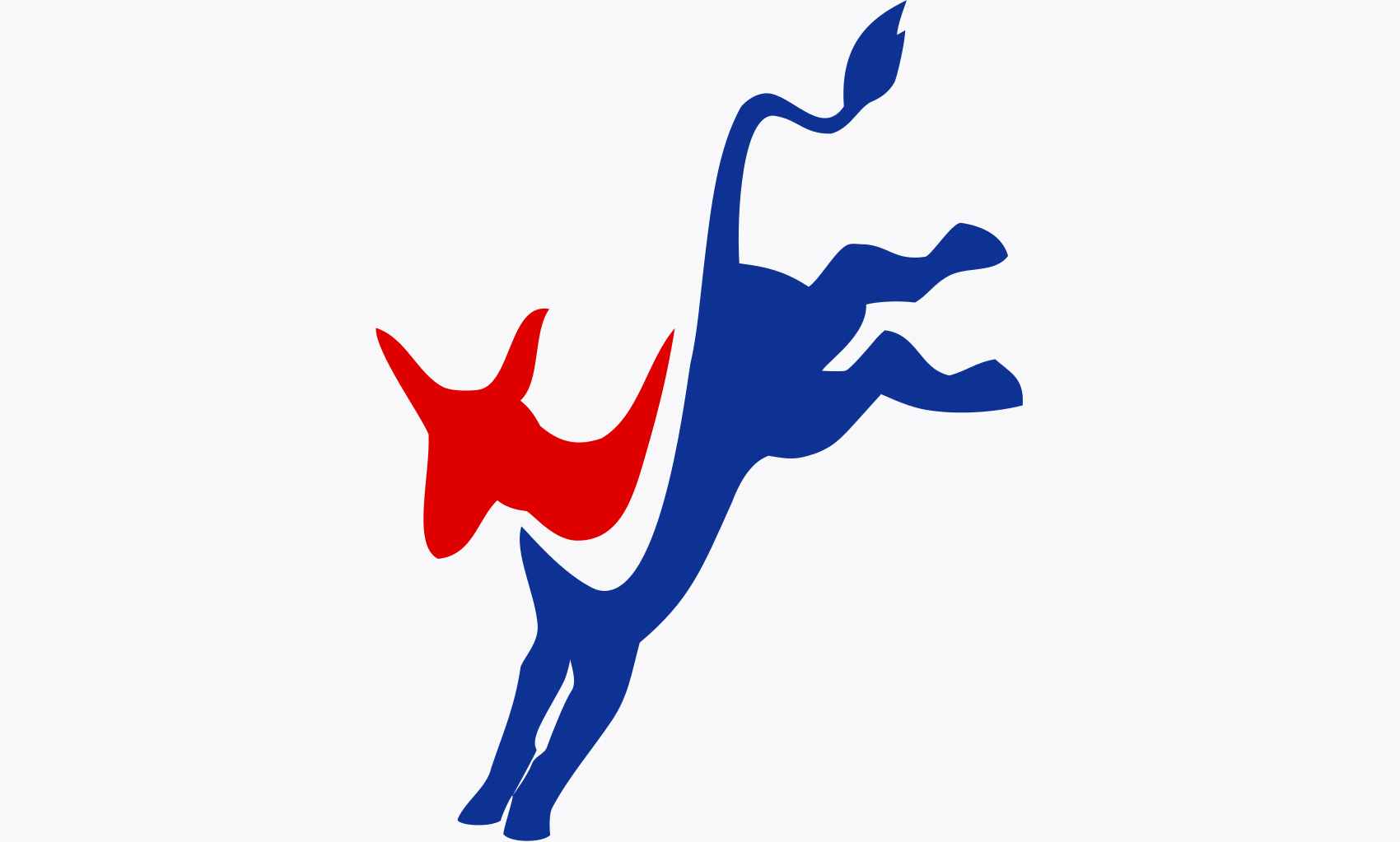Pintan bastos para el liberalismo: sus enemigos doctrinales se vienen arriba y las fuerzas políticas que querrían acabar con él ganan votos o intoxican a los partidos centristas que tradicionalmente han defendido –cada uno a su manera– el orden democrático liberal. Las razones son diversas: de los efectos materiales y anímicos de la Gran Recesión a la parálisis reformista que aqueja a un buen número de sociedades envejecidas, pasando por el malestar generado por fenómenos como el cambio tecnológico, la globalización, la crisis de la natalidad o la inmigración masiva. Pese a que las categorías se solapan a menudo, puede decirse que el liberalismo sufre así el ataque simultáneo de posliberales (soberanistas de derecha), antiliberales (extremistas de izquierda o derecha) e iliberales (populistas y demás partidarios del plebiscitarismo). Y no se trata solo de una disputa intelectual, ya que la descalificación del liberalismo se traslada con frecuencia a la praxis política: liderazgos de corte autoritario, captura partidista de instituciones públicas, cuestionamiento del pluralismo y así sucesivamente.
Ni que decir tiene que la crítica del liberalismo es, sobre todo, la crítica de la caricatura del liberalismo. Por liberalismo suele entenderse una forma de individualismo radical que tiene por objeto reducir al mínimo la función del gobierno, deslegitimando el pago de impuestos y atribuyendo a los mercados el poder de decidir sin cortapisas sobre nuestro destino, privándonos del sostén emocional que suministraban la familia tradicional, la religión católica o la comunidad nacional: subyugado por los ídolos del consumismo hedonista, el sujeto ideal del liberalismo contemporáneo se nos presenta así como un eterno joven que planea su enésimo viaje a Japón mientras renueva su suscripción a HBO, llena la despensa de comida para gatos y toma un Lexatín diario. En un país como el nuestro, donde el liberalismo político nunca ha arraigado de verdad, la distorsión perceptiva se agrava: la venerable tradición liberal se identifica con Reagan y Thatcher, presentados a su vez como fuerzas demoníacas, cuando no se reduce a la figura de Isabel Díaz Ayuso y demás avatares del PP madrileño. No damos para más.
De ahí que resulte oportunísima la publicación de On Liberalism, último libro del prolífico y versátil Cass Sunstein, académico norteamericano que ha publicado trabajos de gran nivel en los campos del derecho constitucional, el derecho ambiental, la economía conductual y la propia ciencia política. Sus trabajos sobre la esfera pública digital, entre otros, han sido traducidos a nuestra lengua; también es bien conocida su defensa –junto a Richard Thaler– del llamado “paternalismo libertario” que postula la necesidad de intervenir sobre el entorno decisorio de los individuos para reforzar su autonomía mediante nudges o “empujoncitos” que nos ayudan a decidir mejor. El subtítulo de su nuevo libro es elocuente: In Defense of Freedom. Porque eso es lo que se propone Sunstein: defender la libertad ahora que son pocos quienes la aprecian como se debe y muchos los que malinterpretan su significado e implicaciones. Si todos los críticos del liberalismo hicieran el esfuerzo de leer estas páginas, podríamos tener un debate informado y acaso constructivo sobre los méritos y deméritos de esta doctrina filosófica y política. Pero difícilmente caerá esa breva: golpear al straw man siempre es más agradecido.
No es el de Sunstein el único trabajo sobre el liberalismo que ha aparecido durante los últimos años. Ha hecho fortuna la contribución de Helena Rosenblatt, quien acentúa en The Lost History of Liberalism la dimensión comunitarista y cívica de la tradición liberal, pero son igualmente destacables las obras de Edmund Fawcett (Liberalism: The Life of an Idea) o Larry Siedentop (Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism), así como el interesante trabajo del filósofo del derecho alemán Christoph Möllers (Freiheitsgrade: Elemente einer liberalen politischer Mechanik). Frente a ellos, Sunstein presenta un trabajo breve y claro –no por casualidad tiene su origen en una larga pieza publicada en el New York Times en noviembre de 2023– que tiene la virtud de subrayar la amplitud de la familia liberal sin dejar por ello de presentar la versión del liberalismo preferida por Sunstein himself. Es de suponer que se publicará pronto en España y sería de desear que no le faltaran lectores.
Sobre todo porque On Liberalism es, a su manera, un libro de combate. Y se rebela, en primer lugar, contra quienes –como se ha dicho más arriba– se comportan como charlatanes o vendedores de crecepelo y, desconociendo la tradición liberal, arremeten contra su caricatura. No es que Sunstein niegue la existencia de problemas reales en las sociedades occidentales de ahora mismo, sino que rechaza la idea de que su señalamiento pueda contar como una objeción contra el liberalismo. Los fracasos de las sociedades liberales no son, pese a lo que sostienen con trazo grueso posliberales y antiliberales, fracasos del liberalismo; y ello porque no son fracasos de la teoría política liberal, sino la política pública y la práctica política. No es así de extrañar que Sunstein otorgue poco crédito al término “neoliberalismo”, empleado sobre todo por aquellos que lo detestan. Pero si designa la adhesión fervorosa al mercado libre, un liberal podrá decir que su apoyo a este último no excluye la regulación pública ni el control de las externalidades causadas por su funcionamiento; al fin y al cabo, nada es menos liberal que un monopolio.
Sunstein acierta cuando dice que los liberales valoran, ante todo, dos cosas: la libertad y el pluralismo. Porque el pluralismo es el resultado natural del ejercicio de la libertad y la precondición para su ejercicio. Y porque la libertad individual es el fundamento básico de la doctrina liberal y aquel del que pueden derivarse los demás. Por libertad debemos entender la agencia del individuo: su capacidad para convertirse en autor de su propia vida. Idealmente, lo que se ejercita es menos la libertad que la autonomía, que es el uso reflexivo de la libertad. Sin embargo, no se puede obligar a nadie a que actúe reflexivamente; apenas pueden crearse las condiciones para que uno pueda serlo. A su vez, la autonomía es valiosa por una razón muy sencilla: nadie sabe cómo hemos de vivir. Y como nadie lo sabe, aunque muchos digan saberlo, ninguna forma de vida ha de convertirse en obligatoria; que cada cual decida libremente al respecto. Para que podamos hacerlo, no obstante, han de darse ciertas condiciones; subraya Sunstein a lo largo del libro que el liberalismo quiere que la gente se sienta segura y eso exige un cierto grado de intervención pública. Nadie es responsable de haber nacido bajo circunstancias desfavorables; la libertad sin oportunidades no es digna de tal nombre. Y de ahí que Sunstein se declare rawlsiano y rooseveltiano: admirador del teórico normativo que mejor justificó el Estado del Bienestar y del político que reescribió el contrato social norteamericano.
Ahora bien: Sunstein no cree que el suyo sea el único liberalismo posible. En la medida en que este último consiste en la adhesión a un conjunto de principios teórico-políticos que poseen fuertes implicaciones en materia de arquitectura legal y política pública, se puede ser liberal de muchas maneras distintas; por eso hay tanto liberal-conservadores como liberales de izquierda. Y por eso Sunstein incluye entre los liberales a Churchill, Thatcher, Reagan, Merkel o William Buckley Jr.; porque creían en esos principios básicos. También la mayoría de los libertarios son liberales, afirma; aunque la mayoría de los liberales no son libertarios. Inversamente, Sunstein no cree que Oakeshott cualifique como pensador liberal: su rechazo decidido del racionalismo bastaría para dejarlo fuera. Hayek, en cambio, sí lo es; un capítulo del libro está dedicado a su pensamiento. De acuerdo con la misma lógica, una sociedad puede ser liberal en algunos aspectos e iliberal en otros: puede incurrir en prácticas discriminatorias contra la mujer o las minorías, restringir la libertad de palabra en el espacio público digital, o abundar en prácticas clientelares. El liberalismo ha de verse como una obra en marcha, aclara Sunstein: al liberal, añade, eso no le entristece. Porque el liberalismo es optimista o, al menos, debería volver a serlo.
A su juicio, el liberal cree en la libertad, los derechos humanos, el pluralismo, la seguridad, el imperio de la ley y la democracia. Sunstein admite que el liberalismo no siempre ha sido partidario de la democracia, entendida como autogobierno popular. Pero la visión de Abraham Lincoln –Sunstein es estadounidense y la mayor parte de sus lectores también lo son– ha terminado por imponerse: como nadie puede gobernar a nadie sin su consentimiento, la libertad personal está irremediablemente conectada a la libertad cívica que nos permite participar de alguna manera en el gobierno. Igualmente, el liberalismo se opone a las castas: aunque el resultado de la libertad sea un grado variable de desigualdad, nadie debe disfrutar de privilegios aristocráticos y todos somos iguales ante la ley. Por eso es tan importante la rule of law, a la que Sunstein dedica todo un capítulo de la obra; y por eso son importantes los mercados libres en los que ejercitamos nuestra agencia y de cuyo buen funcionamiento depende la generación de prosperidad que hace posible cualquier forma de redistribución. Lógicamente, los liberales creen firmemente en el derecho a la propiedad privada que hace posible el desarrollo de nuestro proyecto de vida y promueve la independencia ante el poder. Al mismo tiempo, hay liberales partidarios del bienestarismo y otros que solo aceptan formas débiles del mismo. Pero todos ellos son enemigos de la censura, incluida la censura o control de las redes sociales, así como defensores de la libertad religiosa y respetuosos –sin venerarla– con la tradición. Sin embargo, destaca Sunstein, hay algo que no debe pasarse por alto: hay cosas sobre las que los liberales no tienen nada que decir y prefieren escuchar a los demás; porque las sociedades humanas dependen de cosas sobre las que el liberalismo se mantiene mudo.
Sunstein hace una apuesta interesante: defiende un liberalismo asociado a los “experimentos vitales” y deriva del mismo una concepción particular del sistema constitucional. Arraigada en la obra de Mill y Emerson, su propuesta se contrapone al énfasis de Burke (a quien Sunstein considera mayormente un liberal) en la tradición; una sociedad donde abunden experimentos vitales diversos comporta beneficios el individuo y la colectividad. Y se puede hablar de un “constitucionalismo de los experimentos vitales” en sentido figurado y literal: de un lado, se ofrece a los ciudadanos un compromiso con la experimentación vital; del otro, se confiere el estatus de derecho al conjunto de libertades que la hacen posible. A su modo de ver, la posibilidad de experimentar con la propia vida incrementa la probabilidad de que vivamos en paz, lo que tiene un aire a Rorty (a quien no cita) e incluso a Nozick (a quien tampoco menciona) y no disgustaría al Sloterdijk de Has de cambiar tu vida; los críticos alegarán que el resultado de la experimentación, con el puralismo moral que de ella resulta, es más bien la guerra cultural. A ello puede oponerse que la guerra cultural se libra solamente allí donde unos quieren imponer su cosmovisión a los demás; el constitucionalismo de la experimentación vital quiere asegurarse de que no sea el caso. De ahí que en el mismo jueguen un papel fundamental las libertades de palabra, culto y asociación, así como el derecho a la intimidad; Sunstein cree también, por cierto, que la forma federal de organización del poder está en sintonía con el experimentalismo vital.
Frente al reproche de que esta forma de entender la sociedad arrasará con las tradiciones y valores que sostienen el ethos democrático, Sunstein responde que no hay ninguna prueba empírica de que el liberalismo acabe con ellas; lo más que puede afirmarse es que el énfasis en la autonomía personal y la elección individual han conducido, andando el tiempo, al vaciamiento de las iglesias o la menor natalidad. Pero de ahí tampoco se sigue que el liberalismo sea despectivo con las tradiciones o indiferente a las normas cívicas: son legión los liberales que las han ponderado. Y el autor estadounidense está convencido de que el constitucionalismo de la experimentación vital –que conecta con el romanticismo y con el socialismo utópico de Fourier y compañía– proporciona la mejor respuesta a la pregunta más importante: ¿qué hace que un orden constitucional sea mejor que otro?
Sunstein tira de pragmatismo –pues Dewey también pertenece a la familia liberal– cuando matiza que lo importante es que lleguemos a las mejores conclusiones –morales, políticas, legales– incluso si las fundamentamos de manera distinta: da igual si somos kantianos, utilitaristas o contractualistas. Aunque discrepemos acerca de cuestiones morales o filosóficas básicas, podemos convenir que determinadas prácticas o principios –como el derecho al disenso o la libertad de culto– merecen reconocimiento legal. Estos “acuerdos incompletamente teorizados” reflejan un enfoque típicamente liberal, que Rawls colocó en el centro de su “consenso por superposición” y que pensadores como Chandras Kukathas reformulan como preferencia del acuerdo entre diferentes sobre la búsqueda de la verdad entre discrepantes. Dejemos la metafísica a un lado y alcancemos pactos que hagan posible una convivencia ordenada: la primera nos divide, lo segundo puede llegar a reunirnos.
Todo esto, en cualquier caso, hay que pagarlo. Ya que solo en una sociedad cuyos miembros gozan de una relativa seguridad económica podrá generalizarse la experimentación vital que Sunstein pone en el centro de su visión del liberalismo. Tiene sentido: la autonomía personal que hace posible una vida reflexiva será ejercitada de distintas maneras por personas distintas; se trata de crear las condiciones bajo las cuales cada uno pueda vivir como mejor le parezca. Por supuesto, nadie vive en el vacío; nuestras decisiones vitales son el resultado de la compleja interacción entre disposiciones personales, influencias ambientales, azares biográficos y marcos socioeconómicos. Pero eso va de suyo: una sociedad liberal debe facilitar la experimentación vital porque sabemos que el individuo puede encontrarse con obstáculos indebidos en su camino. Y uno de ellos es la inseguridad económica: quien no tiene, no puede.
Es por eso que Sunstein discrepa con Hayek, a quien sin embargo admira: su rechazo del “racionalismo”, entendido como planificación social a gran escala, pierde de vista el hecho de que la intervención pública no tiene por qué convertirnos en siervos del colectivismo. Máxime cuando el propio Hayek era consciente de que los mercados no son perfectos y ha de asignarse un papel al Estado. Sobre todo, Sunstein cree que las tesis de Hayek se han visto debilitadas a consecuencia de los hallazgos de la economía conductista: lo que hoy sabemos sobre la agencia individual y la influencia de los sesgos que afectan a nuestra racionalidad no lo sabía, ni podía saberlo, Hayek. Pero si decimos con Hayek que los mercados funcionan porque los consumidores poseen toda la información relevante para tomar buenas decisiones, siendo esta una información a la que el poder público no puede acceder por encontrarse socialmente dispersa, entonces necesitamos –para que la tesis se sostenga– que el consumidor sea capaz de tomar esas decisiones. Si no es el caso, ciertas formas de paternalismo serán admisibles, siempre y cuando podamos responder empíricamente a la pregunta sobre cómo deciden los decisores; la “economía conductista liberal”, señala Sunstein, se dedica justamente a eso.
Más entusiasta se muestra el pensador norteamericano cuando aborda la figura de Franklin Delano Roosevelt, de quien destaca sobre todo la idea de promulgar un “segundo cuerpo de derechos” que garantice la seguridad económica del ciudadano a fin de hacerlo libre de verdad. Se trataría de un episodio poco conocido en la historia constitucional norteamericana, que Sunstein sin embargo considera propiamente liberal y de hecho permite cuestionar la divisoria entre derechos negativos (a la no intromisión) y positivos (a participar en la vida cívica y política). Sunstein es claro: Roosevelt no era un igualitarista, sino un liberal; creía que la gente que vive en estado de necesidad no es libre y tenía razón. Aunque la tradición liberal anglosajona subrayaba el deber del individuo de proveerse de los medios para su propia subsistencia, la Gran Depresión y el New Deal dejaron paso a la idea de que la intervención pública es legítima y necesaria: “Quienes insisten en que quieren un ‘gobierno pequeño’ quieren, y necesitan, algo muy grande. Los mismos que se oponen a la intervención pública dependen de ella cada día de cada año”.
Porque no hay tal cosa como el laissez-faire, un eslogan que no refleja la realidad de unos mercados que no pueden existir sin el gobierno que garantiza el respeto a los derechos de propiedad privada o libre iniciativa empresarial. No en vano, el mismísimo Hayek escribió que la verdadera batalla no se libra entre quienes favorecen la intervención pública y los que la rechazan, sino que concierne a la fijación de un marco legal cuyo diseño sea inteligente y objeto de constante ajuste. Así, por ejemplo, imponer un salario mínimo no es una forma de intervenir donde antes no se intervenía, sino una forma diferente de intervenir donde ya se estaba interviniendo. La verdadera pregunta, matiza Sunstein, es pragmática: “¿Qué forma de intervención promueve mejor los intereses humanos?”. Pensemos en el pueril debate español: una cosa es reconocer la legitimidad de los impuestos y otra debatir qué sistema fiscal es más justo y eficaz. ¡Ni Andorra, ni Cuba!
Si hay que hacer algún reproche a Sunstein, es que defienda un vínculo fuerte entre liberalismo político y democracia deliberativa sin tomar en consideración lo que la psicología política y otras ciencias empíricas nos han enseñado acerca de la conducta real del ciudadano democrático. Digamos que si la economía conductual pone en cuestión las tesis de Hayek sobre la agencia individual, la psicología política pone de relieve el papel que los afectos humanos juegan en la vida democrática. Ciertamente, los liberales son genéricamente partidarios de una democracia donde se den razones: ni el gobernante ni eso que llamamos “pueblo” pueden dejar de justificar sus decisiones. La mejor forma de gobierno es aquella en la que la voluntad popular es filtrada por los representantes y viceversa: la acción del gobierno es juzgada por la opinión pública. A su vez, los representantes han de deliberar entre ellos, lo que excluye cualquier mandato imperativo. Pero basta echar un vistazo a la situación política española para constatar la distancia entre la realidad y la tesis según la cual “el proceso de deliberación a través de los órganos democráticos habría de incluir una evaluación del grado en el que las normas vigentes sirven a la libertad, el bienestar o la propia democracia”.
Si somos realistas al juzgar el funcionamiento de los mercados, en fin, también hemos de serlo al juzgar el funcionamiento de la democracia; sin que eso deba llevarnos a concluir que el liberalismo ha fracasado. Mejoremos el diseño institucional allí donde sea posible y asumamos que la democracia liberal es imperfecta, pues imperfectos son los seres humanos: no hay más. Y defendamos, seamos o no capaces de deliberar racionalmente, la libertad de palabra; a ella dedica Sunstein un capítulo excelente que harían bien en leer quienes demandan hoy que se regule –¿censure?– la libre expresión en las redes sociales.
Si dejamos que el poder público decida qué puede decirse y qué no, apunta Sunstein, las autoridades pueden acabar cancelando la verdad y el ciudadano perder de paso la voluntad de defenderla. Por lo demás, tenemos grados de certidumbre y no puede exigirse al ciudadano que solo hable si posee la completa certeza de que dice algo inequívocamente cierto; máxime cuando no todas nuestras observaciones se refieren a cuestiones de hecho de las cuales puede predicarse que son verdaderas o falsas. En suma: “Si castigas la falsedad, disuades a la verdad”. Pero es que las falsedades y los errores, como ya viese Mill en su momento, tienen valor social: nos permiten saber lo que los demás piensan, evitando que cunda la ignorancia pluralista o que las creencias falsas se hagan clandestinas y así prestigiosas, además de ayudarnos a refinar nuestro propio conocimiento. Así Sunstein: “El perjurio es contrario a la ley; también lo son el fraude y la publicidad engañosa. Pero casi siempre, preguntan los liberales ¿no es mejor convencer a la gente que hacerla callar?”
Estamos, en suma, ante un libro que merece la pena leer; los liberales podrán conocerse mejor y los enemigos del liberalismo sabrán a qué atenerse. No está todo: la vinculación pacífica de nacionalismo, liberalismo y democracia se da por supuesta; su discusión hubiera sido interesante para cualquier europeo. En todo caso, Sunstein advierte de que las viejas pasiones liberales se han apagado y que quienes se ocupan hoy del tema en la academia o el debate público suelen ponerse a la defensiva. Es un error: aunque el individuo no propenda naturalmente hacia el liberalismo, como confiesa Sunstein a su amigo Tyler Cowen en la conversación que ambos mantienen en el podcast de este último, la sociedad liberal en cualquiera de sus versiones sigue siendo la mejor forma de combinar la autonomía individual con el autogobierno democrático y la prosperidad colectiva. ¡Fukuyama no jugaba a los dados! Sería un grave error pensar que su tiempo ha pasado: no lo cometamos.