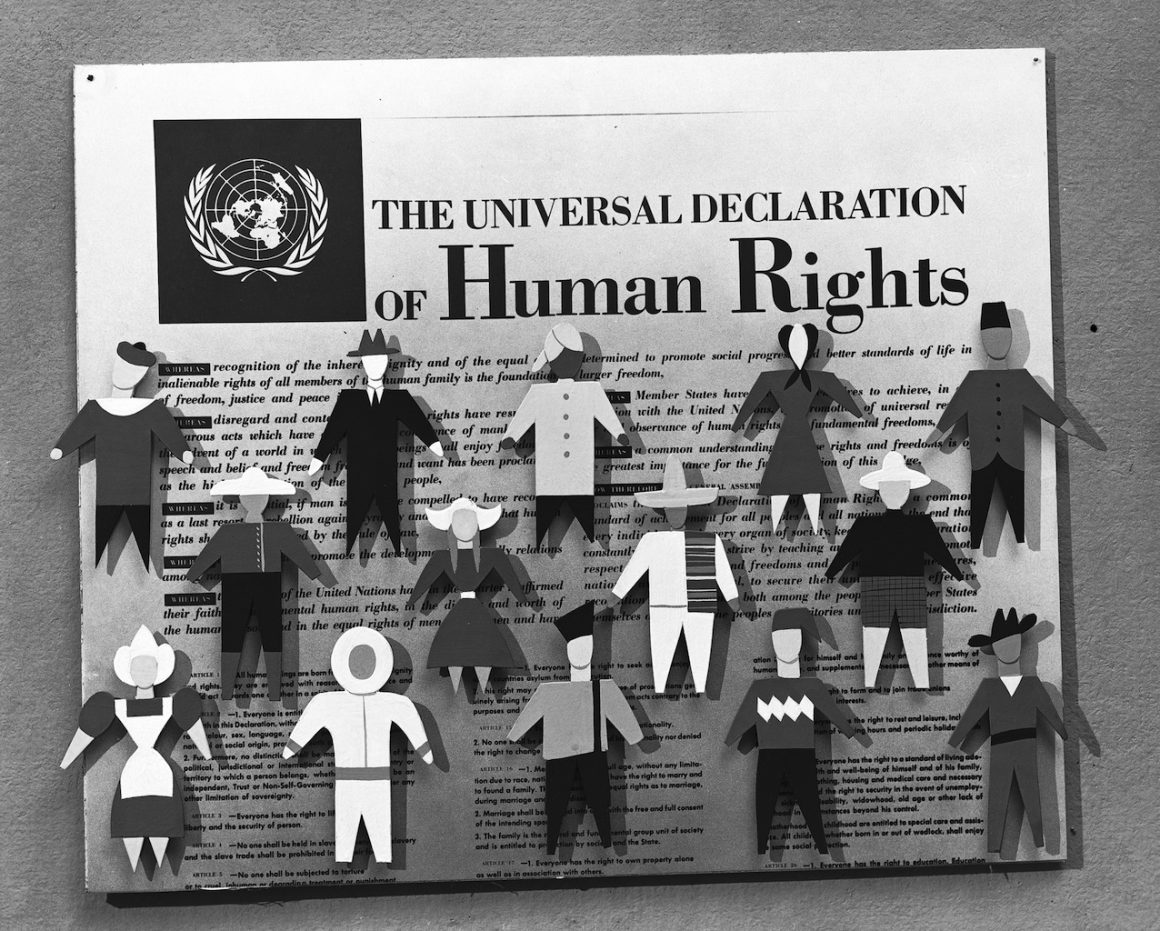Durante los últimos años, la sociedad española ha conocido un sinfín de debates políticos en los que tanto el derecho como los derechos han jugado un papel decisivo. Recordemos la polémica en torno al derecho de autodeterminación y su defensa sobre la base del astuto “derecho a decidir” concebido por los separatistas catalanes; la controversia que acompañó la promulgación de las leyes patrocinadas por el Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero, incluyendo el derecho a elegir el género con independencia del sexo biológico; y, desde luego, la discusión acerca de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Súmese a ello la difusión generalizada de lo que podríamos denominar la gramática de los derechos, que no se conforma con ampliar el catálogo tradicional de derechos fundamentales a materias como el medio ambiente o la llamada “muerte digna”, sino que se extiende a asuntos tan peregrinos como el derecho a que un restaurante nos entregue las sobras de nuestra comida (proyecto anunciado en su momento, si no recuerdo mal, por el Ministerio de Consumo que dirigía Alberto Garzón) o, por salir de nuestro país, el “derecho al cuidado” en una sociedad tan poco cuidadosa todavía (Josu de Miguel señalaba esta contradicción) como la colombiana.
En las sociedades del bienestar, tan pródigas en malestares, habría terminado así por consagrarse de manera informal un derecho a tener derechos que no sería ajeno –todo lo contrario– a la competición partidista por el voto, que también es naturalmente una competición por el interés del público; en esa intersección se encuentran gozosamente partidos políticos, medios de comunicación y redes sociales. Si en su momento se habló de la superación del Estado por la política para explicar la sobrecarga del Estado del Bienestar, causa mayor de su crisis fiscal, bien podemos hacerlo hoy de una superación del derecho por la política. Se estaría designando con ello la contaminación política y comunicativa del aparato jurídico vertebrador de las sociedades liberales, sometido a unas presiones que amenazan con desnaturalizar su funcionamiento y pervertir su función.
No hay mejor –ni más inquietante– muestra de ello que la tendencia a convertir el reproche moral en imputación penal, cosa que sucede con esos “delitos de odio” de contornos tan imprecisos como elásticos. Hemos leído estos días que la Ley de Delitos de Odio y Orden Público que el Parlamento escocés aprobó hace ya tres años, cuya aplicación había quedado en suspenso por las dudas que la norma suscitaba, está a punto de entrar en vigor; la ley prevé la posibilidad de imputar a un ciudadano por la comisión de un delito de odio, incluso si la conducta merecedora de semejante tipificación se ha materializado en la privacidad del hogar. ¡A ver qué dicen los foucaultianos! Ya veremos en qué queda la aplicación de esta norma; su vocación disciplinadora está, sin embargo, fuera de duda. Que una ley así sea compatible con los principios de una sociedad liberal, reconocedores de la autonomía moral del individuo, es asunto distinto.
Para realizar el diagnóstico de lo que está pasando con el derecho y los derechos en nuestras sociedades liberales, son de ayuda tres libros de reciente publicación en España. Son muy distintos, ya que sus autores provienen de diferentes especialidades académicas, pero también complementarios; aunque los dos que se refieren de manera más directa a nuestro tiempo parecen sostener tesis contradictorias entre sí. No es este el lugar para hacer un análisis detallado de cada uno de ellos; baste una somera exposición de sus méritos respectivos.
Los derechos en la tradición liberal
Los derechos en la tradición liberal es el título de una conferencia pronunciada por la teórica liberal Judth Shklar en el año 1991, publicada luego en las revistas Colorado College Studies (en 1992) y Political Studies (en 2023); Página Indómita, editorial que está contribuyendo de forma meritoria a recuperar el pensamiento de esta destacada teórica política, traduce (Roberto Ramos Fontecoba) y publica. Su interés radica en la distinción que la pensadora de origen letón establece entre cuatro tipos de liberalismo según cuáles sean sus posiciones respectivas acerca del papel del derecho en una sociedad liberal. Nótese que la idea central que para Shklar define al liberalismo en su conjunto es que “la dignidad humana exige libertad de pensamiento y acción”. Salta a la vista que existen maneras distintas de interpretar el significado y evaluar las implicaciones de este principio; quien no se adhiera a él, empero, no podrá ser llamado liberal. Aunque bien es verdad que ni los colectivistas ni los paternalistas querrán ser llamados liberales: no creen que los individuos deban gozar de tales libertades.
¿Y cuáles son los cuatro liberalismos de Shklar? El liberalismo del desarrollo personal está influido por la tradición romántica y contempla la individualidad como el mayor bien humano; los derechos le interesan poco. Tampoco cuentan demasiado para el liberalismo de la seguridad jurídica, que persigue ante todo defender al individuo del Estado absolutista y arbitrario; su instrumento es el gobierno de la ley, llamada a proporcionar la seguridad necesaria para que las acciones libres de los individuos generen prosperidad y, con ella, un entorno favorable para el autodesarrollo personal. ¡No es poco! De manera parecida, el liberalismo del miedo –valiosa aportación conceptual de la propia Shklar– aspira a crear una sociedad donde las personas puedan vivir sin verse sometidas a la intimidación por parte de actores públicos o privados (lo que se aproxima, aunque los matices son relevantes, a la libertad como no dominación de los republicanos) y donde se intentan reducir las desigualdades para así evitar una excesiva concentración del poder. Shklar añade algo que muchos parecen haber olvidado: el liberalismo del miedo es también una “protesta contra las pasiones en la era de la ideología” que marcaron a sangre y fuego el siglo XX. De ahí que esta corriente entienda los derechos, sobre todo, como restricciones de aquello que el Estado y los demás –incluidos los grupos en cuyo interior nos socializamos o a los que pertenecemos– pueden obligarnos a hacer o impedir que hagamos.
Frente a esos liberalismos que conceden a los derechos –aunque no a la ley– un papel secundario, el liberalismo de los derechos sería aquel que los sitúa en el centro de la vida política. A su juicio, es característico de los Estados Unidos: “La filosofía pública de América siempre ha contemplado la realización de los derechos individuales como el objetivo de todas las instituciones legítimas”. Su origen estaría en la lucha religiosa, o sea en el intento por afirmar la libertad de credo frente a cualquier unitarinismo; una lucha que habría contribuido a la deslegitimación (primero) y desmantelamiento (después) de la esclavitud. Para Shklar, la Carta de Derechos –las primeras diez enmiendas a la Constitución estadounidense– debe contemplarse como “una educación política” del ciudadano. Claro que el liberalismo de los derechos presenta más de un problema; en particular, Shklar formula tres objeciones perdurables para las que no se ha encontrado una respuesta convincente. A saber: el liberalismo de los derechos conduce a la expansión de los poderes del gobierno, con el peligro correspondiente para la libertad personal; antepone la primacía de los derechos a la protección de esa libertad y carece de principios que hagan posible resolver los inevitables conflictos entre derechos.
Leyes santimonia
Algunas de las consecuencias negativas del desarrollo de este liberalismo de los derechos centran la atención de Pablo de Lora, prolífico y versátil filósofo del derecho, en su último libro: Los derechos en broma (Editorial Deusto), que ha subtitulado oportunamente La moralización de la política en las democracias liberales. Se trata de una alusión a Los derechos en serio, compilación de artículos de Ronald Dworkin donde el filósofo del derecho estadounidense ataca tanto al positivismo como al utilitarismo y coloca al individuo en el centro de una idea liberal del Derecho. Recurriendo con frecuencia a ejemplos que ilustran sus tesis, empezando por los excesos retóricos de los préambulos legislativos y terminando en la formulación inconsecuente de derechos irrealizables o peregrinos, De Lora apunta alto cuando argumenta que la idea misma de la ley estaría hoy viéndose corrompida. Porque esta ya no es un texto “que articula un conjunto de normas que expresan la voluntad general, estipulan definicionalmente conceptos e imponen o eximen deberes, establecen derechos, prohibiciones o permisos con pretensión de coherencia, abstracción y generalidad sobre un ámbito particular de los asuntos humanos”; se ha convertido en algo bien distinto.
Sobre todo, a De Lora le inquieta esa “legislación antilegalista” que deriva de la acción de un “Estado parvulario” dedicado a sermonear a los ciudadanos a través de la ley. Este “constitucionalismo enfático”, en feliz expresión de Francisco Laporta, no solo conduce a una “tumoración del ideal de los derechos humanos”, sino que también resulta en la creación de estructuras estatales que De Lora denomina con brillantez “burocracias del consuelo”. Así que los gobernantes utilizan la ley para exhibirse moralmente, ejercer la política de manera vocacionalmente infantilizada y “concienciar” al ciudadano en vez de persuadirlo. Nos encontraríamos con una perversión del ideal liberal de los derechos, tradicionalmente vinculados al individualismo moral y la libertad personal. Tanto las “leyes santimonia” como la expansión inflacionaria de los derechos apuntan hacia un Estado paternalista y perfeccionista que trata de educar al ciudadano en una forma particular de vida o, peor aún, quiere “educarlo en valores”. ¡Horror! De ahí que los atributos que definen a la buena ley –generalidad, coherencia, sistematicidad, previsibilidad, no retroactividad– se debiliten sin remedio en aparatos legislativos tan mediocres como el español.
Que cada vez se formulen más derechos significa también, como es lógico, que cada vez se produzcan más conflictos entre ellos. Es algo que, bien mirado, refuerza a la acción política: si los derechos no pueden realizarse simultáneamente, quizá sean los gobiernos –burocracia mediante– los que decidan en la práctica qué derechos van a satisfacerse y cuáles no. Cuando esos conflictos llegan a los jueces, estos han solido aplicar el famoso juicio de ponderación que determina qué derecho ha de prevalecer sobre cuál otro y en qué medida; una técnica jurídica que no carece de reproche –entre los críticos españoles destaca Juan Antonio García Amado– ni ha logrado resolver de manera convincente esos conflictos. De Lora llega a una conclusión razonable para cualquier liberal, ya sea de estirpe rawlsiana o rortiana: que seguramente sea preferible afirmar el carácter imponderable de unos pocos derechos –a la manera de esa Carta de Derechos a la que Shklar atribuye un valor educativo– y el individuo vea reconocida una esfera de inmunidad frente al poder estatal. Porque se trata de que el individuo pueda seguir siéndolo: que su libertad personal –aquella de la que hablaba Mill– no se vea mermada por la acción moralizante del poder público. Y no está nada claro que vayamos en esa dirección.
La expansión del contrato
Dicho esto, parece claro que la acción del poder público es también necesaria para la remoción de los obstáculos materiales que pueden impedir o dificultar el autodesarrollo personal del individuo. Ya se han hecho suficientes experimentos –la historia es una gran papelera– y bien sabemos ya que ni un Estado hipertrofiado ni una sociedad liberada del Estado funcionan demasiado bien; ni el poder público puede construir todas las viviendas, por ejemplo, ni puede dejar que solo las haga el sector privado a precio de mercado. Todo, en fin, es cuestión de equilibrios; lo que significa ir equilibrando a la luz de los resultados. Sin embargo, lo que nos sugiere el tercero de los libros al que me quiero referir es, justamente, que la ley está perdiendo fuerza y cediendo su protagonismo al contrato. Se trata de El camino a la desigualdad: Del imperio de la ley a la expansión del contrato (Marcial Pons) y su autor es el administrativista –un poco filósofo también– José Esteve Pardo.
Su tesis es que la segunda mitad del siglo XX conoció la expansión de la ley sobre el contrato, pero nuestro siglo ha invertido esa tendencia; el contrato no solo está recuperando viejos terrenos, sino adentrándose en algunos que pertenecían en exclusiva a la regulación legal. Contra lo que pudiera parecernos, este retorno del contrato –que por supuesto nunca ha dejado de usarse en las relaciones privadas– estaría desmantelando el entramado legal del Estado Social y se adentraría en la estructura misma del Estado de Derecho. Y aquí, apunta Esteve, reside la novedad.
Recordemos que el siglo XIX había vivido el paso del estatus al contrato, en el marco del proceso de racionalización e individualización que conocemos como modernidad; las subjetividades comunitarias y los entramados corporatistas perdieron fuerza frente a un liberalismo decimonónico que –no obstante– había preservado la institución familiar como espacio para la reproducción de los valores sociales. Ni en el Derecho Romano ni en la common law había tenido el contrato semejante protagonismo; se trata de una novedad liberal que hace posible el desmantelamiento del Antiguo Régimen. ¿Acaso no iba Napoleón dejando Códigos Civiles y Mercantiles entre los cadáveres de los derrotados? “El contrato es el enemigo natural del estatus”, escribe nuestro autor. Pero el siglo XX cambia las tornas: la legislación contra la usura y la regulación creciente de las relaciones laborales culminarían en el New Deal rooseveltiano, que por cierto no pudo desarrollarse plenamente hasta que el Tribunal Supremo norteamericano falló que la ley había de prevalecer –cuando fuera necesario– sobre la libertad de contratación. Para Esteve, la gran realización de la ley así entendida es el Estado Social. O bien: el gran instrumento de realización del Estado Social es la ley.
Nuestro siglo, sin embargo, habría invertido esta tendencia; el avance del contrato puede apreciarse en tres frentes principales. En el normativo, estamos ante una expansión de las normas contractuales en la actividad económica, las aplicaciones tecnológicas y el desenvolvimiento de los sectores profesionales: más contrato singular y menos ley general. En el administrativo, se ha producido una creciente liberalización de los servicios públicos, al tiempo que las entidades privadas ganan terreno como prestatarias de esos servicios. Y, en el terreno judicial, se incrementa el número de los conflictos resueltos mediante arbitraje y otras fórmulas convencionales, así como los acuerdos penales de conformidad con la fiscalía. Pero es que también hay contratos que regulan el ejercicio individual de los derechos fundamentales, por ejemplo las cláusulas de paz social que suspenden el derecho a la huelga o las limitaciones pactadas a la investigación científica. Esteve menciona también la contractualización de la función pública que se lleva a cabo por medio de los regímenes estatutarios, entre cuyos ejemplos se encuentra la sanidad pública española. El resultado de estas tendencias sería “la colonización contractual del Estado”, que se hace más impenetrable y complejo a consecuencia de esta creciente fragmentación.
Para el autor, no existe una base teórica o dogmática que impulse este proceso; vivimos una deformación del modelo vigente antes que su reemplazo por una alternativa que no existe. A su modo de ver, la causa estaría en una individualización que no es exclusiva de la tradición liberal; la descomunitarización y desfamiliarización de la sociedad contemporánea habrían alcanzado también al pensamiento de izquierda. Aunque quizá sería más correcto decir que las identidades colectivas han ganado fuerza frente a la comunidad en sentido amplio, sospechosa esta última de encarnar un falso universalismo; en cuanto a la familia, el desapego de la izquierda de vocación revolucionaria no es sorprendente y basta recordar al maoísmo para constatarlo: en cuanto vehículo de transmisión de valores, la familia ejerce como baluarte contra la acción educadora del Estado. Por otra parte, Esteve apunta hacia el avance de lo subjetivo y sensible frente a lo objetivo y racional: “el dominio de lo general es el espacio propio de la ley, que decae ahora y se ve desbordada por la expansión de las individualidades que tienen en el contrato su principal instrumento de relación”. La política de la identidad encajaría en este marco: la ley sería un instrumento demasiado generalista para la organización de esa “sociedad de las singularidades” a la que se ha referido el sociólogo alemán Andreas Reckwitz.
Por lo demás, la disolución de las utopías y la búsqueda de la eficiencia contribuirían también a este repliegue del Estado, del que se beneficia un contrato que –sostiene Esteve– toca fibras muy humanas. Su conclusión es tremendista: la “gran victoria neoliberal” habría causado una “deconstrucción discreta y contenida del Estado de Derecho”, cuya forma sería ya residual pese a las apariencias. El fortalecimiento del contrato marcaría el camino hacia una mayor desigualdad y acaso la transición a un “nuevo feudalismo”. Más que de democracia iliberal, hablaríamos aquí de una sociedad otra vez iliberal.
No sé si yo llegaría tan lejos. Nuestra sociedad no es ya la sociedad de comienzos del siglo XX; tampoco, seguramente, la que se conformó a partir de la segunda posguerra mundial. Y hasta cierto punto es natural que el desarrollo material –por insuficiente o desigual que pueda ser– en combinación con las transformaciones sociales y culturales –redescubrimiento de la singularidad, afirmación de la autonomía personal, reducción del tamaño de las familias– conduzcan hacia una fragmentación de lo que en su día se concibió como ley general aplicable a todos. También el Estado se expande, sobre todo en el continente europeo, como muestran los datos; el triunfo del neoliberalismo no puede darse por supuesto. Esa expansión del poder público se manifiesta en esas leyes santimonia a las que alude De Lora, en el aumento de una burocracia que quiere justificar su existencia, en las necesidades de prestación de servicios a una población envejecida que se renueva por vía migratoria. Y no deja de ser revelador que puedan coexistir dos diagnósticos tan distintos: el Estado paternalista que con razón denuncia De Lora no puede ser el mismo que se ve arrasado por el neoliberalismo y cede ante el contrato su poder regulatorio… salvo que el paternalismo se exprese de manera puramente declarativa o resulte en la promulgación de derechos sin fuerza material.
Para que nos instalemos en un nuevo feudalismo, en cualquier caso, tendrían que desaparecer los Estados; y eso no va a suceder mañana. Mientras tanto, parece aconsejable seguir observando las evoluciones de ese ogro filantrópico que es el Estado Social, defendiendo al tiempo a la manera de Shklar que sus acciones –redistribución, prestación de servicios, regulación de la vida social– deben estar al servicio del ideal liberal clásico –que cada cual viva decida de manera autónoma cómo quiere vivir– en lugar de hacer posible la realización de ideologías paternalistas de viejo o nuevo cuño.
(Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'Ficción fatal. Ensayo sobre Vértigo' (Taurus, 2024).