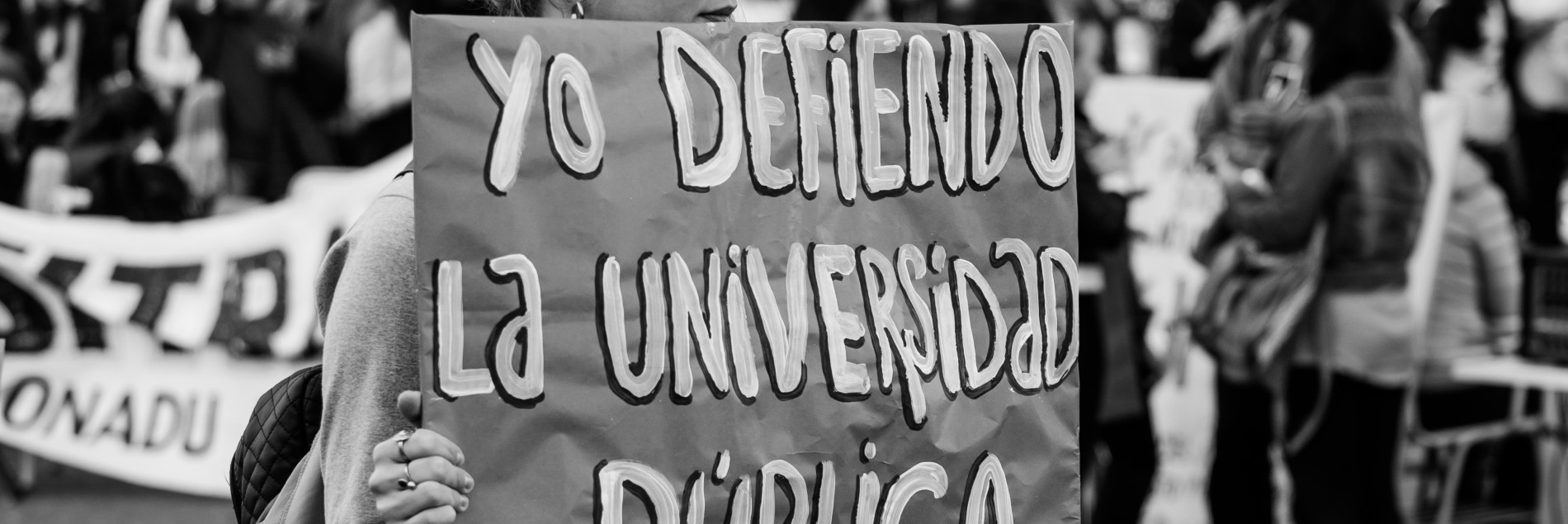Lo que viene ocurriendo estas últimas semanas en las ciudades colombianas, toda la letalidad policial que ha suscitado la protesta civil hasta el punto de haber causado ya, al momento de despachar estas notas, 42 muertes, se desprende, a mi juicio, de las tareas políticas aún pendientes que, desde 2016, dejó la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano.
País de políticos gramáticos, donde hasta seis presidentes del siglo XIX escribieron, cada uno de ellos, una gramática castellana, la voz “posconflicto” nombra en Colombia, desde mucho antes de firmarse aquella paz, la época que ahora vivimos.
La ola de violencia callejera urbana –novedad en un país de guerrillas rurales y aun selváticas– que acompaña el angustioso impasse entre el gobierno del uribista Iván Duque y las agrupaciones de oposición, no son los primeros accidentes registrados durante el posconflicto.
Uno de ellos ha sido la poca disposición del gobierno a hacer valer las provisiones que, en materia de justicia especial y reparaciones a las víctimas de la guerra, contemplan los Acuerdos de La Habana. Los impunes asesinatos a antiguos combatientes de las FARC, que ya pasan de 900, indignan a quienes esperaban que el acuerdo de paz brindaría cauces a la vida civil de los guerrilleros desmovilizados.
Pero hasta la opinión más ecuánime coincide en que las matanzas del asedio puesto a la ciudad de Cali por grupos “paraguerrileros” urbanos y combatido rabiosamente por la policía puede ser lo que definitivamente haga añicos lo logrado en estos cinco años.
Nadie aquí niega el potencial de retroceso social y político que entraña la prolongación indefinida del proteico desafío al gobierno central que el lenguaje periodístico llama “el paro” y que cada mañana luce más y más inextinguible.
Tanto más graves son los llamados al uso de la fuerza militar que hacen sectores nostálgicos de la guerra. El infructuoso diálogo entre la casa de Nariño y los sedicentes dirigentes de un paro que no ha tenido cabeza visible, aumenta la crispación nacional. Desaparecido el motivo inicial de la protesta –una propuesta de reforma tributaria adelantada por Duque en mitad de la pandemia y a despecho de una tremenda crisis social–, ni el descontento ni la vocación incendiaria de lanzarse a las calles han cesado.
Lo que sigue son ideas, acaso disyuntas, que he concebido desde que vivo en Bogotá y que los sucesos de Cali han puesto de nuevo ante mí.
*
La sabiduría convencional en torno a la violencia en Colombia y sus causas se agotó, a mi modo de ver, con el histórico acuerdo, alcanzado tras prolongadas y tortuosas negociaciones, que abrió a la vida política colombiana vertientes quizás insospechadas entonces hasta para sus promotores.
Mi trato continuo con este país de hechicera belleza se remonta a los años 90, un tiempo muy recio que dio forma a la espantosa imagen “narcoguerrillera” que de Colombia se hizo el mundo. Fueron también los años en que alcanzaron mayor auge las “violentologías”, ramas torcidas del pensamiento político y social colombiano en las que, desde los años 60 del siglo pasado, se posaron académicos e intelectuales de mucha valía.
Muchisimos intelectuales colombianos concibieron y propugnaron durante décadas la violencia como único medio de alcanzar fines filantrópicos en la desigual Colombia. Asombra también que mucha otra gente, incluso figuras indiscutiblemente liberales que repudiaban principistamente la violencia, la tuviesen como inevitable.
Esa idea de la inevitabilidad de la violencia se explica parcialmente también con lo que Albert Hirschmann, quien mucho amó a este país, llamó con desmayo la “fracasomanía” de los colombianos.
Un desolador efecto de esta idea de inevitabilidad de la violencia fue el rechazo sectario a toda iniciativa política que abriese posibilidades a medios pacíficos y electorales, es decir, deliberantes y políticos, de alcanzar el poder.
De allí la trágica incapacidad de los mandos violentos y sus valedores intelectuales para identificar en el pasado ocasiones que hubiesen permitido imprimir un giro pacífico y democrático a sus métodos de lucha, en lugar de sembrar el país con millones de víctimas.
Esa ceguera condujo a la socarrona fórmula “combinación de todas las formas de lucha” que, en realidad, nombraba una sola: la armada. Un relente de esa fórmula guía aún a quienes, parapetados como “indigenistas”, esperan, sin ningún asidero en la realidad, que el sitio de Cali desaloje a Duque del poder.
Sin embargo, es también cierto, y leer la historia de Colombia nos confirma en ello, que aun sin bajar el tono de los dicterios, ha habido momentos en que los enemigos en Colombia han sabido hacerse leales adversarios y transitar tiempos de pugnacidad sin violentar la paz pública.
Gustavo Petro, el líder del bloque de izquierda radical que encabeza todas las encuestas como ganador de las elecciones presidenciales de 2022, y Álvaro Uribe, el caudillo de ultraderecha cuya sombra cobija a Duque y aún aspira a imponer su predicamento y su lógica a la campaña, parecen haber optado, esquinadamente y cada quien a su modo, por un waiting game, una estrategia de espera que, de prolongarse, no podrá ser más trágico.
La casa de Nariño ha sido remisa en hacer fructuoso el diálogo con la aparente dirección formal del paro. Las cabezas visibles del paro, entre ellas gastadas figuras del sindicalismo y antiguos routiers de la izquierda armada, no han sido menos intransigentes. Las manifestaciones de protesta, cuya reanudación en Bogotá ya se anuncia para el jueves 13, serán una nueva ocasión para la multiplicación de los contagios. Eso, y la disfunción del suministro de alimentos a Cali bloqueada por los gremios del transporte, dan una idea de la irracionalidad de prolongar la confrontación callejera.
Desde que el gobierno de Duque se desprendió a un tiempo de la reforma tributaria y del ministro de Finanzas que encendieron las protestas, el paro ha perdido el norte y, en lugar de acrecentar la simpatía general con que fue recibido, parece no encontrar el modo de disolverse sin “perder la cara” en temporada preelectoral.
Con todo, es fatal que, de no hacer un claro llamado a suspender las acciones hostiles en calles y carreteras, el paro languidecerá. Acaso todavía añadirá más muerte y destrucción, pero languidecerá como, desde que el mundo es mundo, languidecen todas la huelgas que ignoran cuánto han ganado y cuándo es preciso parar.
Este paro corre ya el riesgo de languidecer sin que ninguna dirigencia pueda provechosamente reivindicar ya el innegable logro de haber hecho visible al mundo la brecha de desigualdad en Colombia, la orfandad que acogota a las mayorías y la miope insolidaridad de su clase dominante.
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).