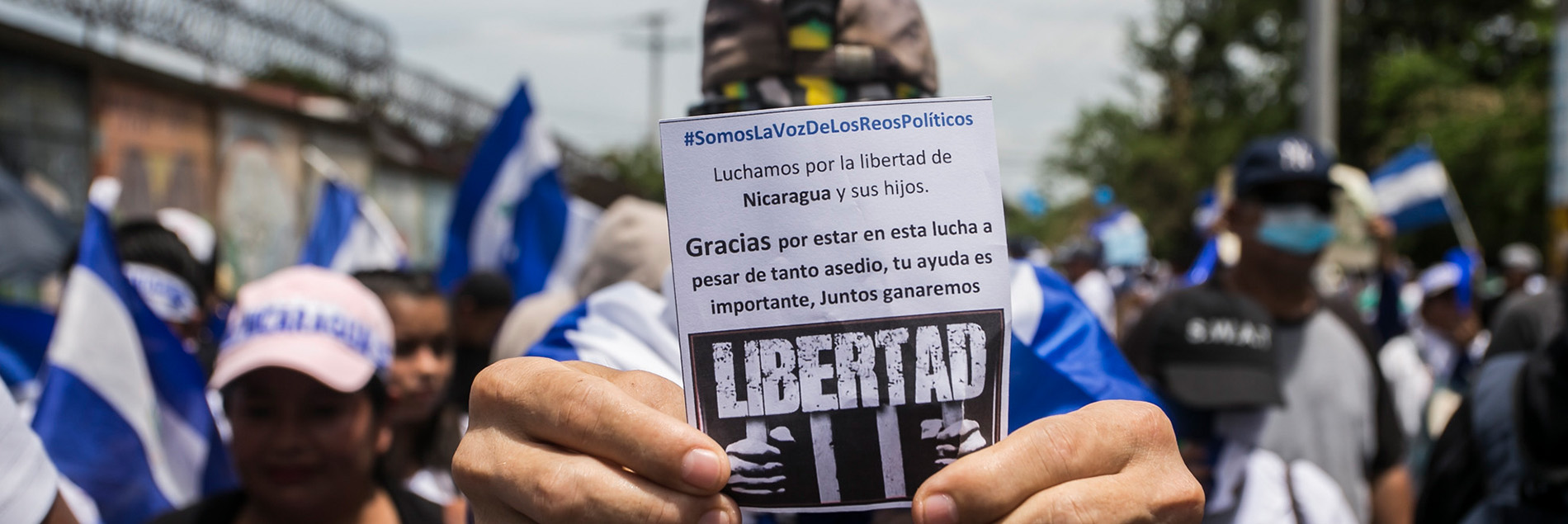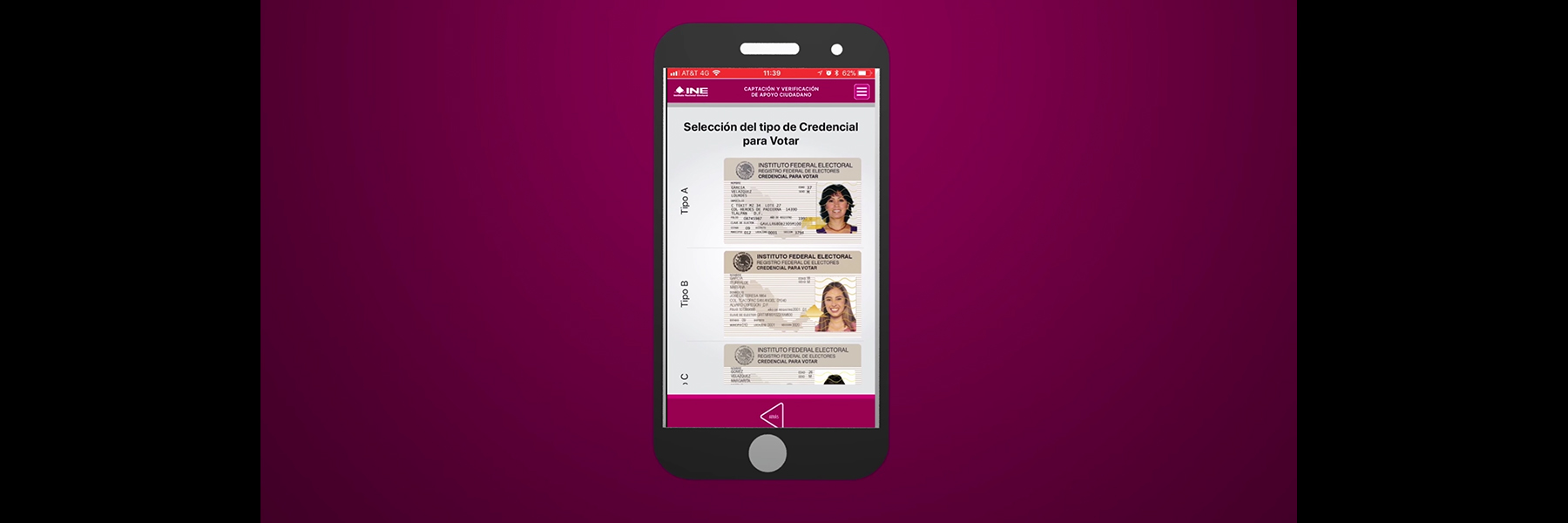En 1968, el movimiento estudiantil exigía diálogo público al presidente Díaz Ordaz, y parecía una insolencia. Profanaba el espacio sagrado del Zócalo, la liturgia sagrada de las ceremonias oficiales, la figura sagrada del poder presidencial.
Además, las audiencias multitudinarias y a gritos no son el mejor formato para un diálogo. El problema de fondo era la desconfianza. El rechazo a los “arreglos en lo oscurito”.
La corrupción fue el sistema político organizado para acabar con la violencia de la Revolución. Nació como un mercado de compra y venta de buena voluntad, al margen de la ley. En esa tradición, los líderes consiguen algo para sus seguidores a cambio de algo para el gobierno y para sí mismos. Todo esto en el marco de la posible violencia, que no desaparece del horizonte, y así, precisamente, favorece la transacción pacífica.
La intransigencia del 68 terminó en tragedia. Y el trauma dejó una consecuencia nefasta: confundir fuerza pública y represión. Son dos cosas distintas. Igualarlas legitima la represión como mal necesario para evitar el caos y la guerra civil. También legitima a los que dan por cerrados todos los caminos políticos y se van al monte, a encabezar movimientos en armas.
La democracia superó el presidencialismo, pero no el trauma del 68, que todavía hoy complica el uso legítimo de la violencia. La falta de una fuerza pública civilizada creó oportunidades para múltiples centros de poder impune que habían estado bajo el control del poder impune central. Gobernadores, sindicatos y hasta funcionarios federales (teóricamente dependientes, pero dueños de un nicho presupuestal) empezaron a moverse por su cuenta. Ya no se diga el crimen organizado.
Entre la represión y el utópico diálogo multitudinario, hay en la práctica soluciones políticas, pero tardan en desarrollarse: la prensa libre, los debates, los partidos de oposición, las elecciones limpias, la transparencia, la rendición de cuentas y una fuerza pública que proteja sin abusar. En todo esto se ha avanzado en los últimos veinte años, aunque en distintos grados. Falta mucho en el caso de la fuerza pública y los debates.
Ningún Estado de derecho puede tolerar que un movimiento se apodere de los espacios públicos, aunque sea con demandas justas. Si recurres a la fuerza, primero te desarmo y luego atiendo tus exigencias. Tu violencia ilegítima (que no es lo mismo que tus exigencias legítimas) será enfrentada con violencia legítima (que no es lo mismo que represión).
Es perfectamente posible reclutar, entrenar y desarrollar una fuerza pública efectiva y respetable. En particular, hace falta una brigada especializada en desbloquear calles, carreteras y aeropuertos tomados por manifestantes. Hay que respetar los dos derechos ciudadanos en conflicto: el de manifestarse públicamente y el de libre tránsito. Pero no hay que respetar un derecho que no existe: el de fastidiar a otros ciudadanos como presión a las autoridades. La brigada debe intervenir sin armas y acompañada de notarios, periodistas y otros testigos sociales que filmen la intervención.
La práctica del debate empezó en el poder legislativo y en la prensa, pero debe extenderse. El derroche en spots (mera propaganda aburrida) debe reducirse a cero, y el ahorro asignarse a debates de los candidatos. Debates verdaderos, no monólogos sucesivos que evitan la discusión seria de propuestas. Esto requiere personas capacitadas para dirigir imparcialmente y con tino el curso de un debate.
Universidades, partidos y periódicos han tenido la buena idea de hacer concursos de oratoria. Hacen falta también debates de entrenamiento para aprender a escuchar lo que dicen los otros, para entender las críticas recibidas, para desmontar sofismas y argumentar las propias posiciones.
Karl Popper celebró la discusión civilizada como una forma de superar la violencia. Que las buenas razones acaben con las malas, en vez de que los adversarios se maten entre sí (words, not swords). “La guerra de ideas es una invención griega. Es una de las invenciones más importantes jamás concebidas. De hecho, la posibilidad de enfrentarse con palabras y no con espadas es el fundamento último de nuestra civilización” (Conjeturas y refutaciones, capítulo 19).
El debate civilizado es educativo y democrático por sí mismo. Contribuye a la madurez de los participantes y de toda la sociedad.
Reforma (25-IX-2016)
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.