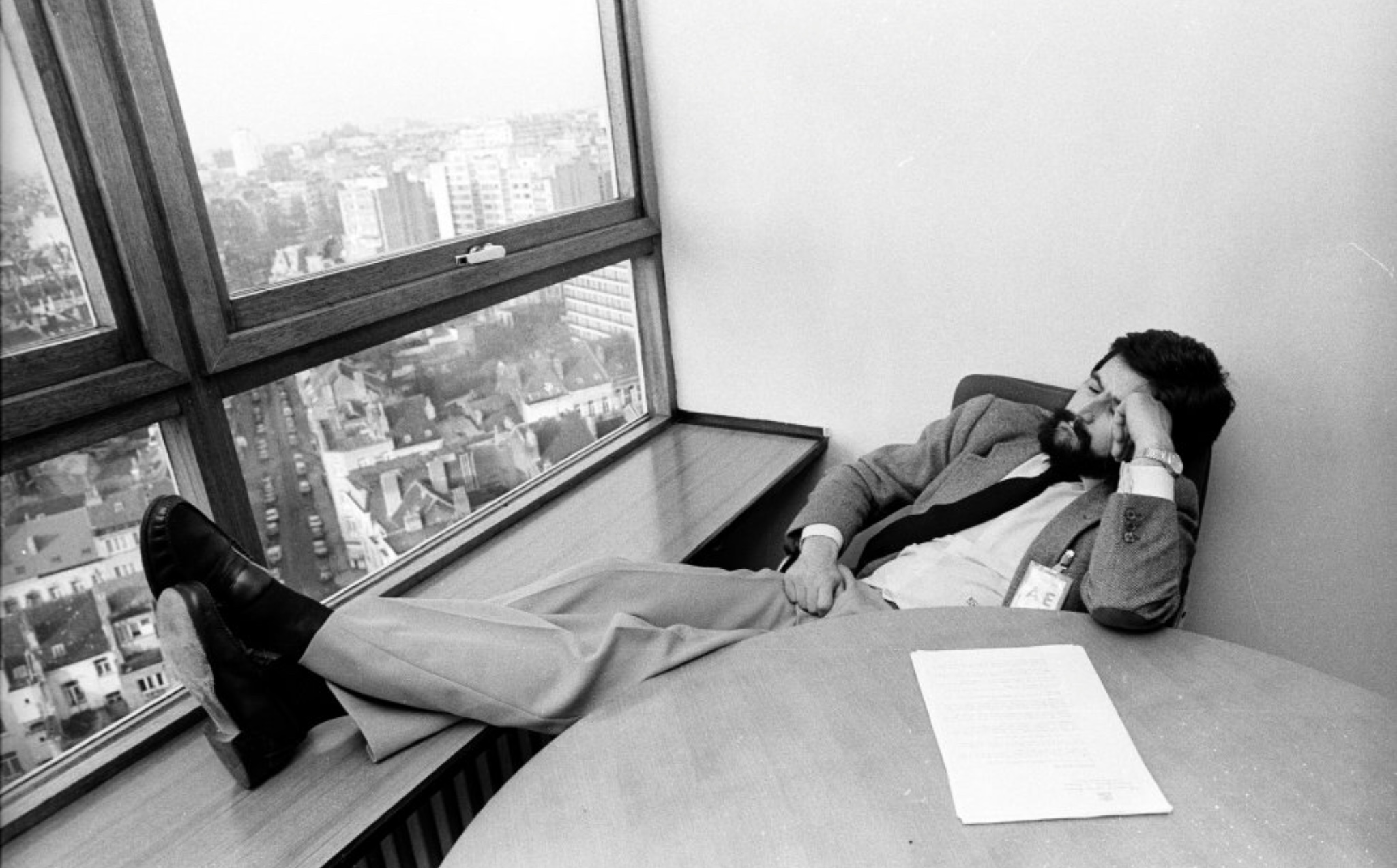La larga historia parlamentaria del Reino Unido se ha definido por una continuidad ocasionalmente interrumpida por cambios estructurales profundos. La ausencia de grandes revoluciones políticas en el Reino Unido desde 1688 han resultado en un estilo de gobierno particular. Este sistema, mejor descrito por Edmund Burke, abogaba por un gobierno que mira con desdén a la democracia directa, prefiriendo la estabilidad de la democracia representativa en la que los representantes electos a la Casa de los comunes del Parlamento británico actúan conforme a como les dicta su conciencia. La piedra de toque de este sistema establece que la soberanía de Reino Unido yace, no en el pueblo, sino específicamente en el Parlamento. Por lo tanto, los efectos de la integración de la democracia directa en una cuestión tan compleja como la membresía a la Unión Europea no podían más que volverse una crisis constitucional. La crisis actual es en realidad una tormenta perfecta de varias crisis conjuntas, precipitadas por una combinación de inestabilidades a nivel global, los efectos de la modernización del Estado británico y el elitismo excluyente del aparato gubernamental del Palacio de Westminster. Por lo tanto, la cuestión del Brexit ha evolucionado hasta convertirse una batalla por definir quiénes sujetarán las riendas del poder en el Reino Unido, no durante un ciclo electoral, sino durante mucho tiempo por venir.
El referendo del 26 de julio del 2016 no fue el suceso único que todos imaginan. El Reino Unido ya había llevado a cabo un votación en 1975 en la que se preguntó si los británicos les interesaba continuar siendo parte de la Comunidad Europea. Ya desde esta primera consulta se revelaron extrañas diferencias dentro del Parlamento y la sociedad que no se veían reflejadas en la división tradicional de derecha (conservadores) e izquierda (laboristas). El gobierno de aquel entonces era de mayoría laborista, pero el gabinete estaba dividido entre aquellos que veían favorablemente a la Comunidad Europea y los euroescépticos. Labour requirió el apoyo de parlamentarios del lado opositor para aprobar el plebiscito, pero éste no dio mucho de que hablar porque el electorado respondió con enfático apoyo a la Comunidad Europea. El estatu quo se mantuvo. Sin embargo, el tema ya había revelado esa rara polarización política en el corazón del Reino Unido.
La cuestión europea reemergió de vez en cuando en las décadas después de 1975. El suceso más impactante ocurrió cuando el Primer Ministro conservador, John Major, sufrió derrota tras derrota en el Parlamento a mano del ala euroescéptica de su propio partido. Pero más allá de eso, no parecía que el Reino Unido estuviese demasiado preocupado por el proyecto europeo. Esto se debía a que los ochentas, noventas y ya primera década de este siglo fue la era del pragmatismo político y de la famosa “carrera hacia el centro político”. El enfoque del gobierno se volvió uno técnico y la diferencia entre la izquierda y la derecha una cuestión de detalles administrativos. El New Labour de Tony Blair rompió la mala racha electoral de su partido emulando a los conservadores y los Conservadores, con David Cameron, electo en 2005, se acercaría a su vez ideológicamente a New Labour. Claro que ambos Labour y los Conservadores tenían sus alas conformadas por extremistas y “desquiciados de ojos locos”, pero ellos estaban bien consignados a las bancadas traseras —lejos del gobierno— y al bote de basura de la historia.
El enfoque de estos gobiernos centristas era primordialmente económico; las decisiones en materia política consistían en volver más eficientes las interacciones entre la ciudadanía-consumidora y el gobierno-administrador. En este sentido se les otorgaron poderes regionales a Irlanda del Norte, Gales, Escocia y a varias grandes ciudades inglesas —Londres, Manchester, Bristol, Newcastle— para lidiar con temas como seguridad y educación; se realizaron unos cuantos referendos; y el partido Laborista abrió sus elecciones internas a quien quisiera votar en ellas. Cada reforma se hacía en el nombre de la democracia y, para la élite política de Westminster, esta democratización estaba muy bien ya que el electorado estaba limitado a un menú de opciones muy parecidas entre ellas. En un contexto de liberalización económica intensa en el que se echaba por la borda cualquier dejo de la economía planificada de la Guerra Fría, en lo político se hacía todo lo contrario: esta era la época de la democracia planificada. Y así fue, mientras existió un contexto económico medianamente favorable. Entonces, llegó el 2007.
El Reino Unido no estaba preparado para la repolitización de la democracia. La serie de crisis que desencadenó, primero el colapso financiero de 2007 y luego la Gran recesión de 2008, politizó a grandes partes de una población previamente pasiva. La estrategia del gobierno Conservador fue de seguir jugando a la democracia mientras el gobierno tomaba las decisiones serias e innegociables en materia fiscal y, al principio, pareció funcionar bastante bien. Como primer ministro, David Cameron pareció volverse adicto a los referendos. El gobierno británico organizó primero una consulta en la que proponía un sistema electoral más equitativo y otra sobre la independencia escocesa. En ambos casos es importante notar que el gobierno Conservador estaba en contra de las mociones propuestas y que, en ambos casos, la moción se rechazó y el estatu quo siguió intacto. Esta sucesión de victorias seguramente llenaron de confianza al primer ministro y en el 2015 prometió al ala euroescéptica de su partido llevar a cabo un referendo para determinar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. La expectativa era que estos últimos perderían y ese lastre euroescéptico de su partido se callaría durante al menos un rato.
Cameron no entendió que la cómoda posición de su partido dentro de la Cámara de los comunes y su aislamiento de los euroescépticos no era un reflejo fidedigno del sentimiento generalizado de la nación, especialmente tras cinco años de austeridad y poco progreso para las clases medias y trabajadoras desde la crisis económica. Igualmente, los miembros del Parlamento del partido Laborista no entendían que sus posturas centristas heredadas del blairismo no reflejaban a la membresía del partido afuera del Palacio de Westminster. Los que sí entendían esto eran los extremistas y “desquiciados de ojos locos” de cada partido que construyeron organizaciones populares afuera del aparato parlamentario y esperaron su momento.
Fue entonces cuando el aparato de democracia planificada, diseñada más para tranquilizar a votantes que representarlos directamente, fue utilizado magistralmente por estas facciones excluidas de ambos partidos para forzar cambios revolucionarios al Estado británico desde afuera del Parlamento. Jeremy Corbyn, representante del viejo Labour de la izquierda militante, arrasó en la elección por el liderazgo de Labour. Ganó tanto por el cambio del reglamento interno del partido como por los esfuerzos de Momentum, una organización civil afiliada a Corbyn que movilizó a miles de personas a hacer campaña y a votar por el candidato. Mientras tanto, la campaña a favor del Brexit —por más mentirosa que haya resultado ser— inspiró mucho más a una población de votantes ignorada que los cansados eslóganes tecnocráticos del establishment conservador y laborista. En ambos casos, una ciudadanía que se sentía poco representada impuso su voluntad sobre un Parlamento distante y condescendiente cuando se le dio una verdadera oportunidad democrática para demostrar sus preferencias y expresar frustraciones. Es aquí en donde se conectan la impotencia actual del Parlamento con la crisis constitucional que está experimentando el Reino Unido.
El voto para abandonar la Unión Europea se emitió por medio un acto de democracia directa —el referendo— sobre una institución poco capacitada para aplicarla —el Parlamento. La batalla por la legitimidad política en torno a un tema tan polarizante como Brexit ha pulverizado y dispersado al poder. Los gritos desde las bancadas, la prensa y los activistas pro-Brexit acusan de “enemigos del pueblo” a la Suprema Corte de país por aplicar la ley y apoyan posturas quasileninistas llamando a destruir todo el legado europeo con un Brexit “duro” para recomenzar desde cero. Los del lado anti-Brexit, por su parte, reclaman un nuevo referendo y buscan enjuiciar a las principales figuras de la campaña por el Brexit. Los representantes del pueblo en el Parlamento, aterrorizados por esta explosión de sentimiento público, han recurrido a romper muchas de las normas que tradicionalmente sostenían al aparato político burkiano.
Tradicionalmente tras una derrota como la de May la semana pasada, una primera ministra en su posición hubiera renunciado, pero no lo ha hecho, citando explícitamente el mandato del Brexit. Muchos de su propio partido la acusan de estar suprimiendo la autoridad constitucional del Parlamento al tratar de relegarlo en la toma de decisiones, aun al haber rechazado tan tajantemente su acuerdo con la UE. Hasta tradicionalistas políticos acérrimos como The Economist de repente se les ve apoyando medidas extremas:
Si la señora May no pide una extensión [del Artículo 50 que sacaría automáticamente al Reino Unido de la UE el 29 de marzo], entonces el Parlamento debería votar para otorgarse ese poder. Esa es una medida desesperada que acabaría con la antigua convención que dicta que la agenda del gobierno antecede la de los parlamentarios de menor rango.
Esto es exactamente lo que hace la Enmienda Grieve, propuesta por un miembro del partido de May el 15 de enero, y va aun más lejos, dándole por primera vez poder a los parlamentarios de las bancadas traseras —o sea los que no forman parte del gobierno— de votar en minoría (300 parlamentarios del total de 650) por poner puntos de su agenda por delante de aquellos del Gobierno.
Muchos parlamentarios pro-Brexit ven esto como una usurpación del poder constitucional del gobierno y ha respondido con la misma virulencia sin precedentes.
El 23 de enero, en respuesta a la Enmineda Grieve, un parlamentario Conservador pro-Brexit sugirió a May suspender el Parlamento para forzar un Brexit duro:
Si la Casa de los Comunes busca socavar nuestras convenciones constitucionales básicas, entonces el Ejecutivo está en su derecho de utilizar otros recursos constitucionales vestigiales para detenerlo.
Por su parte, May prácticamente amenazó que habría violencia en las calles si no se llevaba acabo cabalmente el resultado del referendo. “La confianza del pueblo británico en nuestras instituciones democráticas se vería completamente destruida”. Pero, a estas alturas de la crisis, ¿de qué instituciones democráticas está hablando?
La repentina explosión en escena de la democracia directa ha minado de manera profunda a un sistema político que fue deliberadamente diseñado para contener la voz directa de la ciudadanía. Después de años de democracia a modo, la ciudadanía parece estarle cobrando cara la factura democrática al establishment político. Mientras tanto, la temperatura política seguirá subiendo, y con amenazas de violencia en las calles y el colapso de un sistema de gobierno centenario en el horizonte, parece que gane quién gane la batalla por el Brexit, también controlará la futura definición lo que significa ser democrático y soberano en el Reino Unido.
El 29 de enero se rechazaron las mociones “radicales” como la de Grieve, pero el Parlamento efectivamente votó por reiniciar todo el proceso de negociación sin retrasar la fecha de la salida de la UE. Por lo tanto, el tiempo sigue corriendo, las respuestas siguen siendo escasas y la ira democrático-parlamentaria, sin duda, seguirá creciendo.
(ciudad de México, 1991) es escritor e historiador.