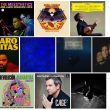Desde el 11S, y especialmente a lo largo de una última década marcada por la crisis económica global, analistas a los que nunca se conoció una idea propia han facturado centenares de artículos destinados a demoler la tesis de una de las obras más famosas y polémicas de la segunda mitad del siglo XX: El fin de la Historia de Francis Fukuyama. El fin de la Historia fue primero un ensayo y después un libro de inspiración hegeliana, pasado por el tamiz del marxismo heterodoxo de Alexandre Kojève, quien quizá reconciliara para siempre el materialismo histórico con el capitalismo: “Marx es Dios y Ford es su profeta”. El telón de acero había caído y la democracia liberal se erigía triunfante frente a los escombros del muro de Berlín.
Algunos entendieron mal y la mayoría ni siquiera leyó a Fukuyama, al que apresuradamente encasillaron en el papel de ángel anunciador de la estabilidad y el fin de los conflictos. Y los conflictos volvieron, primero en la forma de lo que Samuel Huntington llamó un “choque de civilizaciones”, y más tarde como reacción a las tribulaciones propiciadas por los cambios tecnológicos, económicos y demográficos, abriendo en canal las sociedades occidentales. Hoy, los conflictos europeos no tienen por protagonistas a estados rivales, sino que dan cuenta de una polarización creciente, que es doméstica y es universal, y que cabe simplificar en un binomio con ecos de Eco: apocalípticos e integrados en la globalización.
Pero Fukuyama nunca vaticinó el fin de los conflictos. Se refirió a la Historia como una sucesión de encontronazos entre diversas formas de organización política, a resultas de los cuales las menos competitivas de entre ellas (esto es, las que presentan un número mayor de contradicciones internas) van quedando orilladas en la cuneta del tiempo. En esa competición, que para Fukuyama habla de la dialéctica hegeliana, pero que tiene indudables reminiscencias darwinianas (como aquel “orden espontáneo” de Hayek, por otro lado), la democracia liberal ha demostrado ser la forma de gobierno mejor situada para ofrecer estabilidad y progreso.
Esta idea dista mucho de haber sido desmentida y tanto menos hoy, que asistimos a un nuevo batacazo socialista (entendido siempre en los términos que excluyen el socialismo democrático, indiscutible corriente liberal). El país con las mayores reservas petroleras del mundo es apenas un pozo de miseria que protagoniza una crisis humanitaria y un éxodo masivo sin precedentes. Decenas de miles de venezolanos han llegado a España en los últimos años hasta constituir la comunidad con más solicitudes de asilo político en nuestro país. España se ha llenado de migrantes y de refugiados venezolanos que el miércoles se agolparon en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar la legitimidad del opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida democráticamente y nunca reconocida por Nicolás Maduro.
La imagen de Madrid fundida en un abrazo con el pueblo venezolano debería poner fin a los globos defensivos de esa izquierda a la que la cuestión bolivariana hace removerse incómoda: “¿Por qué se habla tanto de Venezuela en España?”. Los motivos son transatlánticos y desbordan un pasado colonial que quedó atrás hace 200 años: porque están aquí con nosotros ahora estamos también nosotros con Venezuela.
La izquierda a la izquierda del PSOE se ha apresurado a cerrar filas en torno al sucesor de Chávez, mezclándose por el camino con lo más ilustre de la política de nuestro tiempo: Putin, Xi Jinping, Hezbolá, Erdogan, Evo Morales, López Obrador o los régimenes cubano e iraní. Los apoyos de Pablo Iglesias y Alberto Garzón a Maduro no pueden recibirse con sorpresa, sino como la única muestra de continuidad y consistencia de la izquierda no liberal a lo largo de las décadas.
Demasiadas veces se ha encajado con indulgencia esta tozuda constante, para la que se concede el beneficio de una duda: equivocados, siempre, pero bienintencionados, también. Esta comprensión jamás se tuvo, por buenas razones, con los defensores de otras formas totalitarias de signo ideológico opuesto. Pero incluso si hubiéramos de tragarnos la patraña de las buenas intenciones se hace precisa una rotunda condena: no puede haber absolución moral para aquellos que, sistemáticamente a lo largo de la historia, se han alineado con un canalla. De Lenin a Mao y de Castro a Maduro, Chávez mediante.
Errejón, que hace no tanto defendía públicamente las bondades del socialismo bolivariano, volvió a demostrar con un silencio atronador por qué es el más listo, o quizá el más avieso, de todos los líderes de Podemos. Más difícil resulta comprender el silencio del presidente Sánchez, cuando Europa lleva días buscando el liderazgo de España en América Latina. Un silencio que da cuenta de la debilidad del gobierno y de hasta qué punto Podemos tiene maniatada a la socialdemocracia española.
La pleamar de populismo y nacionalismo en Europa apresuró a muchos a decretar el escarnio público de Fukuyama. Pero el muro de Berlín ha vuelto a resquebrajarse en Venezuela, mientras la democracia liberal goza de una mala salud de hierro. Es el fin de la Historia, otra vez.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.