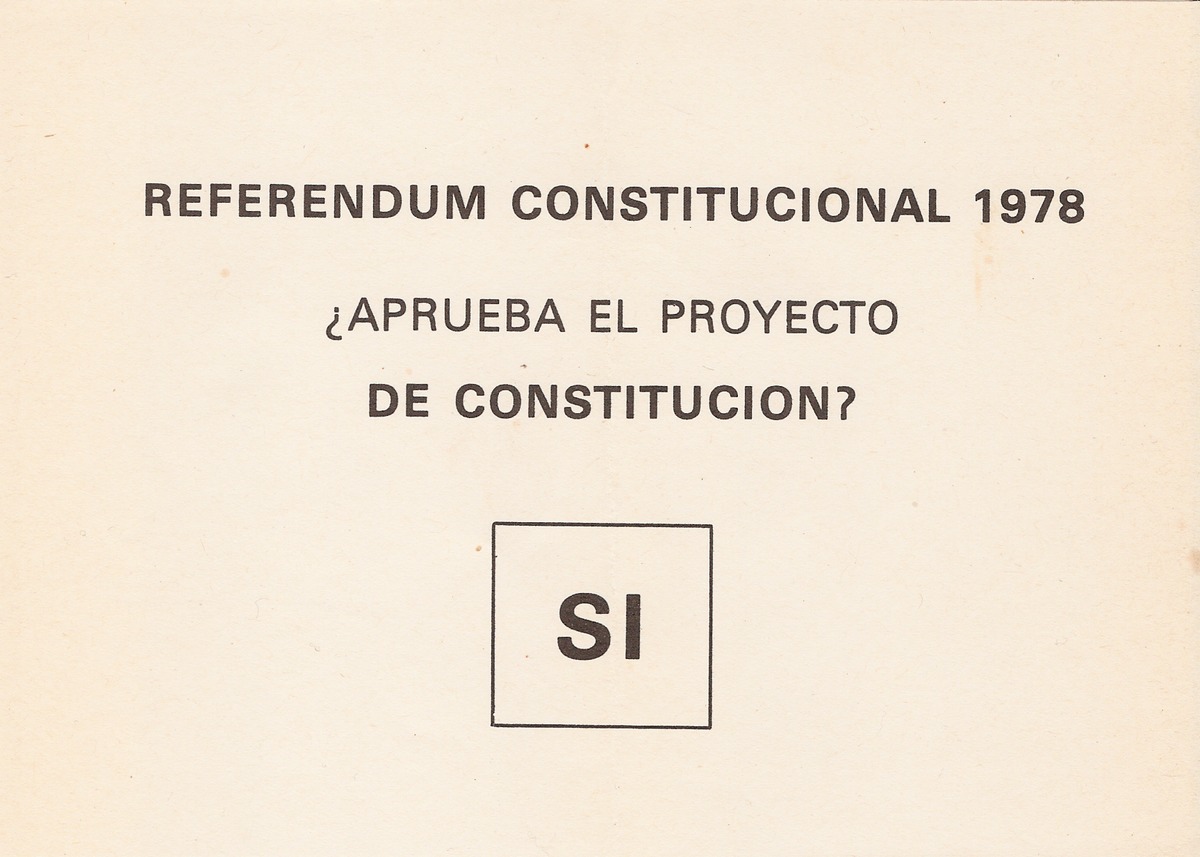En uno de sus relatos más divertidos, Gianni Rodari imagina la historia de un barón nonagenario, muy rico y muy enfermo, que vive recluido en una isla y a quien un santón egipcio le confiesa un día el secreto de la inmortalidad: debe juntar a un grupo de personas que trabajen día y noche, por turnos, y que repitan su nombre de manera incesante, como un mantra.
La repetición de esas sílabas (“Lam-ber-to, Lam-ber-to”) por parte del equipo de personas especialmente contratadas para la tarea hace que en un plazo muy breve las 24 dolencias mortales que afectan al anciano vayan desapareciendo. El secreto de los faraones se convierte así en un experimento inducido de regeneración, con hilarantes consecuencias, hasta que el sobrino del barón, harto de esperar por la herencia, decide atacar la villa y secuestrar a los repetidores.
No son pocas las asociaciones que pueden hacerse entre este divertimento literario y los penúltimos días del castrismo. Al fin, a sus noventa años, Fidel Castro ha muerto y un coro de repetidores luctuosos no deja de evocarlo en ensalmos carentes de significado real: su supervivencia biológica rebasó, sin duda, su muerte política. Se insiste una y otra vez en su estatura simbólica, su calado histórico, su legado. Pero para los cubanos, Fidel Castro era otra cosa, algo inseparable de nuestras propias vidas y forzosamente íntimo, incluso si pertenecemos a una generación que vino después que la Revolución ya estaba hecha: nosotros, los “hombres nuevos”, que algún día nos dimos cuenta de que el emperador estaba desnudo. Uno no puede hablar de su propia vida en esos términos grandilocuentes que hoy veo en muchos titulares. Por lógica retórica, el periodismo del día después tiende a normalizar la figura del déspota. Pero recordemos aquella advertencia de Octavio Paz: el caudillo es la excepción hecha gobierno. Lo que otros ven como conquista antiimperialista o símbolo mundial, los cubanos lo padecimos, en primer lugar, como la persona que decretó durante décadas una falta absoluta de libertades privadas y públicas. Hubo un altísimo precio a pagar, y creo que hay que ser cubano para entenderlo. Es decir, la supuesta “grandeza” de Fidel Castro se construyó a expensas de un legado histórico y un país que enfrenta ahora el gran trauma de recuperar su postergada normalidad.
Cuando la primera plana del periódico Granma proclama, bajo una imagen multiplicada del tirano, que “Cuba es Fidel” no hace sino prolongar el gesto esencial de la ideología castrista, el que rige aún el status quo, cada vez más alejado de las antiguas veleidades socialistas. Esa sinonimia entre Fidel, Revolución, y el destino de la nación cubana es el verdadero y nada edificante legado del castrismo, que ahora pugna por no perder el control mientras instala a paso de tortuga un capitalismo autoritario de estado.
Hace años, la prensa y los politólogos habían puesto todas sus esperanzas en la supuesta “transición” cubana, una zona mediática en la que se mezclaban buenos deseos y burdas falsificaciones. Después se empezó a aceptar la evidencia de que la “transición” era más bien una “sucesión” bien prevista: en Cuba, el poder verdadero sigue siendo cosa de una familia. Repasando ahora varias entradas del blog donde traté de dar cuenta de ese proceso, me doy cuenta de la sorprendente alquimia propagandística que ha conseguido dar legitimidad internacional a un político mediocre y segundón como Raúl Castro, elevado ahora a la estatura de “General Presidente”. Y me doy cuenta, también, de cómo dejamos de creer en que los cubanos se quitarían ellos mismos el lastre de cinco décadas de autoritarismo. Poco a poco, los analistas empezaron trasladar sus esperanzas de cambio a sucesos que ya no tenían su epicentro en Cuba, sobre todo, las elecciones norteamericanas. Y ganó Obama, y pasó el tiempo y pasó, y fue a La Habana, y se “normalizaron” relaciones con EUA, y la transición cerró su compás de espera, al tiempo que la sucesión se acompañó de la purga política más significativa y silenciosa de las últimas décadas.
Tras la desaparición política de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, el aparato del Estado y el Partido fue ocupado por los leales al raulismo: pragmáticos sin escrúpulos. Las nuevas figuras claves del actual proceso, semiocultas entre varios “hombres de paja”, son familiares de Raúl: su hijo y su yerno. Ambas cosas, transición y sucesión, son ya eventos del pasado, acontecimientos cuyo efecto de novedad ha quedado agotado. En Cuba, todo lo que iba a pasar ya pasó. En su lugar tenemos metáforas como “nueva política”, “fin de la guerra Fría”, “proceso de apertura”… Sigue la represión contra los opositores, la economía se ha contraído, se dice que internet llegará un día de estos, se repiten una y otra vez las mismas mentiras. El castrismo ha quedado reducido a un cascarón vacío y los índices de emigración actuales son un amargo epitafio del Hombre Nuevo.
A la propaganda oficial le queda ahora apelar a un culto desmedido a la personalidad del déspota muerto, intentar su “conservación” casi mágica, engendrar réplicas de los órganos más desgastados de una vieja clase política por efecto de pura retórica. En el centro, un ejército de repetidores pronuncia una y otra vez el mágico apellido, ritual que apenas consigue disimular el gran fracaso de un modelo que fue la más prolongada excepción política en Latinoamérica.
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).