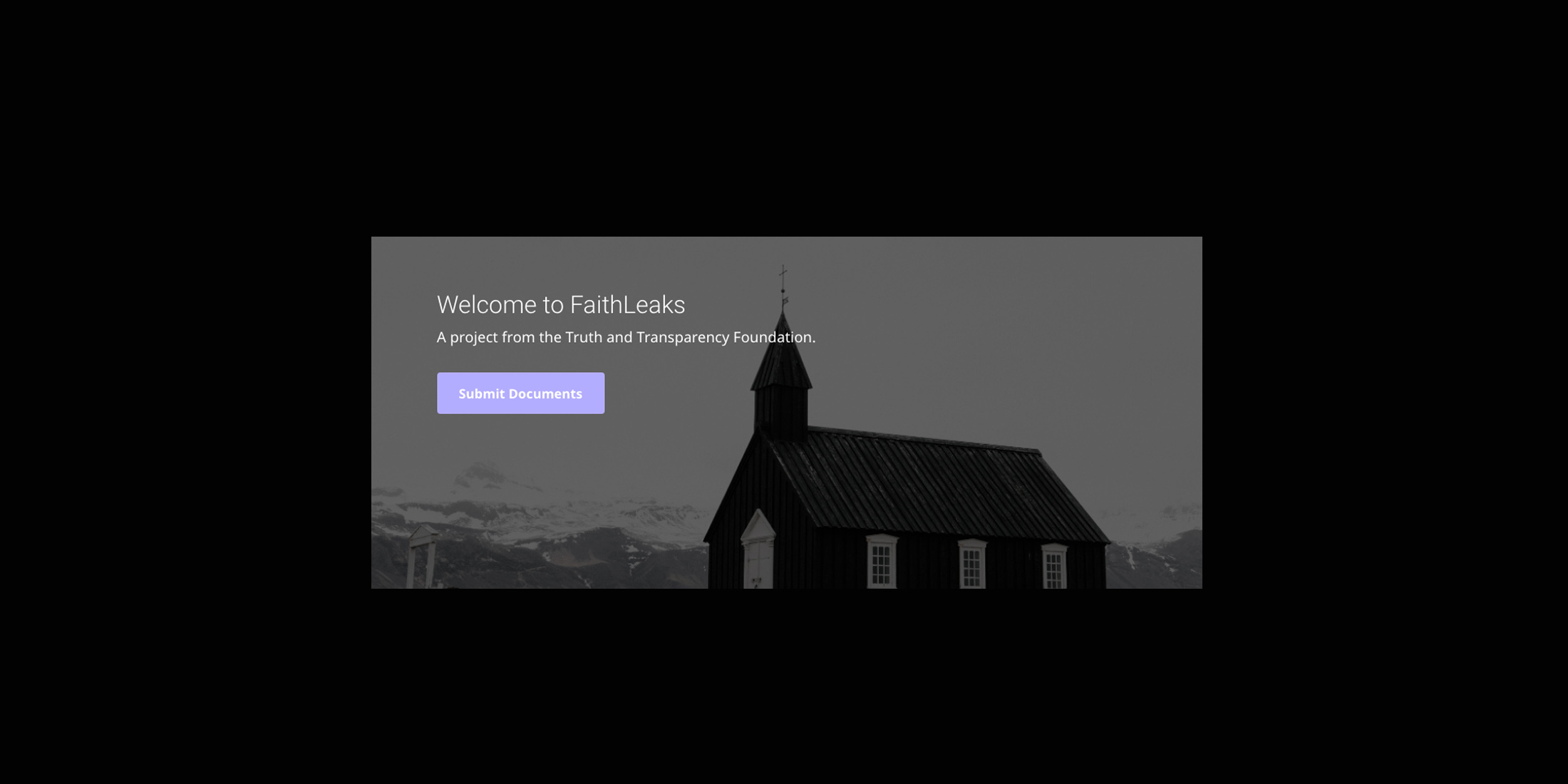Creo que era Juan Benet el que se burlaba hace años de la redundancia implícita en la expresión “política progresista”. En España, ni los políticos más conservadores se atreven a defender un programa de nostalgia o de restauración, sin seductoras promesas de futuro. La política moderna es un pacto contra la involución, una apuesta —más o menos encubierta— por el cambio o la mejora permanente.
Hace tiempo que la mayoría de los ciudadanos aspira a ser convencida por aquellos políticos que le prometan un futuro mejor, un proyecto —como suele llamarse— sugerente. Pero lo que así se define también oculta (ya lo decía Benet) los entresijos y conjuras de una realpolitik que poco tiene que ver con el progreso real y mucho con el vector contrario: el mantenimiento del poder.
Los que vivimos en Cataluña hace más de una década hemos visto con asombro la emergencia de un extraño consenso de jóvenes de clase media alrededor de un “proyecto” basado en algunos de los peores tópicos de ideologías que creíamos superadas. El precio a pagar es un presente de agit-prop e inquietud social, de utopías recalentadas, de infantilismo político, que en los últimos días ha tomado la forma de una revuelta separatista contra el status quo.
Si hace diez años la figura del progre estaba ya de capa caída y era incluso motivo de sátira (recordemos las mofas al bobó —el burgués bohemio—, a la gauche caviar o al radical chic que retrató Tom Wolfe), ahora asistimos a un revival del género en el que la ausencia de un orgullo de clase (incongruente, claro, con la declaración de la renta) no está reñida con el discurso de un psicodrama ideológico donde se mezclan el Che, ETA, Fidel Castro, Terra Lliure, el chavismo y Toni Negri. No es raro que esas reacciones contra lo establecido afloren en la adolescencia, cuando el idealismo y los abstractos deseos de “un cambio” aún no han sido tamizados por eso que Savater llama “la pedagogía de los hechos”. Pero sí es un poco extraño que, mediante una suerte de branding instantáneo, la nostalgia inventada de esta nueva generación se proponga en el mercado político como opción viable de futuro en un mundo globalizado.
Los “nuevos proyectos” de la política española se han dedicado estos meses a cortejar una ideología dificilmente definible como “de izquierdas”: el separatismo catalán. No pueden ser de izquierda (y ya lo ha dejado claro Félix Ovejero en varias contribuciones sobre el tema) argumentos que niegan la solidaridad económica y pretenden retroceder a una escala de privilegios anterior a la ciudadanía moderna. Pero lo que no se sostiene en la doctrina se compensa, en cambio, con las formas. La idea de las “calles que serán siempre nuestras”, tan cercana a degeneraciones populistas como el fascismo mussoliniano o los progroms del castrismo, se ha vuelto consigna habitual. La hemos visto, incluso, en boca de empleados de La Caixa que exhiben frívolamente su orgullo herido, aunque para ser justos, hay que decir que ellos sólo coreaban. Son otros quienes practican el desprecio por el institucionalismo democrático como caja de resonancia de un gran chantaje. Asociaciones cívicas (subvencionadas), asambleísmo (echado a un lado o fulminado cuando conviene a los intereses de los nuevos capos de partido), democracia directa (sostenida con sueldos de funcionario), organizaciones civiles (convertidas en instrumentos de una élite reaccionaria)… todas estas aberraciones verificables están hoy al servicio de un Govern, cuya fuga suicida hacia adelante representa el fin de una tradición pactista y el comienzo de la movilización contra la Constitución del 78, considerada ahora inactual y “extranjera”.
¿Por qué una parte de la sociedad catalana, próspera y estable, ha decidido emprender esta deriva? —nos preguntamos muchos. El bosque rebelde que avanza ante las murallas defensivas del Estado no debe impedirnos contar con cuidado los árboles. Detrás de esta amalgama indepe hay una lógica de chivo expiatorio y una larga tradición de hipocresía y bajas pasiones. Están los reciclajes de las viejas izquierdas, las culpas y el silencio de la burguesía, un sindicalismo de pesebre, una prensa local sobornada, una amplia variedad de inadaptados y oportunistas, la evidencia de que el catalanismo es uno de los más rápidos ascensores sociales… Y, cómo no, los racistas de toda la vida, que tienen ahora la coartada supremacista de “la patria”…
La masividad de estas movilizaciones separatistas tiene que ver, sobre todo, con la elasticidad del enemigo invocado, las múltiples cabezas de la víctima propiciatoria. Por un proceso de “realidad aumentada” traspuesta al discurso político, el rival de este frente ultra es un orden democrático al que se le sobreponen, como capas de Photoshop, los rasgos monstruosos de una dictadura imprecisa. A veces es “franquismo” (las comillas pretenden diferenciar la evidencia histórica del nuevo storytelling podemita sobre ese periodo). También puede ser aludido como capitalismo consumista o patriarcal. En ocasiones, incluso, viene caracterizado como sistema colonial monárquico o imperialista. Se ha pasado de la pretensión de “cambiar el mundo” al ejercicio de negarlo a conveniencia o sumergirlo en un pantano de fake news.
Lo indepe se propone como algo cool, guay, un fervor con buen disseny. Nada de eso es una novedad: ha pasado ya, en diferentes momentos de la historia, en otras sociedades europeas. No es la primera vez que lo retrógrado se pone el traje bien cortado de la ilusión colectiva. Pero, a diferencia de otros casos, en Cataluña esta versión del meme progre en forma de república no tiene contenido real, ninguna propuesta de futuro viable más allá de sus rabietas retóricas y su constelación de hashtags. ¿Qué país será ese que están “empezando a construir” desde el desprecio por los derechos de los catalanes no independentistas y la violación de los mecanismos representativos de una democracia avanzada? ¿Qué futuro puede haber en un proyecto que ha provocado una desbandada empresarial, un estado de angustia y desazón colectiva, una epifanía de tractores y cacerolas?
No es casual que buena parte de esta ideología tenga como vivero las universidades y se instale en una pose, digamos, intelectual. Qué reaccionaria, en el fondo, esa necesidad de nuestras “almas bellas” de obedecer al código progre, incluso después que este contradice hechos probados. Es nuestra versión posmoderna y moralista de eso que Nabokov llamaba “filisteísmo”, adaptado a esta época de redes sociales: ahora el apasionado y conformista afán de asimilarse permite zurcir en la apariencia aquel desgarro original entre dos anhelos: el de hacer lo que hace todo el mundo y la ambición febril de pertenecer a un círculo distinguido, a un club de valores exclusivos y de categoría social. El nuevo personaje indepe brilla en las academias, esa variante de aquel “mundo satélite y fantasmagórico” del que hablaba Nabokov, allí donde se sabe un poquito de todo y poco de lo esencial, donde el conocimiento se degrada en consenso conformista y activismo sobre lo falsamente importante, lo falsamente hermoso, lo falsamente inteligente. Es un comportamiento de rebaño que apuesta por la cursilería aceptada; que se engolosina con cualquiera de los clichés relativistas a costa de la verdad y que suele ser manifestado desde una superficial empatía por la Humanidad y sus constantes tragedias, reales o inventadas.
Empatía que disfraza, en realidad, una vulgaridad de ideas adquiridas y una profunda indiferencia de fondo hacia esa misma realidad que, según dicen, tanto los indigna.
(La Habana, 1968) es poeta, ensayista y traductor. Sus libros más recientes son Jardín de grava (Cuadrivio, 2017; Godall Edicions, 2018) y Hoguera y abanico. Versiones de Bashô (Pre-textos, 2018).