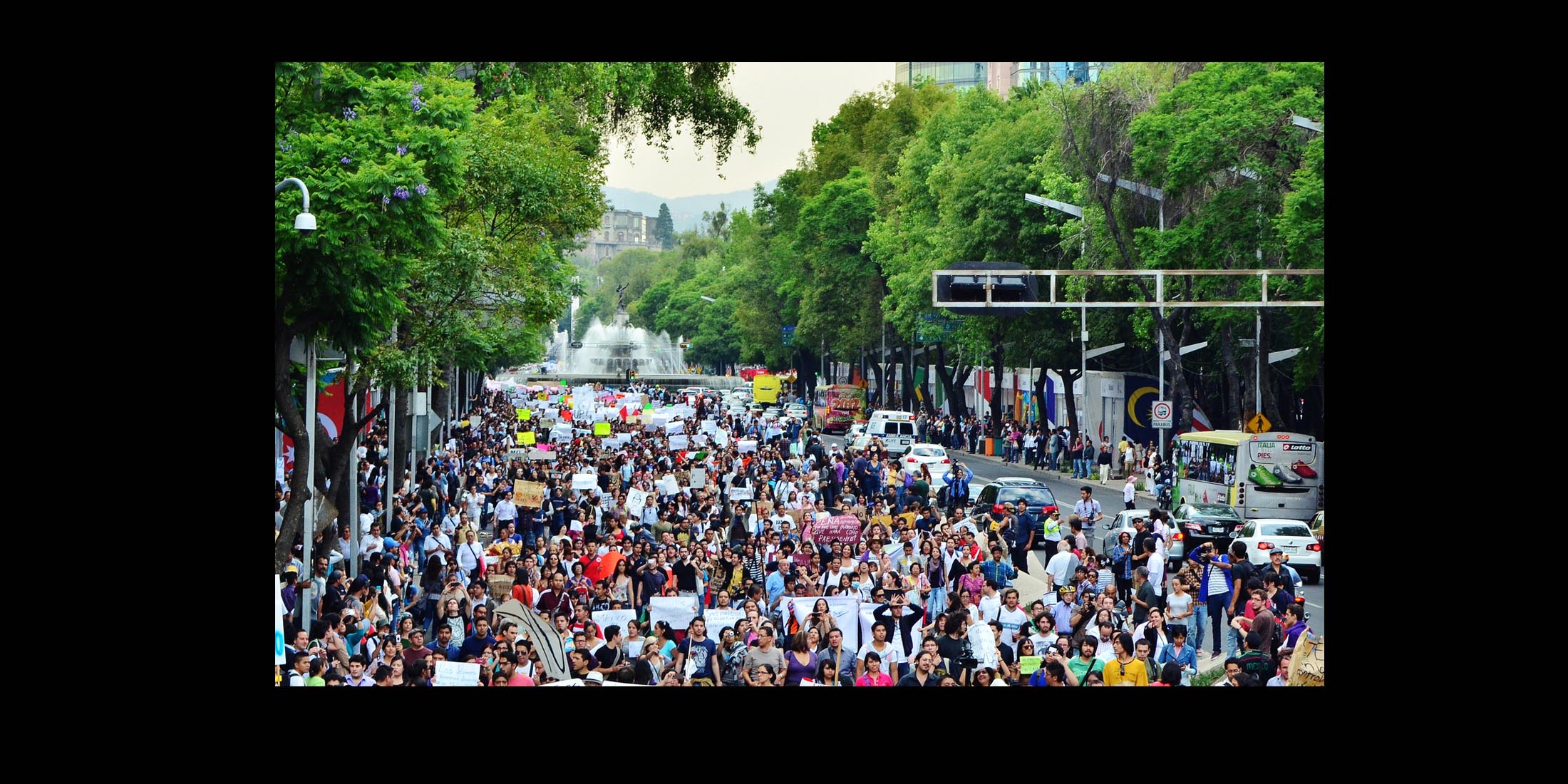En los próximos días, semanas o meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si el Estado mexicano puede seguir encarcelando personas sin que un juez analice su caso. La pregunta es técnica, pero el dilema es profundamente político y democrático: ¿puede una democracia sostener una figura jurídica que castiga sin juzgar?
El centro del debate es la prisión preventiva oficiosa. Esta obliga a los jueces a encarcelar a personas acusadas de ciertos delitos graves, sin necesidad de valorar pruebas, escuchar a la defensa o determinar si existe riesgo de fuga. No es una decisión judicial. Es una orden constitucional.
No todas las prisiones preventivas son iguales. La prisión preventiva justificada permite al juez analizar el caso y decidir si alguien debe permanecer privado de libertad antes del juicio. La oficiosa, en cambio, obliga a encarcelar automáticamente a quien es acusado de ciertos delitos, sin análisis previo. No importa si hay riesgo de fuga. No importa si hay pruebas suficientes. El juez no puede decidir. Solo obedecer.
Esa obediencia no es un exceso judicial: es un mandato constitucional. El artículo 19 de la Carta Magna lo establece de forma literal. Y esa misma disposición ha sido declarada inconvencional por organismos internacionales. No hay país del continente que mantenga una medida así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a México por su uso. La Comisión Interamericana exigió su eliminación. Y la ONU señaló su contradicción con los principios básicos del derecho internacional.
Desde 2022, la Suprema Corte discute el tema sin lograr una mayoría clara. No es sencillo: si una norma constitucional entra en conflicto con los tratados internacionales, ¿puede la propia Corte dejar de aplicarla? Esa es la paradoja. ¿Qué ocurre cuando una democracia constitucional contiene normas que violan sus propios principios?
El debate regresa en un momento clave: la integración actual de la Corte está por cambiar. A pesar de la solicitud del gobierno federal para aplazar el tema, la ministra presidenta Norma Piña decidió incluirlo en el orden del día. Pero el 16 de julio, el ministro Javier Laynez, quien encabeza la comisión de receso de la SCJN hasta el 1 de agosto, descartó que la prisión preventiva oficiosa vaya a ser discutida en alguna de las dos sesiones que el pleno de la Corte tendrá antes de que su nueva conformación entre en funciones, el 1 de septiembre.
Hay tres cosas que deben quedar claras.
Primero: la prisión preventiva oficiosa no es una decisión del juez. Es una regla impuesta desde el poder político: si te acusan de ciertos delitos, el juez te encarcela sin necesidad –ni oportunidad– de revisar pruebas ni escuchar tu defensa. No importa si representas un riesgo o no. No hay juicio. Solo acusación.
Aclarémoslo: el problema no es que se persigan delitos graves. El problema es que se eliminen los controles. Que no haya juez que analice el caso, que no se pidan pruebas antes de encerrar a alguien, que la acusación baste para privar de libertad. Eso rompe con los principios de una democracia jurídica.
Segundo: esta figura contradice principios fundamentales del derecho internacional. La presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la libertad personal requieren que cada caso sea valorado individualmente. Por eso la Corte Interamericana exigió a México eliminar esta práctica. No se trata de tecnicismos: se trata de proteger a las personas frente al poder del Estado.
El caso de Daniel García y Reyes Alpízar es prueba de ello. Estuvieron más de 17 años en prisión preventiva. La Corte Interamericana constató su detención ilegal, sin que se les leyeran sus derechos, aislados por semanas, torturados, obligados a firmar documentos autoincriminatorios y sin defensa legal. La sentencia lo dice con claridad: “la demora no fue por la complejidad del caso ni por la conducta de las víctimas, sino por una actividad dilatoria atribuible al Estado”.
Tercero: la Suprema Corte ha sido incapaz de resolver el dilema. La acción de inconstitucionalidad impulsada por la ministra Ríos Farjat –que ocupa el lugar 21 en la lista de pendientes del pleno– propone interpretar la palabra “oficiosamente” como una obligación de debatir, no de encarcelar. Es una salida interpretativa. Pero requiere ocho votos. El proyecto del ministro Pardo –el número 20 en la lista– aplica solo al caso de Daniel García, pero plantea no aplicar el artículo 19 en virtud de la sentencia internacional. Solo requiere seis votos. La inclusión de estos asuntos como pendientes no garantiza su discusión, pero sí que la Corte, al menos por ahora, se niegue a silenciar el dilema.
El gobierno federal ha reconocido que la prisión preventiva oficiosa es una piedra angular de su estrategia de seguridad. Y en 2022, durante una discusión en la Corte, los 32 gobernadores del país –incluidos varios de oposición– firmaron una carta para exigir que no se eliminara esta figura. Más recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de modificarla: “Es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa. Eso tiene que ver, incluso, con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”. La frase no es jurídica, pero sí política: revela una visión del sistema penal como escudo del poder, no como garantía del ciudadano.
No se trata de negar el contexto. México vive una crisis de seguridad real. Pero frente a esa crisis, la prisión preventiva oficiosa opera más como una herramienta de control político que como un mecanismo de justicia. Golpea con mayor fuerza a quienes menos pueden defenderse, impide la evaluación judicial y alimenta un sistema penal que castiga por adelantado. En nombre de la seguridad, el Estado opta por una solución que no exige eficacia, sino obediencia.
Lo que vuelve crítico este momento es que, además de mantener la figura, el poder blinda su permanencia. Se aprobó una ley que impide que la Suprema Corte analice la constitucionalidad del propio texto constitucional. Esa ley no solo cierra el debate jurídico: abre una grieta institucional. Lo que ahí se consagra no es el equilibrio entre poderes, sino la subordinación de la justicia a la voluntad del poder político. Se institucionaliza una hegemonía inconstitucional: la Constitución ya no puede ser cuestionada. Solo obedecida.
Si a ello sumamos la reforma judicial recientemente aprobada –donde los “acordeones” demostraron su efectividad y los futuros jueces electos están vinculados al poder–, podemos dimensionar los efectos lacerantes de este modelo. Ya no se trata solo de una norma equivocada. Se trata de un sistema completo, diseñado para castigar sin juicio y gobernar sin contrapesos.
Ese es el verdadero dilema. Cuando una democracia constitucional se impide a sí misma corregir sus excesos, deja de ser democrática en lo sustantivo. Puede seguir celebrando elecciones, puede sostener formalmente la división de poderes, pero su contrato social está roto. La Constitución deja de ser un pacto de convivencia. Se convierte en un instrumento de control.
La pregunta no es si debemos combatir el crimen. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo sacrificando el juicio, la presunción de inocencia y la libertad. Si estamos dispuestos a seguir llamando democracia a un sistema que encarcela sin juzgar.
Porque sin juicio no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia. ~