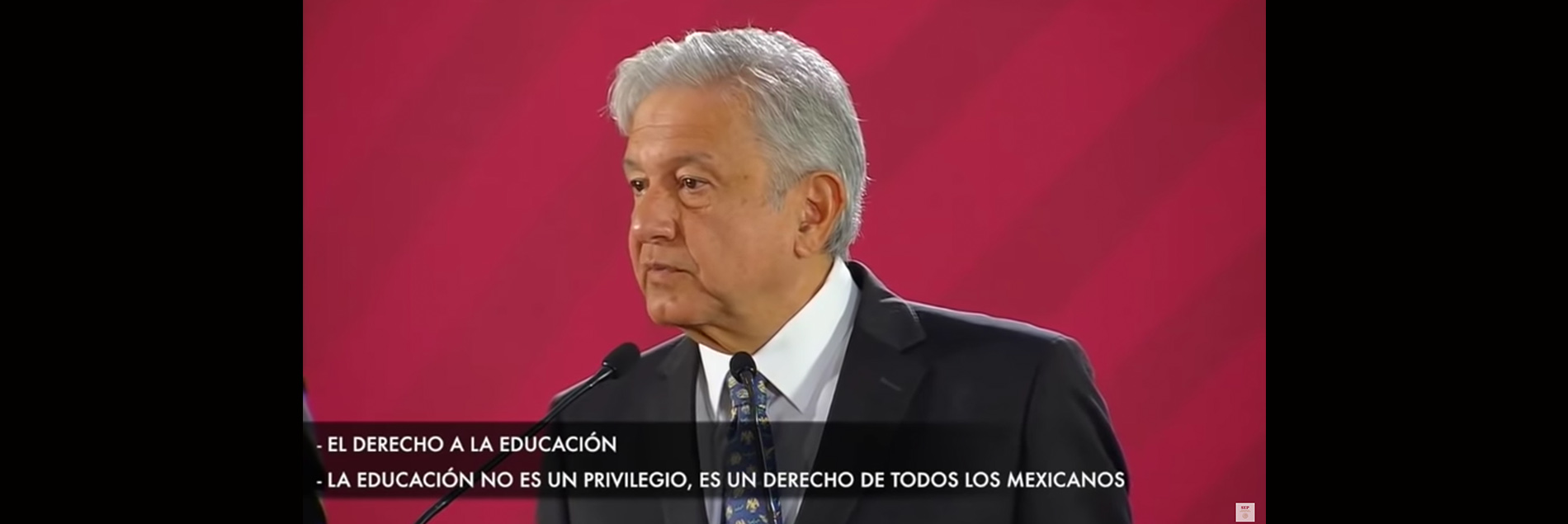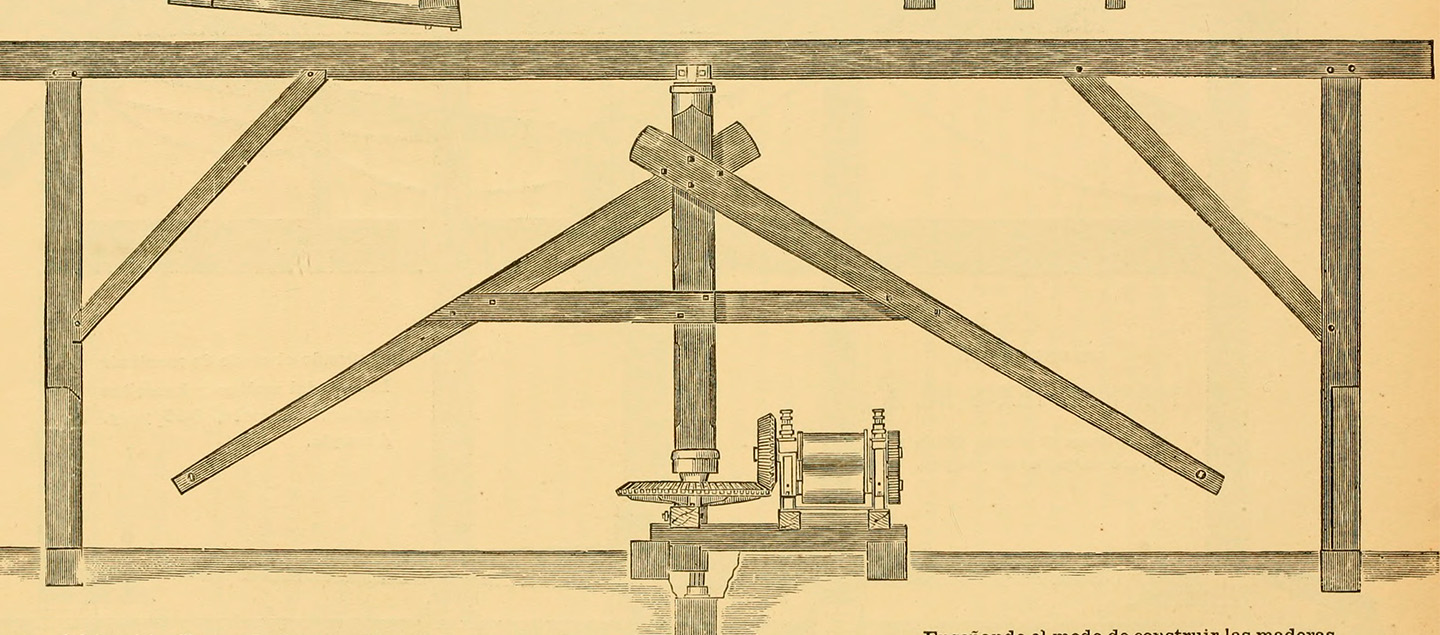Con la presentación de su iniciativa de reformas al artículo tercero constitucional, el presidente de la República está cumpliendo con un compromiso político: cancelar “la mal llamada reforma educativa”. Se trata de una decisión que poco tiene que ver con una preocupación seria sobre el desempeño del sistema educativo mexicano y sus bajos niveles de calidad. Es, en cambio, el cumplimiento de un acuerdo con las corporaciones sindicales del magisterio, tanto la radical como la tradicionalmente dócil y oficialista, a las que prometió echar atrás lo reformado en 2013 a cambio de su apoyo para ganar la elección.
La reforma que ahora se encuentra en proceso de reversión –falta ver la suerte que corra la iniciativa presidencial en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados– tenía un objetivo central: poner en manos del Estado constitucional lo que el Estado corporativo había puesto, desde sus años formativos, en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), surgido como parte integral del régimen para gobernar al sistema educativo y administrar las demandas laborales del magisterio. Para ello se le otorgó el control sobre todo el proceso de ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores de la educación, lo que acabó por generar un sistema de incentivos que premiaba la disciplina y la lealtad sindical y la reciprocidad clientelista por encima del buen desempeño académico o profesional. El sindicato oficialista operó como monopolio de las demandas de los maestros en todo el país desde su fundación, en 1943, hasta que en varias regiones del país fue rebasado por una expresión radical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que a partir de la década de 1990 jugó el mismo papel que el SNTE en la gestión de la carrera de los maestros en aquellas secciones sindicales que acabó controlando.
Antes de la reforma, las plazas magisteriales se otorgaban por intercambios clientelistas, cuando no por la compra–venta, y todas las promociones y los cambios de adscripción dependían de criterios sindicales o de mecanismos automáticos establecidos en el escalafón. No existían criterios eficaces de evaluación que influyeran en la carrera docente o midieran el papel que el magisterio jugaba en el desempeño general del sistema educativo, el cual, por lo demás, se mostraba en un estado calamitoso. La de 2013 fue, así, una reforma política con objetivos de cambio institucional, pues pretendía transformar el sistema de incentivos de los maestros, para que desde su ingreso a la profesión fueran el mérito y el buen desempeño los criterios que determinaran la ocupación de los puestos y la promoción en los mismos.
Es verdad que la reforma de 2013 tuvo un grave problema de diseño, generado por el aferramiento de sus artífices a la ortodoxia del movimiento de la reforma educativa surgido en los Estados Unidos a finales del siglo pasado, el cual apostaba a mejorar la calidad de la enseñanza a través de la presión a los maestros por medio de evaluaciones que determinaran la permanencia en sus puestos. Una reforma constitucional promisoria acabó por fracasar porque resultó amenazante para los profesores, que no encontraron en la Ley General del Servicio Profesional Docente incentivos positivos –la promoción en la función quedó relegada a un programa externo a la ley– mientras que la evaluación solo aparecía como una amenaza permanente.
López Obrador entendió desde el principio que el malestar de buena parte del magisterio con la reforma podía ser una importante fuente de apoyo. Muy pronto estableció una alianza con la CNTE para demoler los cambios que le quitaban poder a las organizaciones gremiales. También buscó el acercamiento con Elba Esther Gordillo, la dirigente sindical cuya defenestración había sido el objetivo político del gobierno de Peña Nieto para impulsar la reforma. El compromiso reiterado de cancelar la reforma buscaba ampliar su coalición política entre un sector muy relevante de los trabajadores del Estado y atraer el apoyo de las dirigencias corporativas que habían perdidos privilegios o que se aferraban ilegalmente a ellos por medio de protestas virulentas.
A la hora de cumplirle a sus aliados, con la mira puesta en construir una coalición hegemónica duradera, poco le han importado al presidente López Obrador los aspectos técnicos positivos del paquete que pretende demoler. Si el malestar de los maestros se enfoca en la evaluación, piensa, entonces lo que se debe hacer es eliminar el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, para sustituirlo por un Centro para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, sin tener en cuenta el papel real que ha jugado el instituto autónomo.
El sustituto será, según se apunta en la iniciativa, un espacio de concertación corporativa controlado por el ejecutivo, al que tanto le disgustan las autonomías constitucionales que puedan resultar un contrapeso a su poder reconcentrado. El trabajo técnico desarrollado por el INEE –el cual, por cierto, no es el encargado de la evaluación de los maestros, pues solo establece los criterios para esta– ha sido relevante para contar con información sobre el desempeño general del sistema educativo, con el fin de diagnosticar sus males y establecer sus necesidades. Lo avanzado en ese terreno resulta irrelevante para el nuevo gobierno, pues su pretensión es recuperar el favor de los maestros, no la mejora constante de la educación, por más que de manera retórica se mencione en la iniciativa el interés superior de la niñez.
Pero el punto más preocupante de la contrarreforma es la transformación del Servicio Profesional Docente en un Servicio de Carrera Profesional, el cual deja de estar basado de manera obligada por la Constitución en concursos de ingreso y promoción. Esto abre la puerta para que las organizaciones sindicales recuperen el control de la carrera laboral de los maestros, incluso al grado de que se pudiere abrir de nuevo el mercado de plazas magisteriales, lo mismo que de los cargos de dirección o supervisión. Con ello, el gobierno de López Obrador sellaría su alianza con el SNTE y la CNTE y probablemente lograría acabar con las recurrentes protestas magisteriales que dejan sin clases por meses a los niños de las regiones más pobres del país. Le haría, en cambio, un flaco favor a su proclamada lucha contra la corrupción y, desde luego, en nada aportaría a la mejora de la calidad educativa.