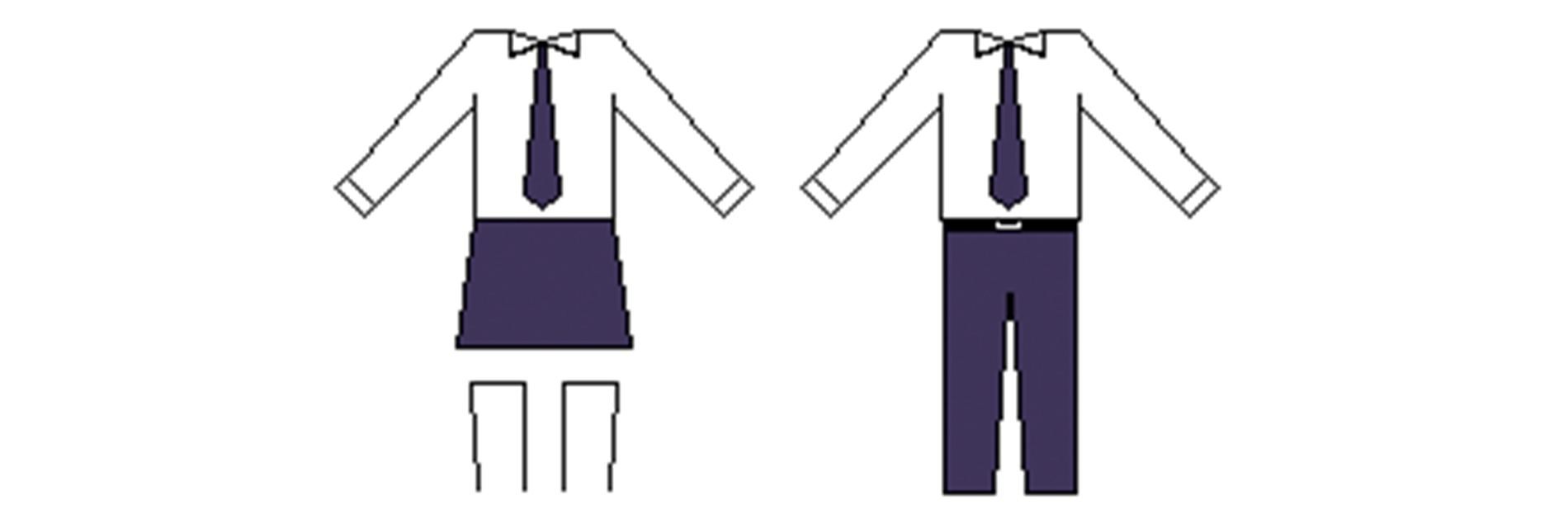Se han cumplido dos años de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. El aniversario llegó unas semanas después de que circulara una teoría de la conspiración, promovida por medios separatistas como Vilaweb, El Nacional o Tv3 y por Público, que sostenía que el CNI estaba al corriente de los ataques y los permitió o incluso alentó. Varios políticos le han dado distintos grados de credibilidad. Entre ellos estaban independentistas, como Torra y miembros de su gobierno, o Carles Puigdemont. Pero también le dieron crédito en su momento Pablo Iglesias y Ada Colau. Periodistas como Braulio García Jaén han desmontado elementos centrales de esa teoría. En La Vanguardia, Manel Pérez y Carlota Guindal han refutado la conspiranoia y han mostrado la chapuza periodística de Público, que entre otras cosas reprodujo por método de corta y pega un informe fantasma, que había sido descartado por otros medios a causa de sus claros errores.
Hay una paradoja en la conspiración. Por un lado, una cierta sospecha nos hace exigentes con las instituciones, estimula mecanismos de rendición de cuentas. Por otro, puede derivar en una lógica paranoica donde el escepticismo inicial convive con una credulidad extrema: desconfías de los medios tradicionales, que ofrecen ciertas garantías, pero crees a un blog desconocido, bulos de WhatsApp o RT. No crees en declaraciones contrastadas y fiscalizadas por otras instituciones y por la prensa independiente, pero confías en un grupo de políticos y propagandistas que han hecho de la posverdad y el autoengaño una forma de vida.
Las conspiraciones existen. Pero son mucho más comunes hacia detrás que hacia delante. Las conspiraciones que más abundan pretenden aprovechar una oportunidad o, sobre todo, ocultar un error. Que funcionen como un diseño hacia el futuro es menos frecuente.
Esos días de agosto de 2017 fueron un momento crucial. La visiblidad de la teoría de la conspiración señala que, como otras veces con el secesionismo, el fringe ha colonizado al mainstream. Básicamente, confirma una tendencia previa.
Un atentado en Barcelona y Cambrils es un ataque que los ciudadanos españoles perciben como un ataque contra ellos. Si los europeos sentimos como una agresión el atentado del Bataclán, o si el 11-S se vivió como un ataque a los valores occidentales, en este caso, como cuando se produjo el 11-M o ha habido ataques en otras zonas de España, el vínculo afectivo y el impacto son mucho mayores. Hay una sensación inmediata de repliegue, de solidaridad y de unión: algunos han sufrido mucho más y han perdido la vida o a sus seres queridos, pero nos han herido a todos, como explicó Jacinda Andern, la primera ministra neozelandesa, tras la masacre de Christchurch. La Rambla, Atocha, el Hipercor, la Casa cuartel de Zaragoza son lugares de memoria.
En agosto de 2017, pocas semanas antes de las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre que rompieron la legalidad española y catalana, el gobierno independentista de la Generalitat aprovechó la emoción del atentado, el dolor por las víctimas, para trazar una línea de exclusión con el resto de España.
Se pretendió que en las horas de búsqueda de los autores de los atentados Cataluña había funcionado como un país soberano. “Mostramos cada día que estamos preparados para actuar como un Estado independiente”, declaró el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Acusó al gobierno español de “hacer política con la seguridad” y no dar a los Mossos todos los recursos que pedían. “Como país hemos dado una respuestas a la altura de cualquier Estado”, dijo Meritxell Borràs, consejera de Gobernación.
El consejero del interior, Joaquim Forn, uno de los encausados en el juicio al procés, que luego ha dado pábulo a las teorías de la conspiración, diferenció entre víctimas: explicó que había dos víctimas catalanas y dos de nacionalidad española. Los independentistas se jactaban de la gestión comunicativa y policial de los acontecimientos. Los elogios al mayor Trapero, responsable de los Mossos, se podían leer en las redes sociales y en la prensa nacional. Unos días después, su respuesta a un periodista extranjero: “Bueno, pues molt bé, pues adiós”, aderezada con falsedades (como que era un periodista español quien hacía la pregunta) se convertía en un meme y un símbolo: ante tamaña incomprensión, Cataluña no tenía otra opción que irse de España. Todavía se puede comprar la camiseta.
Cuando El Periódico de Catalunya publicó que se habían desoído las recomendaciones de la CIA, recibió críticas ásperas. El Govern negó que existiera ese aviso. Trapero señaló a los periodistas; hubo una campaña de linchamiento contra este medio, alentada por los habituales animadores del independentismo.
También tardaron en cuestionarse numerosos elementos dudosos de la actuación de la policía autonómica: entre ellos, no haber permitido que la guardia civil entrase en el lugar de la explosión en Alcanar. Pocos –Carlos Yárnoz fue uno de los primeros en denunciarlo– se sorprendieron de que aceptásemos, por primera vez en la historia de España, que la policía hubiera matado a los seis terroristas, sin discusión alguna o sin preguntarnos si era necesario en todos los casos.
Con grados variables de claridad, el argumento secesionista decía que Cataluña había funcionado como un Estado independiente, con una policía eficaz y heroica, y que por omisión o acción el responsable último del atentado era España. Francesc Serès escribía en El País: “Durante los últimos años hemos asistido a un sainete que hoy recordamos con más escándalo si cabe, la Operación Cataluña y sus derivadas, que nos muestran lo poco que ha importado al Estado español la seguridad de los catalanes”. Ahora los Mossos estaban “marginados” y no recibían la información necesaria. El artículo terminaba repitiendo la despedida de Trapero.
La teoría de la falsa bandera aparecía en el área lunática. El 23 de agosto en Vilaweb Vicent Partal pedía calma y puntería: había numerosas cosas extrañas e hilos donde tirar, sostenía, pero la teoría de que aquello fuera un atentado con falsa bandera debía argumentarse con solidez para no hacer demasiado el ridículo.
El acto de homenaje a las víctimas, con la presencia del rey, se organizó de forma deliberada para afear a la Corona, y por extensión a España. “Vuestras políticas, nuestros muertos”, “Felipe VI y el Gobierno, cómplices del tráfico de armas”, decían las pancartas, bien colocadas para la televisión. Quienes dicen que Felipe VI perdió “a los catalanes” –sea lo que sea que signifique eso– el 3 de octubre olvidan que unas semanas antes se había utilizado un atentado terrorista para orquestar una manifestación de rechazo a los símbolos comunes.
José Antonio Zarzalejos ha escrito que esta adhesión a la teoría de la conspiración: “apunta a una perversión ética de dimensiones formidables: la ausencia de límites por parte de los separatistas en su insomne batalla por deslegitimar a un Estado que, definitivamente, se ha impuesto con la legalidad democrática en la mano”. Pero también es una forma de hacer explícito lo que ya hicieron esos días de forma implícita: capitalizar el dolor y canalizar el rechazo a la agresión hacia el resto de España, con una combinación fétida de cinismo y fanatismo donde resulta difícil saber qué parte predomina en cada momento.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).