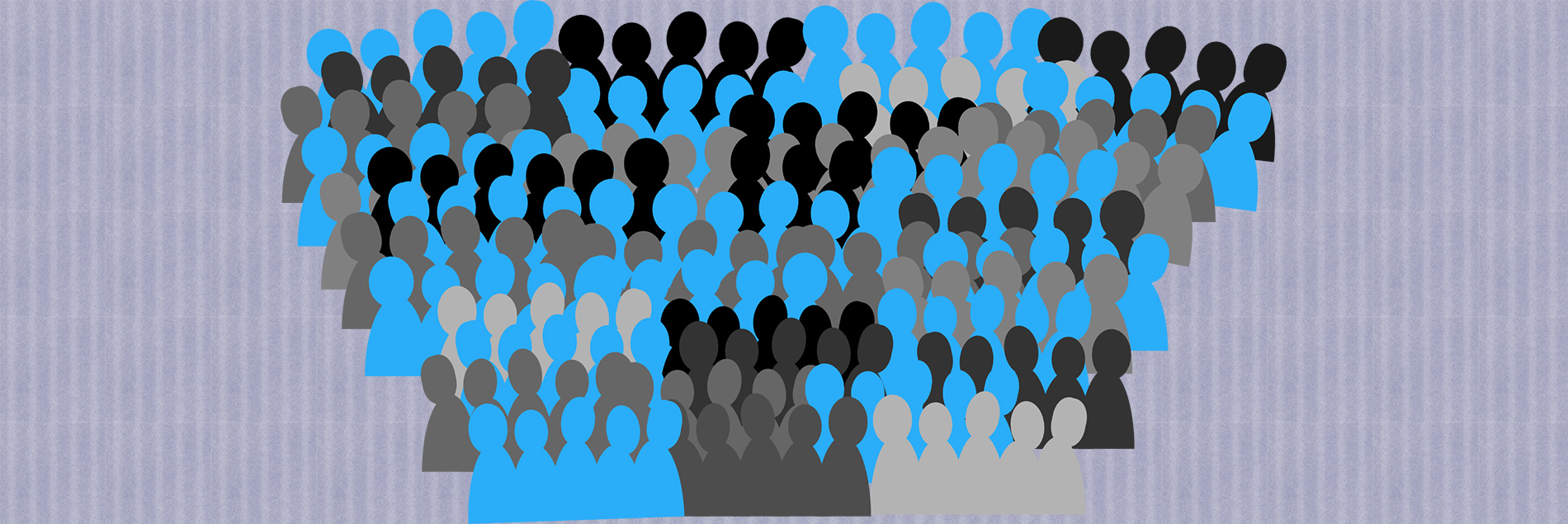En Cartas de color, el grupo humorístico Les Luthiers representaba la relación epistolar entre un joven africano que emigró a Estados Unidos en su primera juventud en el siglo XIX y su tío, que se quedó en África. En una de las cartas tras muchos años, el sobrino le cuenta los inmensos avances que está viviendo. Todo es progreso, innovación, aunque también esfuerzo:
-Conseguí trabajo en una cosa sorprendente que trataré de explicarte: se trata de un tendido de dos largas cintas de acero sobre las que se deslizará una gigantesca oruga; arrastra unas cabañas sobre ruedas que llevan gente en su interior. ¡Es fantástica! Muchos besos.
A lo que responde el tío:
-Querido sobrino: estoy muy impresionado por lo que me cuentas de esa oruga con cabañas. En mi vida había oído hablar de nada que se pareciera tanto a un tren.
En su hilaridad, este número representa bien uno de los peligros en los que incurrimos a la hora de analizar fuerzas y tendencias globales cuando nos salimos de eso que se dio en llamar Primer Mundo. Vacunados contra la hipertrofia de las identidades nacionales tras dos guerras mundiales, los europeos hemos asumido –con razón– aquello que un François Mitterrand crepuscular dijera en 1995 ante el plenario del Parlamento Europeo poco antes de abandonar el Elíseo: “El nacionalismo es la guerra”.
Parapetados tras esta visión, nuestra concepción del papel que juega el nacionalismo en el nuevo orden mundial en configuración suele ser deficiente. O bien no entendemos por qué vuelve (en Europa y Estados Unidos) o bien, sencillamente, ignoramos su existencia (en el resto del mundo). Como el desconocimiento del sobrino del número de Les Luthiers de la llegada del tren al mundo que dejó atrás. Frente a la percepción de que la tendencia general es –o era hasta hace poco– la dilución de las identidades nacionales en un orden global liberal y cosmopolita que prestaba más atención a las identidades subjetivas, el mundo sigue configurándose, en cambio, con parámetros nacionalistas. El mal momento del multilateralismo tiene más de síntoma que de causa.
No solo por lo que se ha dado en llamar el “repliegue anglosajón” de unos Estados Unidos y Reino Unido que han sufrido una regresión nacionalista con Trump y el Brexit. Tampoco por nuestros nacionalismos vintage en Cataluña, Padania, Córcega o en los países del Grupo de Visegrado. Mal que bien, parecemos tener claro en Occidente –por desgracia, no todos– que el nacionalismo puede vivir un momento álgido coyuntural y generacionalmente tras una crisis profunda, pero que esta recidiva tiene más de final rococó antes de otra etapa de impulso federalista europeo que de persistencia de sus fundamentos. Esto no significa que el nacionalismo no suponga un grave peligro en la construcción comunitaria –lo vemos elección tras elección–, pero cabe también pensar en que era ingenuo creer que unas identidades nacionales tan arraigadas y añejas fueran a diluirse tras alegremente cuando apenas han pasado 70 años de la Segunda Guerra Mundial, punto álgido de su hipertrofia.
El nacionalismo es un anacronismo, y esta seguridad de fondo, en cambio, está distorsionando la forma en la que miramos un mundo en el que las potencias emergentes están inmersas en complejas construcciones nacionales tardías. Procesos que conviven con economías abiertas, avances tecnológicos y ropajes formales (comunismo, hinduismo, budismo, chiísmo) que tratan de disimular ese nacionalismo que en Europa vemos como una antigualla reaccionaria incompatible con nuestros códigos posmodernos y posnacionales.
Por eso causó tanta extrañeza la asistencia de Xi Jinping a Davos en 2017, donde tomó el cetro de adalid del libre comercio tras la llegada del proteccionista Trump. Que tanto se hablara en medios de comunicación de esta aparente paradoja revela hasta qué punto hemos caído en la trampa de las etiquetas posnacionalistas. Si realmente consideramos a Xi como un jefe de Estado y secretario general de un partido comunista, la sorpresa es natural. Pero no hay que escarbar mucho en la historia y la política chinas para concluir que el comunismo no es allí otra cosa que el molde nacionalista con el que el gigante asiático ha escogido reemprender su vuelta al mundo tras dos siglos en la lona. La retórica comunista le ha permitido construir un Estado-nación fuerte para situarse en la vanguardia global tras proveerse de Derecho, Ejército e instrucción pública. Lo hace tras los intentos fallidos con el imperialismo y, posteriormente, con el comunismo de Mao.
Hace unos meses, la proyección de una película de Bollywood basada en un poema épico hindú sobre la reina Padmavati causó protestas violentas de grupos fanatizados en India. Los rumores sobre unas inexistentes escenas de amor entre Padmavati y un invasor musulmán fueron suficientes para prender la mecha. Lo que aparentemente es un problema de intolerancia religiosa es en realidad un conflicto nacionalista exacerbado por, entre otras cosas, el fomento del hinduismo que llevan a cabo el Gobierno del primer ministro Narendra Modi y su partido BJP. El viceministro de exteriores fue taxativo en su justificación nacionalista del boicot al filme: “La libertad de expresión no da a nadie el derecho a falsificar la historia”. Las imágenes que nos llegan de Modi en meditación multitudinaria o recomendando asanas son solo partes de una realidad nacionalista más desagradable.
Rusia nos queda más cerca y estamos más familiarizados con su regresión. También allí se intentó prohibir la emisión de La muerte de Stalin, reciente película de Armando Iannuci que se mofa de las intrigas sucesorias tras el fallecimiento del Hombre de Acero en 1953. El Ministerio de Cultura ruso adujo razones similares a las del viceministro indio, y apeló al respeto por la historia de la URSS, y al papel que los rusos jugaron en la derrota del fascismo. Finalmente la película se estrenó, no sin protestas alentadas desde un nacionalismo ruso jaleado por Putin, no solo en Rusia. La propia URSS colapsó en gran medida no solo por la inviabilidad económica de la planificación centralizada, también por conflictos nacionalistas en algunas de sus repúblicas y en países satélite.
El neo-otomanismo de Erdogan, el expansionismo persa tras el barniz chií de Irán o el fanatismo budista en Birmania son otros de los muchos disfraces con los que el nacionalismo se traviste para llevar a cabo construcciones o reconstrucciones nacionalistas en todo el mundo. Y no es mal síntoma que se busquen circunloquios nominales, porque al fin y al cabo denotan cierto conocimiento de la contribución criminal nacionalista en el siglo XX. Es habitual escuchar en nuestro país a muchos que vienen de cantar un himno en cada acto político y pedir la secesión de un territorio decir que no son nacionalistas. Que el nacionalismo es la guerra no es una opinión sino un dato histórico, y por eso nadie puede admitir que es nacionalista. El problema es que, aunque no se diga, el nacionalismo sigue existiendo y configurando el mundo.
El nacionalismo es una pesadilla de la que no hemos conseguido despertar, y conviene despertar del sueño de que así vaya a ser a medio plazo. La Unión Europea es una organización política supranacional nacida contra la experiencia dramática de los nacionalismos hipertrofiados, y mantener la coherencia con ese origen es la mejor contribución que puede hacer para desnacionalizar un mundo sobrado de identidades colectivas incompatibles entre sí. Apostar por el multilateralismo, los derechos humanos o la construcción federal comunitaria puede ser visto como un rasgo de ingenuidad y buenismo en un mundo con sobreabundancia de depredadores y hombres fuertes, pero conviene no minusvalorar el soft power de un continente que sigue siendo el faro del mundo en valores y cotas de bienestar.
Cabe una autocrítica esencial. La repentina conversión de tantos euroentusiastas en votantes nacionalistas o populistas no puede despacharse como un acto de irracionalidad transitoria. El modelo social europeo falló en la gestión de la abundancia y la crisis. La europea es una sociedad heterogénea pero acostumbrada a una cohesión social incompatible con modelos ortodoxos que han provocado desigualdad, incertidumbre y desprotección. El nacionalismo estará latente, pero será improbable que cobre fuerza si la UE es capaz de generar sensación de comunidad, seguridad y pertenencia.
Antonio García Maldonado es analista y consultor.